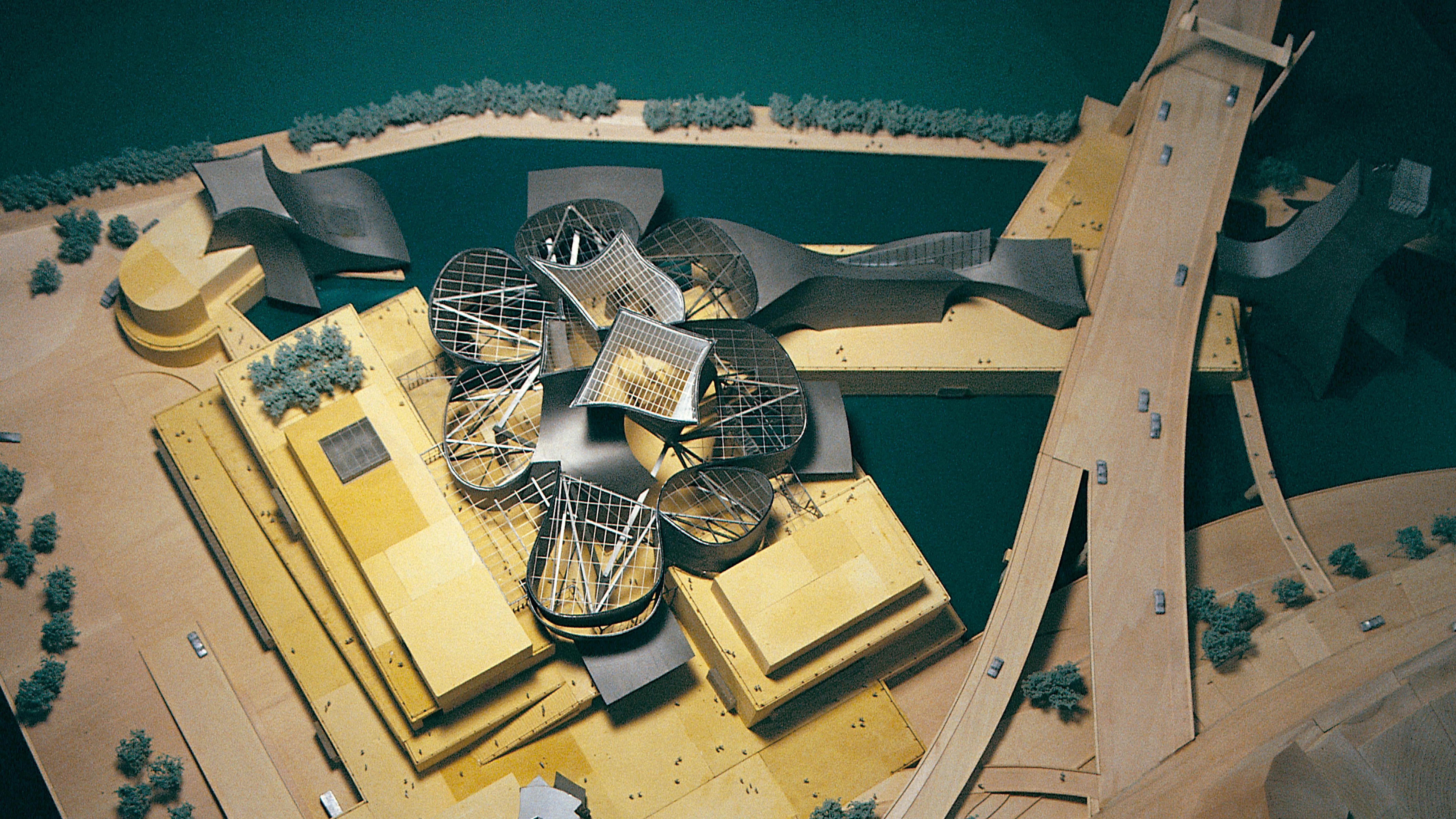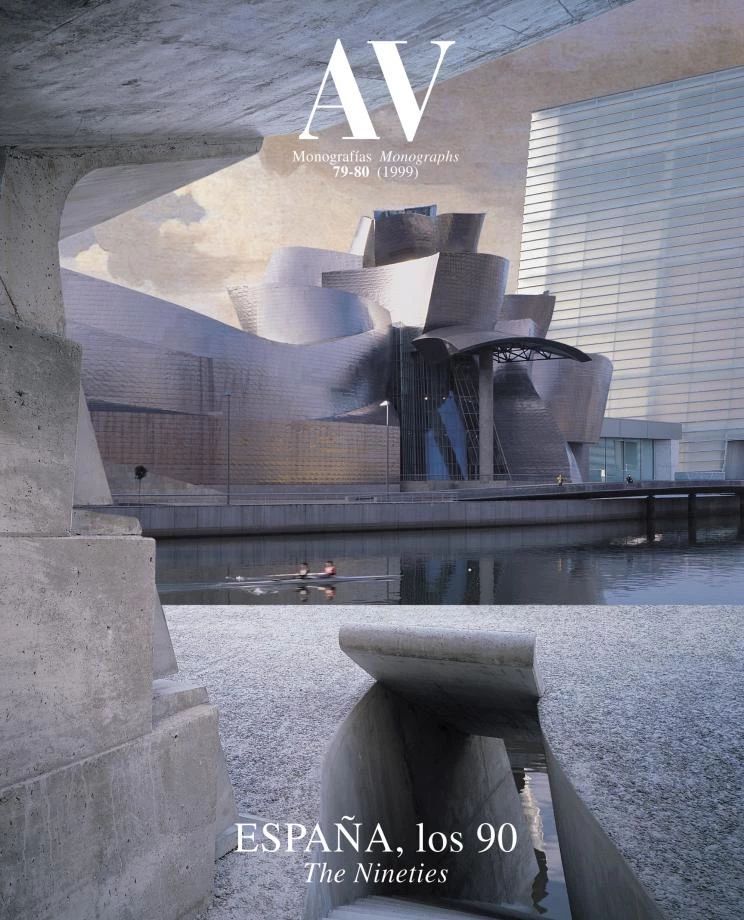Annus mirabilis, annus horribilis
Iniciado bajo el signo del espectáculo, el año de los grandes fastos en Sevilla, Barcelona y Madrid termina ensombrecido por la crisis económica.
De la exaltación al abatimiento, pocas veces el estado de ánimo colectivo ha experimentado una mutación tan extraordinaria en un solo año. El que comenzó siendo un annus mirabilis para la España que celebraba confiada el V Centenario del Descubrimiento (o del encuentro de culturas, para emplear términos en mejor sintonía con los tiempos) acabó calificándose de annus horribilis, y no solo para la monarquía británica que puso el término en circulación (tras el incendio del castillo de Windsor y la separación del Príncipe de Gales, que tuvo como efecto secundario el abandono de la cruzada clasicista por parte de Carlos), sino para el conjunto de Europa y, desde luego, también para nuestro país.

Envuelto en la polémica por su alto coste, el acuerdo suscrito por el gobierno vasco para abrir una filial del museo Guggenheim en Bilbao brinda la oportunidad de reutilizar zonas industriales abandonadas.
El año de España había llegado con esperanza. Durante él, la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos se desarrollarían con éxito, y la arquitectura española conocería su mejor momento de realizaciones y proyección exterior, iniciando una internacionalización que se vería reforzada por las numerosas obras de extranjeros en el país. Pero apenas terminados los Juegos, la crisis económica, política y bélica de Europa entró en resonancia con nuestras propias dificultades para dibujar un paisaje de desaliento acentuado por las graves amenazas ecológicas, demográficas y sanitarias que afectan al planeta: una aldea global que el avance técnico ha intercomunicado formidablemente, pero en la cual la difusión del conocimiento no ha impedido la trivialización de los media y la mercantilización de la cultura.

Además de redibujar el cauce del Guadalquivir, transformando definitivamente la relación entre la ciudad y el río, la Expo de Sevilla trajo consigo importantes medidas para el despegue del desarrollo regional.
Bajo el signo del espectáculo, el año se abría con un polémico acuerdo entre la Fundación Guggenheim y el gobierno vasco para la construcción en Bilbao de una sede del museo neoyorquino, según un proyecto del californiano Frank Gehry que tiñe de expresividad escultórica la expansión geográfica de una fundación que ha introducido en el mundo del arte los criterios economicistas de las empresas mercantiles. Deslumbrante en sus formas y deplorable en sus fines, el Guggenheim de Bilbao promete ser la más brillante representación finisecular de la macdonalización de la cultura, y ello de manera singularmente paradójica en un País Vasco sacudido por la violencia de un nacionalismo radical que agita la bandera de la identidad diferencial.
Durante la primavera, y con sólo una semana de diferencia, se inauguraron en París y Sevilla dos recintos sometidos a la misma lógica del espectáculo que el museo bilbaíno: Eurodisney, el primer parque temático europeo de la compañía del ratón; y una Exposición Universal que levantó un centenar de edificios sobre la isla de la Cartuja, unida a la ciudad por medio de media docena de nuevos puentes sobre el Guadalquivir, el más visible de los cuales fue diseñado por Santiago Calatrava como un arpa gigantesca. Logro organizativo, feria colosal y formidable campaña de propaganda nacional, la Expo de Sevilla fue también un costoso esfuerzo de desarrollo regional que inyectó en el sur deprimido gigantescas inversiones públicas en la forma de infraestructuras de comunicación y transporte.
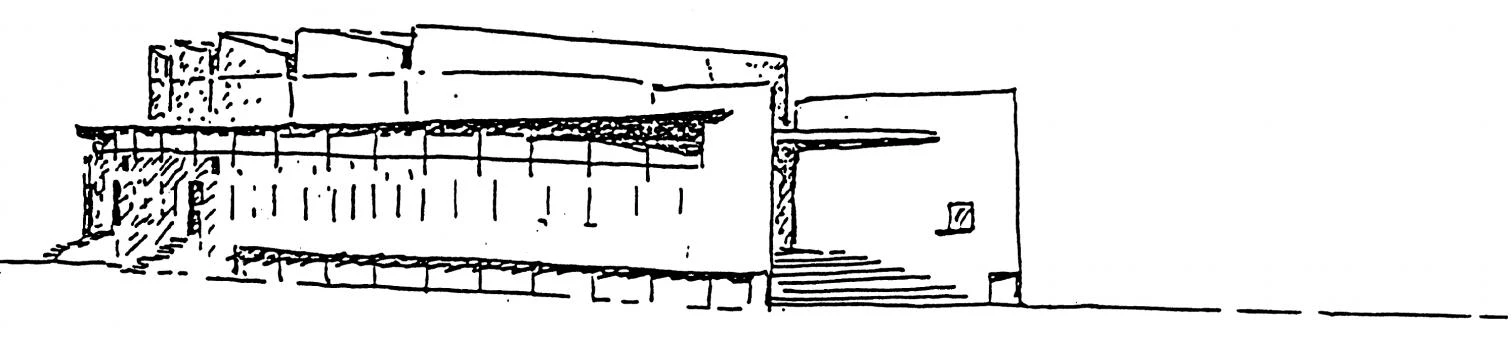
Premiando el palacio de deportes de Badalona, de Bonell y Rius (arriba), el premio Mies reconocía la calidad de las sedes de unos Juegos Olímpicos retransmitidos desde la torre de Collserola, de Norman Foster (abajo).
El verano estuvo marcado por la agudización del conflicto bélico en la antigua Yugoslavia, ante los ojos atónitos de una Europa que llevaba medio siglo sin conocer guerras en su suelo, y que contempló con horror e impotencia la devastación de ciudades como Split, Dubrovnik o Sarajevo, con una destrucción sistemática del patrimonio urbano para la que se acuñó el término urbicidio. Frente a esta catástrofe política y humana palidecen las buenas intenciones de los gobiernos del mundo, congregados en Río de Janeiro en la mayor reunión internacional de la historia, convocada con el único objetivo de proteger al planeta de los riesgos ecológicos que amenazan su supervivencia; o el pacifista espíritu olímpico de los deportistas reunidos en Barcelona para disputar unos Juegos que no consiguieron una tregua en los Balcanes, pero que supusieron un gran éxito para la ciudad convocante, y el punto más alto de euforia colectiva y autoestima nacional de la historia reciente de España, protagonista de un espectáculo transmitido por televisión a media humanidad desde la aguja inmaterial de Collserola.

La admiración por la transformación urbana ejecutada por Barcelona con ocasión de los Juegos Olímpicos se materializó en numerosos reconocimientos, el más significativo de los cuales fue quizá la concesión del Premio Mies van der Rohe a un edificio promovido para servir de escenario a las competiciones de baloncesto, y desde el cual el dream team norteamericano asombró al mundo: el palacio de los deportes de Badalona, proyectado por Esteve Bonell y Francesc Rius con sensibilidad contextual y aplomo geométrico. Pero también el más prestigioso premio a una trayectoria, el Pritzker, se concedió ese año a un arquitecto ibérico,Alvaro Siza, un maestro de Oporto que los españoles consideran casi como propio, hasta el extremo de ser el único extranjero galardonado con la Medalla de Oro de la arquitectura española, una distinción que en 1992 recayó en los veteranos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, mientras el japonés Tadao Ando recibía el premio Carlsberg y el californiano Frank Gehry incrementaba su vitrina de trofeos con el Praemium Imperiale. Y todo ello en un año que vió desaparecer prematuramente a un gran maestro, el británico James Stirling, poco después de terminar en la ciudad alemana de Melsungen un edificio en el que regresaba a sus orígenes de una forma que la muerte finge premonitoria; y en el que también falleció la arquitecta brasileña Lina Bo Bardi, el artista canario César Manrique, el historiador italiano Giulio Carlo Argan y el ingeniero británico Peter Rice, personajes todos ellos que expresaron la naturaleza plural y caleidoscópica de la arquitectura.
La crisis del grupo KIO dejó inacabadas las torres inclinadas con las que Johnson y Burgee ponían un punto y seguido a la Castellana, anunciando un tiempo de equilibrio incierto tras los excesos de este año festivo.

Apenas clausurados los Juegos Olímpicos de Barcelona, el otoño dió paso a una colosal resaca, con Europa sumida en una crisis de identidad provocada por las reacciones xenófobas al deterioro económico, los episodios de corrupción política y la incapacidad para detener la guerra en Bosnia y Croacia; y el mundo sacudido por las turbulencias monetarias producidas por los flujos de capitales sin patria, agobiado por la extensión de la epidemia del sida, y enfrentado a procesos planetarios tan potencialmente calamitosos como el calentamiento de la Tierra o la ampliación incontrolable de las corrientes migratorias. Este clima de crisis deslució la capitalidad cultural europea de Madrid, articulada en torno a la inauguración del Museo Thyssen en el Palacio de Villahermosa, un edificio inteligentemente remodelado por Rafael Moneo para albergar la colección privada más importante del mundo; al final, el símbolo de este momento de desánimo acabaría siendo una pareja de torres inclinadas, construidas por los norteamericanos Philip Johnson y John Burgee para la Kuwait Investment Office en la madrileña Plaza de Castilla, y que la crisis del grupo árabe dejaría inacabadas: su inclinación se convirtió en signo premonitorio de la inestabilidad española y recordatorio inquietante de la fragilidad de los equilibrios militares, políticos y económicos que sostienen nuestro mundo convulso.