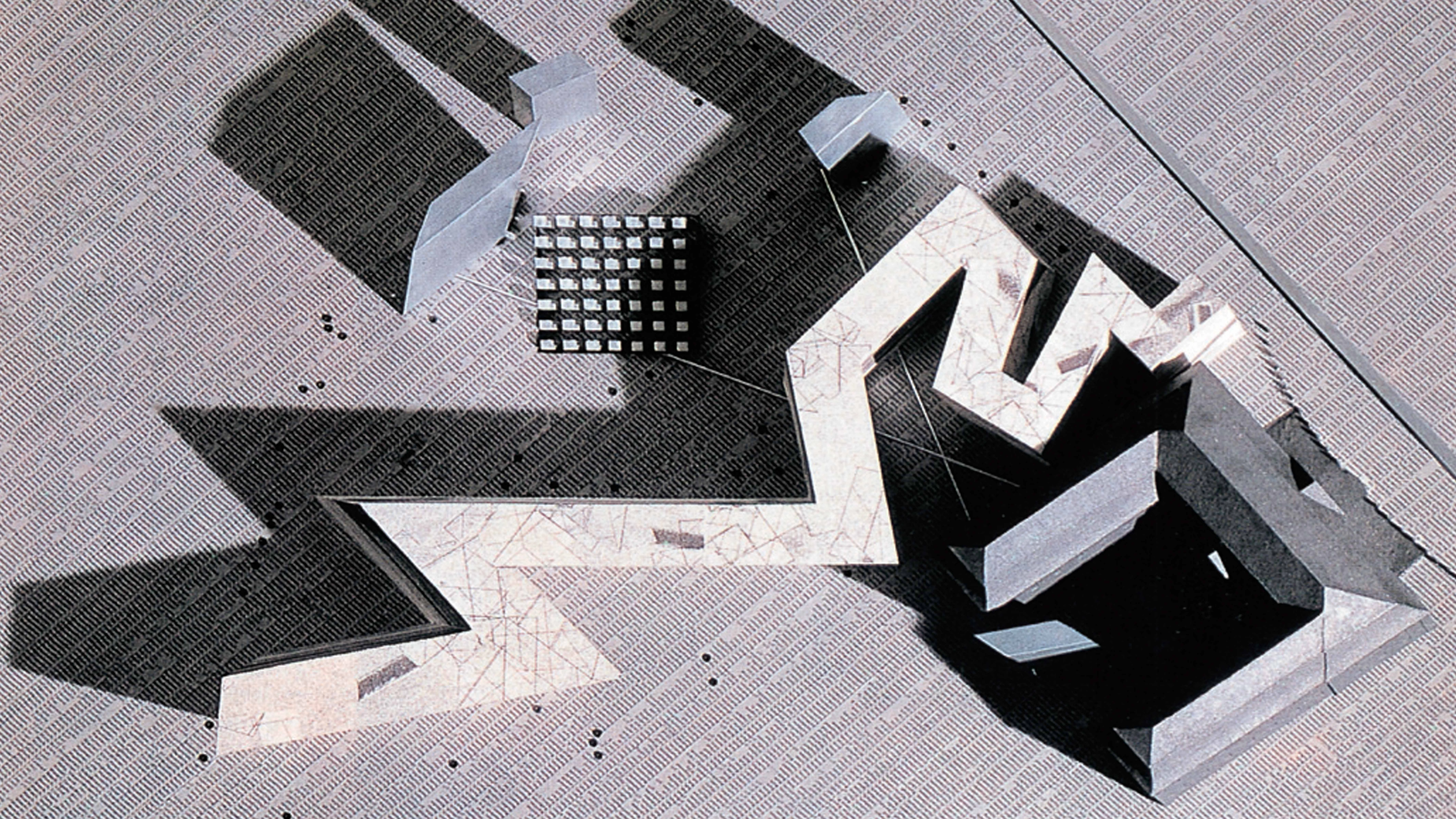La semana en que nació El País murió el último maestro moderno. Alvar Aalto falleció el 11 de mayo de 1976, y con su desaparición la arquitectura clausuraba una etapa de héroes y certezas. El viejo pionero Frank Lloyd Wright había muerto en 1959; los dos grandes fundadores coetáneos del canon moderno, Le Corbusier y Mies van der Rohe, habían desaparecido en 1965 y 1969; y el severo Louis Kahn en 1974. La arquitectura entró en el último cuarto del siglo XX huérfana de maestros y pródiga en perplejidades.
Dos libros publicados en 1966 habían puesto en cuestión la ortodoxia moderna: Complejidad y contradicción en la arquitectura proponía, frente a la disciplina minimalista y desornamentada, la variedad de lenguajes y los contrastes formales propios de una sociedad plural, y haría de su autor Robert Venturi el mejor exponente del populismo liberal norteamericano; por su parte, La arquitectura de la ciudad defendía, en lugar de la tabula rasa de la invención moderna, la fundamentación de los edificios en la lógica de los tejidos urbanos, y convertiría al milanés Aldo Rossi en el más notorio representante del racionalismo izquierdista europeo.
A ambos lados del Atlántico, los dos arquitectos y profesores habían colocado sendas bombas de relojería en los cimientos conceptuales de la modernidad, y la demolición controlada de ese edificio de convicciones haría oír sus ecos en las décadas siguientes, que verían el conflicto entre los herederos del credo moderno y una pléyade de herejes dispuestos a sustituir sus dogmas por otras fidelidades intelectuales y artísticas.
El paisaje fragmentado y convulso de los cinco últimos lustros se resume aquí con cinco imágenes que procuran condensar las hebras del debate en nudos de significado, y que en todos los casos reproducen proyectos de museos: no sólo el edificio más característico de la arquitectura reciente, sino también el que mejor expresa la naturaleza exhibicionista y reflexiva de unos tiempos que han promovido simultáneamente el espectáculo y la memoria.
1977: una máquina alegre
La primera ilustración muestra el Centro Pompidou levantando su estructura industrial y colorista en el denso tapiz del barrio parisino del Marais. Es todavía un edificio moderno en su devoción tecnológica y su displicencia contextual; pero en su aspecto juguetón y accesible coquetea con la variante más amable del pop, y en su empeño por desacralizar el arte manifiesta la sensibilidad contracultural del espíritu del 68. En ese crisol ideológico se templaron sus autores, dos jóvenes arquitectos de pelo largo y atuendo informal que ganaron con sorpresa el concurso de 1971, y terminaron con escándalo su máquina desafiante y alegre en 1977. El italiano Renzo Piano y el británico Richard Rogers, que luego habrían de convertirse en campeones de la alta tecnología, son entonces los apóstoles populistas de una ingeniería lúdica y participativa que alcanzaría gran éxito de crítica y público, pero cuyo despreocupado despilfarro material y energético las crisis del petróleo de 1974 y 1979 se encargarían de censurar.
Obra de Piano y Rogers, el Centro Pompidou de París, finalizado en 1977, es todavía moderno en su devoción tecnológica y en su ignorancia del contexto, pero en su aire juguetón manifiesta la sensibilidad contracultural del 68.

El enfriamiento económico suministra en estos años un clima adecuado para el lacónico retorno al orden que promueve Rossi, cuyo programático conjunto de viviendas Gallaratese se termina en Milán en 1976, y para el tradicionalismo irónico que predica Venturi, consagrado como moda unánime cuando el mismo Philip Johnson que había introducido la modernidad en los Estados Unidos en 1932 —con la exposición sobre The International Style que organizó con Henry-Russell Hitchcock— decreta la eclosión de la posmodernidad en 1979, sosteniendo la maqueta de su rascacielos clasicista para la ATT desde la portada de Time. Los ochenta serían pues posmodernos, y en contraste con el perfume crítico de este término en el ámbito del pensamiento, en la arquitectura se revestiría con las formas locuaces de un clasicismo de signo conservador, que en muchos momentos aparece en sintonía con las mutaciones políticas introducidas desde el mundo anglosajón por Thatcher y Reagan; por más que los arquitectos procurasen matizar la condición jerárquica del orden clásico con el filtro cultural de distorsión descreída que mostraban las fachadas efímeras de la Strada Nuova en la Bienal de Venecia de 1980.
1983: el clasicismo irónico
Ése es el contexto de la segunda imagen, que muestra la Staatsgalerie de Stuttgart, un proyecto iniciado cuando el Pompidou se abría al público y terminado en 1983, en plena década posmoderna. Su autor, el británico James Stirling, se había formado sin embargo en la disciplina moderna, y había alcanzado extraordinaria notoriedad con edificios de eficaz expresividad funcionalista durante los años sesenta; pero el paso por su estudio del joven luxemburgués Leon Krier le convirtió al clasicismo en 1970, y su obra posterior a esta fecha hace gala de un historicismo sonriente que deforma las convenciones con humor inesperado, y que culmina en el museo de Stuttgart: una amalgama festiva de Schinkel y Le Corbusier, con columnas a medias enterradas, arcos y cornisas de piedra junto a barandillas y marquesinas grotescamente sobredimensionadas, pintadas de rosa, azul celeste y verde manzana, para componer un conjunto manierista, salpicado de guiños y citas, que reconcilia la ironía con el pintoresquismo.
Hito de la contrarrevolución posmoderna, terminado en 1983 por James Stirling, la Staatsgalerie de Stuttgart es una amalgama festiva de Schinkel y Le Corbusier que deforma tradiciones y convenciones históricas con ironía y humor.

La contrarrevolución posmoderna hallaría un humus especialmente fértil en la promoción comercial norteamericana, que descubrió en la figuración clasicista un reclamo socialmente eficaz y, por añadidura, culturalmente legítimo, a través de arquitectos como Charles Moore o Michael Graves. En este nicho se enquistaría largo tiempo, exportándose desde allí a una Europa donde entraría en resonancia con las versiones más retóricas del monumentalismo tradicionalista, grandilocuentemente representadas por los conjuntos urbanos del catalán Ricardo Bofill en Francia. Pero bajo el diluvio historicista posmoderno, la vieja modernidad tecnológica sobreviviría testaruda, si bien ocasionalmente sustituyendo su aspereza abstracta por el barroquismo expresivo de estructuras expuestas como las que se convertirían en míticas del Banco de Hong Kong y Shanghai, un rascacielos asiático del británico Norman Foster que se terminó en 1985, algo después que el museo de Stuttgart.
1986: la construcción intemporal
Al año siguiente se inauguró el edificio representado en la tercera ilustración, un museo de arte romano construido por Rafael Moneo en Mérida que acertó a reunir las enseñanzas urbanas de Rossi con la desinhibición figurativa de Venturi para levantar una obra de rara perfección: exactamente implantado en el lugar, riguroso en su depuración geométrica y locuaz en su frontalidad perspectiva, el museo es al mismo tiempo escueto e imponente, vernáculo y romano, moderno y posmoderno. La gravedad táctil de las fábricas cerámicas se combina allí con la luz violenta de los clerestorios para modelar interiores severos y leves, monumentales en su escala formidable y familiares en sus texturas previsibles. No fue el canto del cisne de clasicismo contemporáneo; pero a partir de entonces el tradicionalismo juguetón tendría que medir sus ironías sonrientes con el sincretismo lírico de Mérida.
El Museo de Arte Romano de Mérida, que Rafael Moneo concluyó en 1986, reúne las enseñanzas urbanas de Rossi y la desinhibición figurativa de Venturi, pero se distancia de las versiones más literales del revival clásico.

En París, los grandes proyectos procuraron conjugar la abstracción moderna con la monumentalidad clásica a través de la geometría; de la pirámide de Ieoh Ming Pei en el patio del Louvre al cubo perforado de Johan Otto von Spreckelsen en La Défense, la retórica presidencial francesa extraía de Roma las mismas lecciones que Le Corbusier: la ciudad monumental está construida con formas elementales. Y en Londres, el propio Venturi ensayaba su receta descreída y alusiva para ampliar la National Gallery: en una metrópoli sometida a la dictadura estética de un príncipe tradicionalista, el clasicismo reticente del norteamericano permitía hallar fórmulas de compromiso entre la modernidad abrasiva y el facsímil temático. Pero ninguna de estas síntesis llegaría a materializarse con la feliz naturalidad intemporal del museo emeritense de Moneo.
1989: quiebros de la historia
Los años noventa traerían otras inquietudes, y la cuarta imagen resume con vigorosa elocuencia el espíritu fracturado del periodo que siguió a la caída del muro de Berlín en 1989. Una exposición neoyorquina —patrocinada como no podía ser menos por el inefable Johnson— había promovido premonitoriamente en 1988 las formas inestables y catastróficas que llamaban deconstructivas como la mejor expresión del signo agitado de los tiempos, y el proyecto del polaco nacionalizado norteamericano Daniel Libeskind para el Museo Judío de Berlín al año siguiente cristalizaría admirablemente esos quiebros de la historia en la ciudad emblemática del tránsito. Su ejecución se extendería a lo largo de la década, pero, a diferencia de los restantes ejemplos reseñados aquí, el edificio construido no llegaría a igualar el impacto cegador de la maqueta que se pliega con la energía aristada y discontinua de un siglo convulso.
El espíritu fracturado que siguió a la caída del muro de Berlín en 1989 cristaliza en el Museo Judío de Daniel Libeskind, aunque los enérgicos pliegues del proyecto perderían parte de su fuerza expresiva en la construcción del edificio.
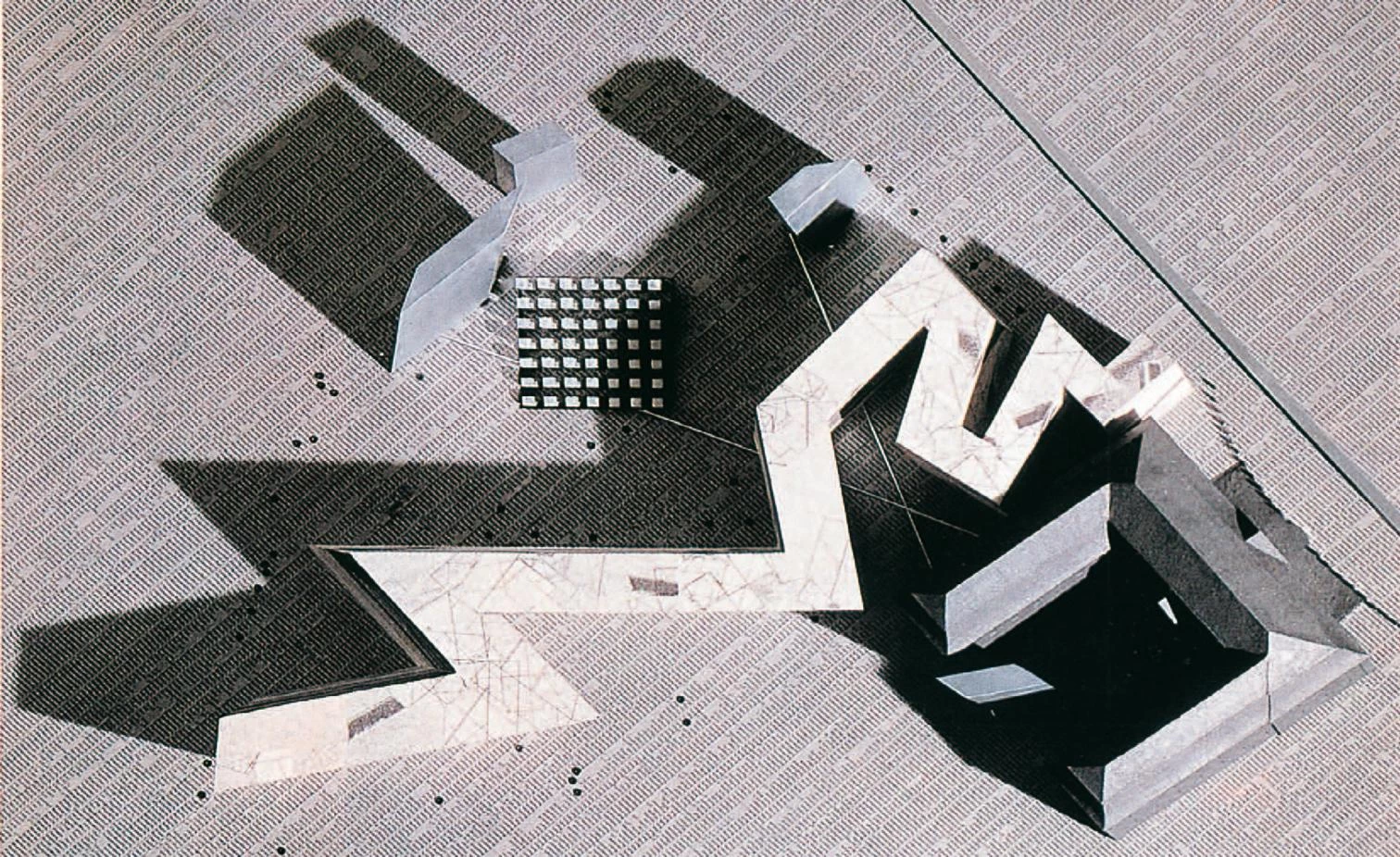
Prósperos y confusos, los noventa vieron el auge del borde pacífico de Asia expresado en una floración colosal de rascacielos y aeropuertos, que llegaron a construirse sobre islas artificiales en Osaka y Hong Kong; el dinamismo económico de Norteamérica materializado en una extensión unánime de urbanizaciones manicuradas y centros comerciales temáticos; y el buen momento de una Europa empeñada en su integración política manifiesto en un reverdecimiento de sus viejas culturas urbanas que tuvo su mejor ejemplo en Barcelona, una ciudad que supo fundir el laconismo geométrico de la modernidad con las trazas tenaces de la historia, reconciliando memoria y espectáculo en una combinación sin suturas.
1997: tiempo de tormentas
Por un azar afortunado, esa arquitectura espectacular levantaría su hito más celebrado en otra ciudad española, Bilbao, cuyo Museo Guggenheim aparece en la quinta y última de las ilustraciones. La singular obra de titanio del californiano Frank Gehry ingresó de inmediato, apenas terminada en 1997, en la colección de iconos del mundo contemporáneo, y sus formas tormentosas se convirtieron en el símbolo inevitable de unos tiempos sacudidos por los cambios técnicos y sociales. El lustro final del siglo xx vería así reemplazar las aristas por lo alabeos, en un deslizamiento de las fracturas a lo informe que ha servido de inevitable metáfora para una etapa histórica de incertidumbre y mudanzas.
Apenas terminado en 1997, el Museo Guggenheim Bilbao de Frank Gehry ingresó en la colección de iconos contemporáneos, y sus formas tormentosas y alabeadas sustituyeron a las fracturadas como símbolo de unos tiempos inciertos.

Estas mutaciones materiales y estéticas encontraron sus intérpretes más inquietantes en los jóvenes arquitectos holandeses aglutinados en torno a los proyectos provocadores y surreales de Rem Koolhaas, y sus trincheras de más testaruda resistencia en los suizos fieles a la exigente disciplina artística y constructiva de Jacques Herzog y Pierre de Meuron, estableciendo un fértil arco de diálogo entre las ciudades respectivas de ambos, Rotterdam y Basilea, que ha alimentado con ideas y formas los debates actuales más estimulantes. Acaso como mera consecuencia de la globalización contemporánea, pero quizá también como indicio de la permeabilidad receptiva de la Península Ibérica, tanto Koolhaas como Herzog & de Meuron entran en el siglo XXI con obras importantes en Portugal y España, sumándose a un escenario arquitectónico que ha sabido incorporar todas las corrientes del momento, desde las topografías craqueladas del neoyorquino Peter Eisenman hasta el futurismo inmaterial del francés Jean Nouvel: voces plurales añadidas a un paisaje que ya cuenta con un generoso abanico de lenguajes, de la abstracción poética del portugués Álvaro Siza a la ingeniería escultórica del valenciano Santiago Calatrava, y que hacen de nuestro suelo un generoso laboratorio de experiencias en el umbral de un siglo huérfano de certezas.