Belleza americana
Sueño y pesadilla de la ciudad dispersa

American beauty es una variedad de rosa sin olor y sin espinas. En la película del director británico Sam Mendes, American Beauty remite a las rosas exactas que cultiva Annette Bening y a la cheerleader adolescente que interpreta Mena Suvari, pero sobre todo se refiere a la perfección dulce y vacía de las urbanizaciones residenciales que materializan la prosperidad satisfecha del sueño americano; una forma de vida con la que entra en conflicto el Lester Burnham de Kevin Spacey, víctima trágica y cómica de la equívoca belleza suburbana. «Éste es mi barrio, ésta es mi calle, ésta es mi vida»: sobre una vista aérea de las casas y jardines recortados de la característica ciudad dispersa americana, Lester anuncia su muerte próxima, sacrificado a la belleza letal de una existencia hueca, y esta fábula de la vida suburbana deviene un apólogo moral acerca del ensimismamiento alienado del «chalet con parcela». En la medida en que ese modelo urbano comienza a ser el nuestro, el malestar con la belleza inodora de la rosa desarmada es también una parábola cautelar para los europeos que habitan en las nuevas periferias.

Esa vida de perfección dulce y vacía que ofrecen las urbanizaciones residenciales donde se materializa el sueño americano de la prosperidad queda reflejada con singular dramatismo en la película American Beauty.
Los cinco oscars cosechados por la cinta de Dreamworks, la productora de Steven Spielberg, no sólo premian la reiterada crítica progresista al tedio trivial de la dreamland suburbana, del minimalismo sucio a los Simpson; entran también en resonancia con el actual debate norteamericano sobre el sprawl (la extensión indefinida de las ciudades en forma de mancha de aceite), una manera incontrolada de crecimiento urbano que destruye el entorno con la voracidad de su consumo de suelo y el despilfarro energético y la contaminación producida por la multiplicación de los desplazamientos. El vicepresidente demócrata Al Gore ha emprendido su particular cruzada legislativa contra la «mancha de aceite» como parte de su campaña presidencial, pero muchos de sus rivales republicanos coinciden en oponerse a esa forma de «crecimiento estúpido» basada en la gasolina y el asfalto que pocos dudan en calificar como ineficaz y fea. La conservación de los espacios libres, la defensa del paisaje y el control de la urbanización indiscriminada son hoy los temas esenciales de la discusión política sobre la calidad de vida.

Para los críticos neoyorquinos, escribiendo como lo hacen desde una ciudad que experimenta un formidable renacimiento, el mundo suburbano de jardines, garajes y centros comerciales es una arcadia falaz que, al evitar el contacto social espontáneo, encierra el sueño de las clases medias en una burbuja autista. Herbert Muschamp en The New York Times juzga la urbanización dispersa como el camuflaje de la sociedad de consumo establecida a partir de 1945, que tuvo en la pareja de diseñadores Charles y Ray Eames a sus principales propagandistas, y ve en el éxodo suburbano un mecanismo de enajenación que induce a buscar satisfacción en la adquisición compulsiva de bienes inútiles. Y Paul Goldberger en The New Yorker piensa que las dos acciones urbanísticas más importantes de la historia americana fueron la concesión de garantías hipotecarias a los veteranos de la II Guerra Mundial (que subvencionó la compra de casas suburbanas) y la ley de autopistas interestatales (que financió con fondos federales la difusión del vehículo privado, mientras se abandonaba el transporte colectivo), y subraya la «contradicción fundamental» que existe entre los principios de una comunidad civilizada y la idea del automóvil.
En el actual debate norteamericano sobre el sprawl o crecimiento en mancha de aceite, los detractores de las nuevas urbanizaciones advierten de su efecto devastador sobre el paisaje y los espacios libres.
En este coro plural de descontentos con el césped, la única voz discrepante es la del semanario británico The Economist, que tras dedicar una serie de seis artículos al sprawl norteamericano, encuentra todavía esplendor en la hierba, y argumenta que los magnates de Hollywood y su compatriota Sam Mendes critican la «belleza americana» de la ciudad dispersa desde el tópico y la ignorancia. «La vida es más interesante que el arte», asegura el semanario, porque casi todo lo que es innovador en la economía norteamericana —del Silicon Valley californiano a la sede de Microsoft en los alrededores de Seattle— se forja en las periferias. «La nueva economía y las nuevas urbanizaciones son en realidad lo mismo», afirman citando a un profesor de la neoyorquina Cooper Union. Para ellos, el crecimiento urbano en mancha de aceite no es el monstruo amenazante que muchos piensan, sino «un martilleo que extiende el país en láminas delgadas, como el pan de oro», y recomiendan a Gore que no desafíe a sus votantes suburbanos. Tony Blair ya atendió recientemente un consejo similar, y se precipitó a archivar el informe de la comisión presidida por su amigo el arquitecto Richard Rogers, que sugería prohibir la construcción en las áreas intactas para estimular el desarrollo de las brown areas (zonas donde ya se ha edificado antes) y así limitar la invasión del campo por el asfalto.

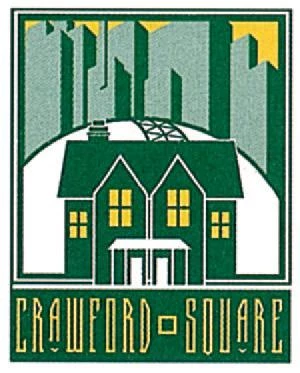


Pero entre la Escila de la metrópolis congestionada y la Caribdis de la atomización residencial, en los propios Estados Unidos surgen «terceras vías» que aspiran a reconciliar la demanda civil de comunidad con esa utopía antiurbana que tiene sus raíces en el tradicionalismo agrario de Jefferson. La candidata a senadora por Nueva York, Hillary Clinton, escribió un libro, It Takes a Village, que propugna la recuperación de los lazos comunitarios frente al extremo individualismo neoliberal, y su metáfora de la aldea está en sintonía con la creciente popularidad de las pequeñas poblaciones que procuran fundir ciudad y naturaleza en el crisol plácido de la nostalgia, y en sintonía también con la recuperación intelectual de la figuración amable de Norman Rockwell que llevará a la actual exposición monográfica del pintor e ilustrador a culminar su prolongada gira americana en el santuario del Guggenheim neoyorquino. La meca de esta restauración populista sigue estando de todas maneras en el estado de Florida, donde los «nuevos urbanistas» han construido varias urbanizaciones neotradicionales—desde Seaside, elegida como escenario de The Truman Show, hasta Celebration, promovida por Disney en las afueras de Orlando— que se proponen cultivar una «belleza americana» que conserve el olor sin defenderse con espinas. Es quizá una rosa imposible, pero sus jardineros merecen suerte.

Florida, política y nuevo urbanismo
Los líderes del «nuevo urbanismo» son el arquitecto de origen cubano Andrés Duany y su esposa, la arquitecta y profesora Elizabeth Plater-Zyberk, que desde su estudio en Miami han proyectado en los últimos veinte años numerosas urbanizaciones con aceras, parques y plazas que, sin dejar de tratar al ciudadano como consumidor, buscan reparar las grietas de la arcadia residencial americana a través de una densidad que permita prescindir del coche para lo cotidiano. Frente a la partícula elemental de la ciudad dispersa, la casa que llaman McMansion en su libro Suburban Nation, el matrimonio de Florida prescribe la compacidad y el espacio público, medicinas urbanas ante la enfermedad del sprawl y el declive del sueño americano. Como el matrimonio californiano de los Eames durante la Guerra Fría, aunque en su caso con un tradicionalismo arquitectónico que muchos de sus colegas aborrecen, la pareja DPZ promueve la utopía doméstica como escaparate del modo de vida americano, un imán poderoso que hacía saltar antes el muro de Berlín y que arrastra hoy a centenares de balseros hasta los cayos de Florida. En 1959, los Eames intervinieron en el pabellón de Estados Unidos en Moscú, en cuya cocina-modelo tuvo lugar la famosa discusión entre Nixon y Jruschov sobre las bondades domésticas de los sistemas respectivos; cuarenta años después, el niño Elián sonríe a las cámaras en Miami, ignorante de la pugna política y la magia santera que reclaman su tutela milagrosa. En 1858, el papa Pío IX secuestró a otro niño de seis años, el judío Edgardo Mortara, bautizado a escondidas por una sirviente, y el escándalo alcanzó una dimensión colosal. Con el tiempo, el pequeño Edgardo —del que enseguida comenzaron a relatarse historias milagrosas— se ordenaría sacerdote. Ahora, cuando vemos a Gore apoyando cínicamente la retención del pequeño Elián en su pugna por obtener los votos de Florida, se llega a la conclusión de que el niño sagrado salvado por los delfines está destinado a convertirse en urbanista. Nuevo urbanista, naturalmente.







