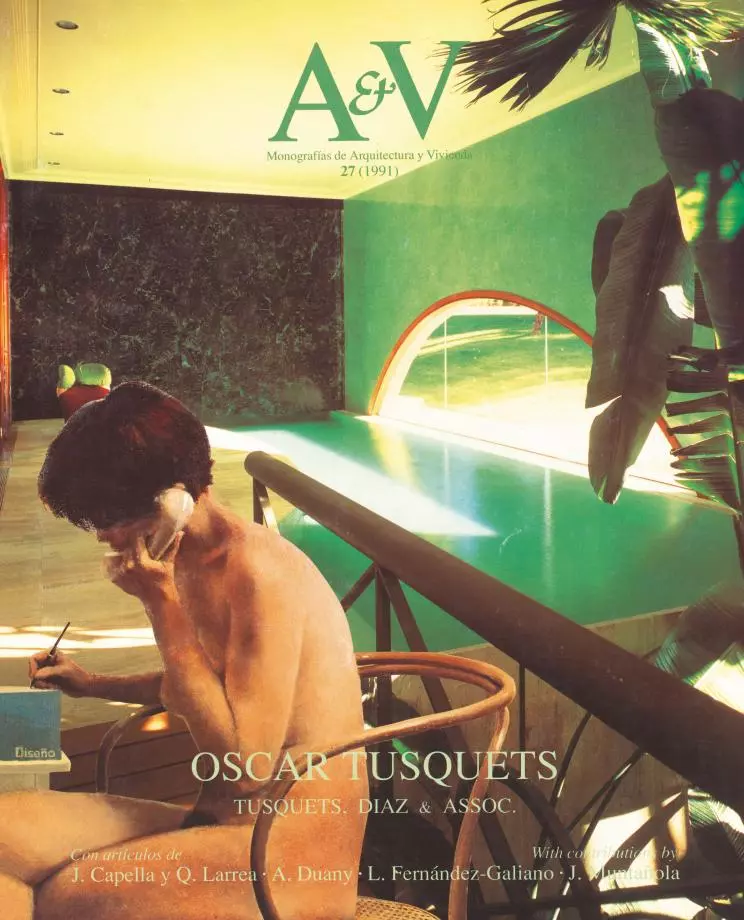A sus cincuenta años, Óscar Tusquets tiene la retina de un anciano y los reflejos de un adolescente; en el contraste entre la mirada vieja y el músculo joven residen tanto su debilidad como su genio. Su cultura visual es chispeante y panorámica: el producto de una pupila antigua, omnívora y voraz. Por otra parte, su atroz vitalidad, que le hace agresivo y tierno como un cachorro, traza una sensibilidad zigzagueante y fugaz. Esa personalidad múltiple y variable le ha llevado a frecuentar muy diversos campos creativos, en todos los cuales ha encontrado alimento su veloz curiosidad; pero esa misma dispersión sobreabundante y generosa ha hecho de su obra de arquitecto un proyecto incompleto: un guión todavía por rodar.
El Tusquets de los ochenta ha perdido la espontaneidad descarada del Belvedere Georgina o el lirismo esencial de la casa en Pantelleria; dos pequeñas grandes obras, fruto de una colaboración de veinte años con Lluís Clotet, que pondrían muy alto el listón para ambos arquitectos en sus trayectorias separadas. Esa inmediatez de fogonazo se advierte hoy en su trabajo como diseñador: la soldadura escultórica de la tetera Oronda, el confort musical de la serie Varius o el reflejo en el mantel de la vajilla Victoria son hallazgos violentos, que apenas tienen equivalente en su arquitectura, siempre recherché, minuciosa y excesiva.
Su aglomeración imaginativa se expresa en el conjunto de los proyectos, y en cada uno de ellos. Del clasicismo ha explorado todas las variantes: mediterráneo en Tula y atlántico en Somosaguas; fundamental en las bodegas de Sant Cugat y chic en el restaurante de La Villette; posmoderno en Japón y manierista en el Palau; monumental en Montpellier, neorrealista en la Villa Olímpica y ambas cosas en Reus. Los que sólo vean en su obra los vínculos con Bofill harían bien en recordar la influencia de Venturi, que salpica de ironía todos sus feísmos compositivos, y los que lo relacionen con la tradición artesanal y la obra total del fin de siglo deben mencionar también su dimensión surreal, que hace de cada forma nueva un esperado desconcierto.
Este catalán tan multitudinario es también vienés y parisiense, milanés y veneciano; admira a los carroceros de Ferrari y la metalistería de Alessi, pero extrae su repertorio figurativo de la veta brava del abanico y la peineta, y ostenta una divisa de ganadería; es modernista y daliniano, brutal y refinado, constructor y joyero, seductor e iracundo, insolente como una diva y aplicado como un escolar. Aunque venera el lujo, trabaja como un forzado; dice preferir sus clientes privados, pero algunas de sus mejores arquitecturas tienen clientes públicos; quiere ser popular y comercial, y sin embargo no hay reconocimiento que busque con más denuedo que el de sus pares.
La admiración de sus colegas pasa, me imagino, por una consistencia formal que hasta la fecha evita o se le niega; y el mercado de marcas de este siglo tardío demanda de similar manera signos reconocibles. Si Tusquets tendrá la voluntad y el ánimo de domesticar su inventiva, sin quebrar ese ímpetu alegre que tienen los objetos, es por ahora una cuestión abierta; pero su ambición torrencial podría escribir para la arquitectura su mejor guión. Este «retrato del artista como una fiera joven» no puede sino desearle que así ocurra.