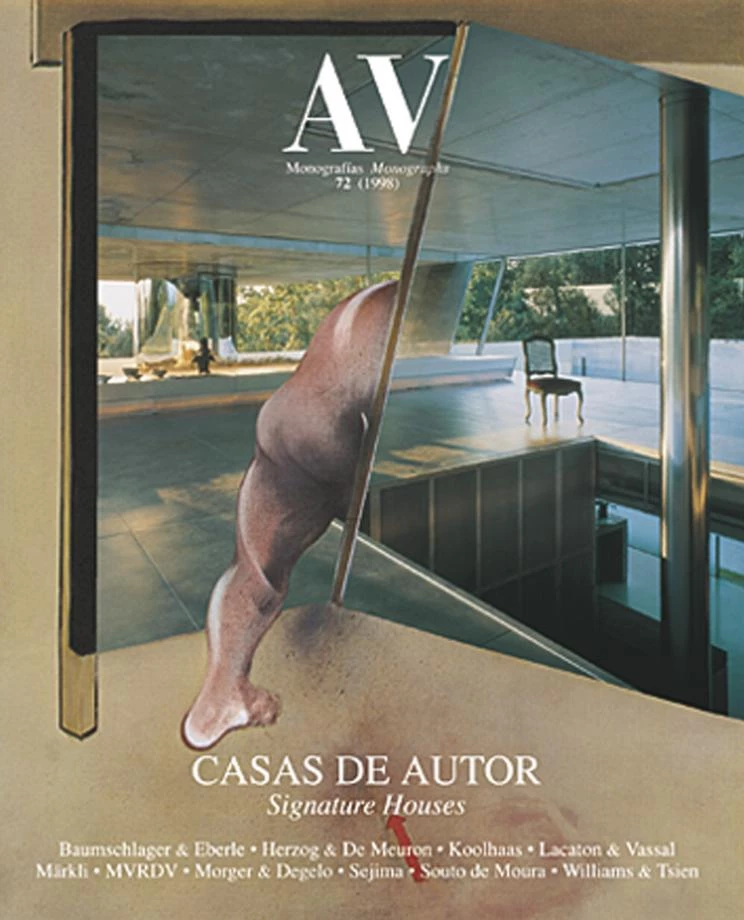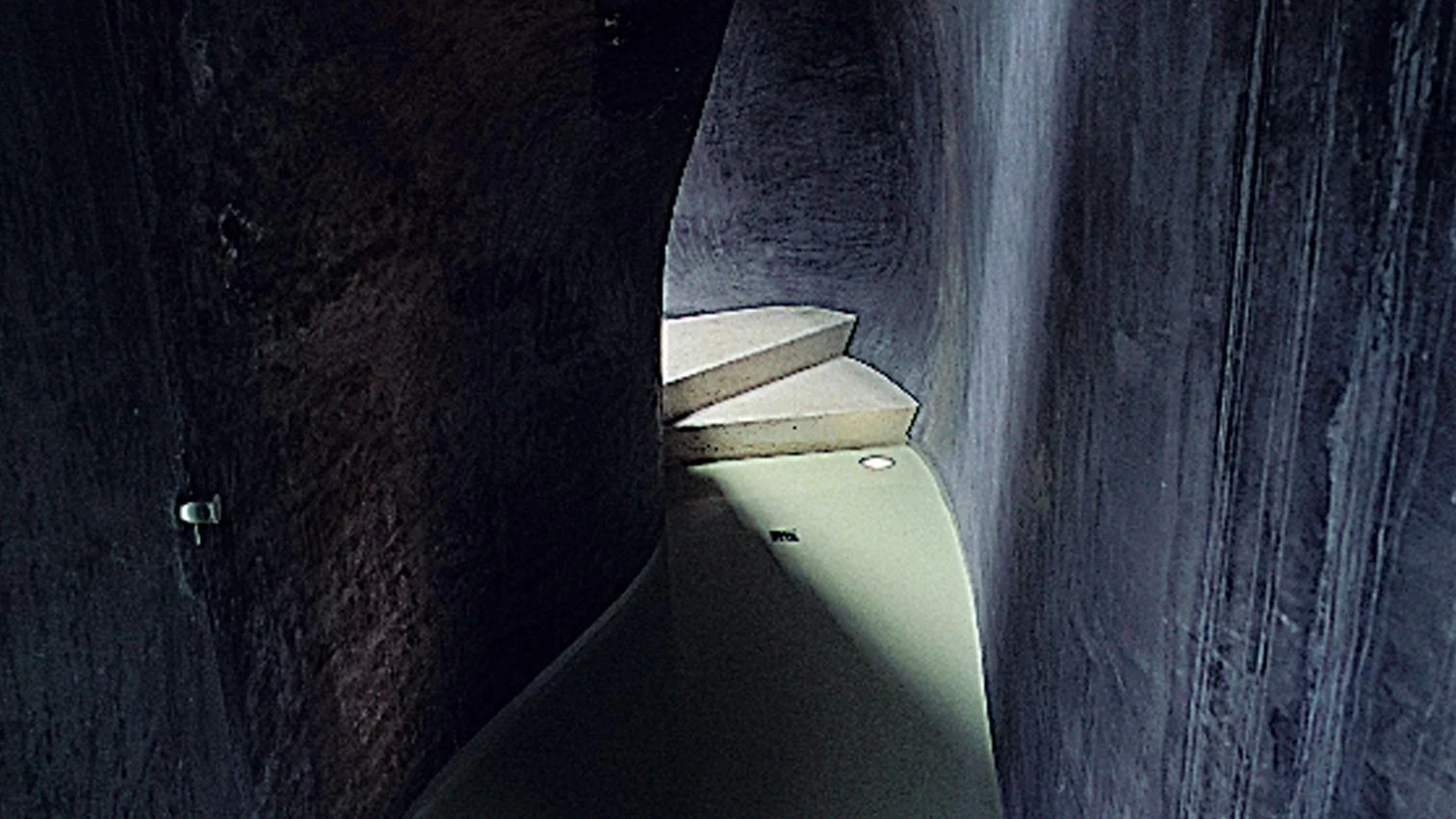
La casa nos pone a prueba. Si el proyecto doméstico es un proyecto de vida, cualquier casa obliga a elegir entre el esfuerzo y la rutina. En su introducción a El collar de la paloma, Ortega y Gasset describía la ambigüedad existencial de los pueblos germánicos y árabes que se injertan en los restos esclerosados del Imperio Romano explicando que en ellos se superponía la «vida como es debido» y la «vida como es costumbre»: el carácter ejemplar de la vida clásica y la naturaleza habitual de su vida bárbara. Acampados en la periferia de una modernidad aquejada de necrosis, los arquitectos procuran reconciliar el componente ético y utópico de la casa moderna con la dimensión coreográfica de los hábitos testarudos: el modelo retórico de la «vida como es debido» y la realidad fatigada de la «vida como es costumbre.»
El totalitarismo luminoso de la razón moderna, sin embargo, contempla la casa con desconfianza. Su condición individual se contrapone a la lógica colectiva de la ciudad, y su singularidad forzosa se compadece mal con la voluntad universal del proyecto moderno. Alejandro de la Sota, cuyo extremismo provinciano ilustra bien la radicalidad moderna, solía repetir que el proyecto de la casa, en lo que tiene de servicio a un cliente, es incompatible con la dignidad del arquitecto, que sólo se preserva si se transforma el encargo en experiencia. Arcaica para el arquitecto futurista, y pequeño-burguesa para el revolucionario, la casa sólo adquiere legitimidad moderna como experimento subversivo de la práctica consuetudinaria: frente a la rutina edificatoria, «así se debe construir»; y frente a la rutina funcional, «así se debe vivir.»
Pero ya no sabemos cómo se debería vivir, y ni siquiera si esta pregunta puede todavía formularse. El pluralismo liberal y la conformidad socialdemócrata han reducido la vida a lo privado, y lo privado al consumo de «estilos de vida.» Adorno lo expresó bien en un aforismo de su Minima moralia: «Lo que hace un tiempo fue para los filósofos la vida, se ha convertido en la esfera de lo privado, y aún después simplemente del consumo.» Y éste, que es una «caricatura de la verdadera vida», transforma la búsqueda de la vida justa en una ciencia melancólica, muy lejana de la gaya ciencia del Nietzsche que escribe: «por fortuna para mí, no soy propietario de ninguna casa», subrayando su autonomía vital del yugo doméstico. En nuestro tiempo, y para nuestra desgracia, es de nuestras vidas de lo que no somos propietarios.
La vida, constreñida al ámbito de lo doméstico, deviene una falsificación apocopada. Segregada del escenario social urbano, la vida de la casa desprende un aroma sofocante y dulzón. Para construir algunas residencias hay que entablar relaciones íntimas: servicios profesionales del que se alquila para soñar, como el personaje del cuento de García Márquez. Y no es extraño que el dogma moderno persiga sueños más corales en otro género de sujetos colectivos, imponiendo el orden de la producción al desorden del consumo y del deseo para hacer prevalecer la «vida como es debido» frente a la «vida como es costumbre.» Porque si la casa de la vida, en la orfebrería laberíntica de Mario Praz, no es sino un estuche nostálgico de la memoria, la vida de la casa se contrae hasta la dimensión melancólica del hábito. La casa nos pone a prueba; pero a una prueba que no sabemos salvar.