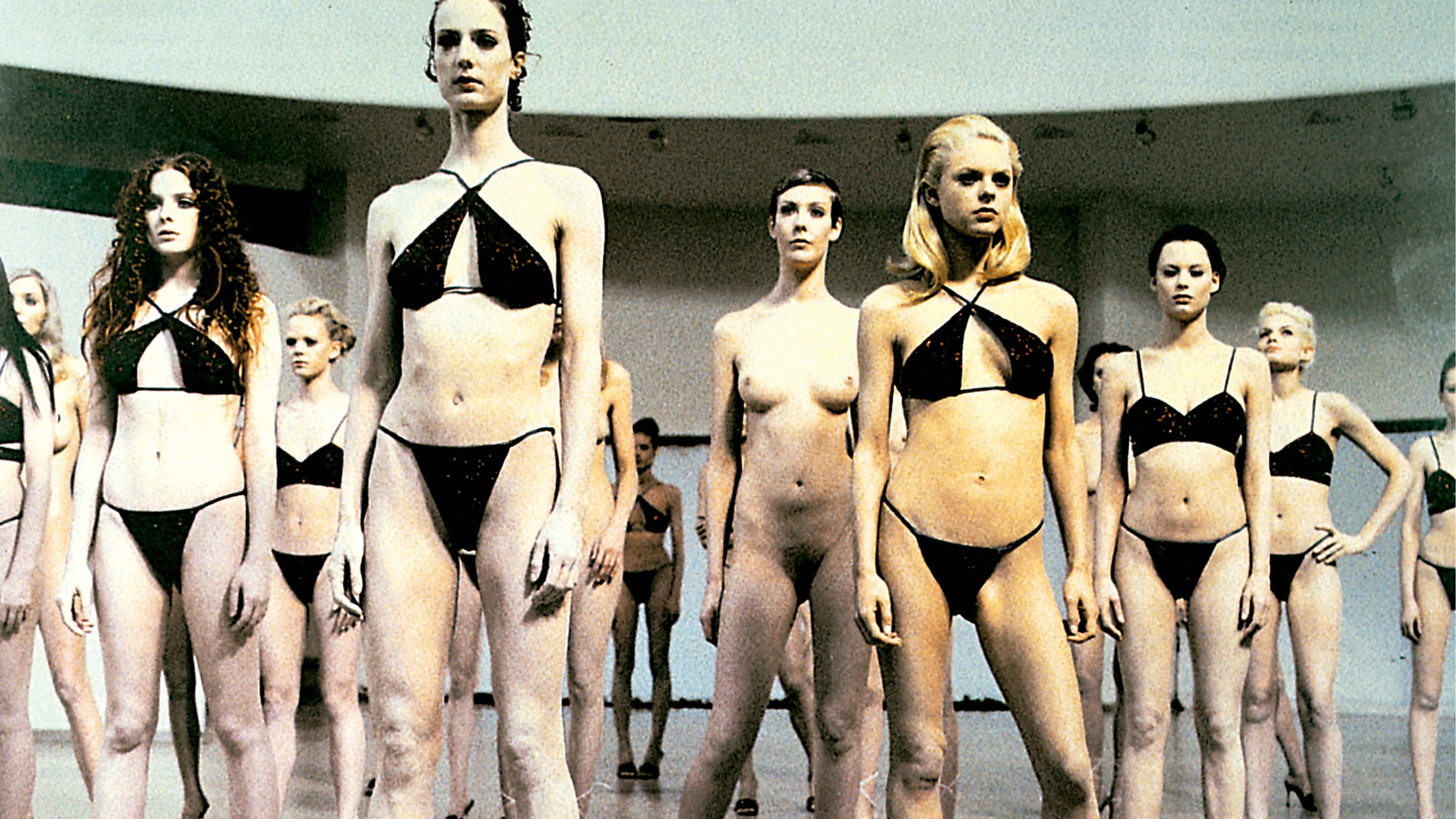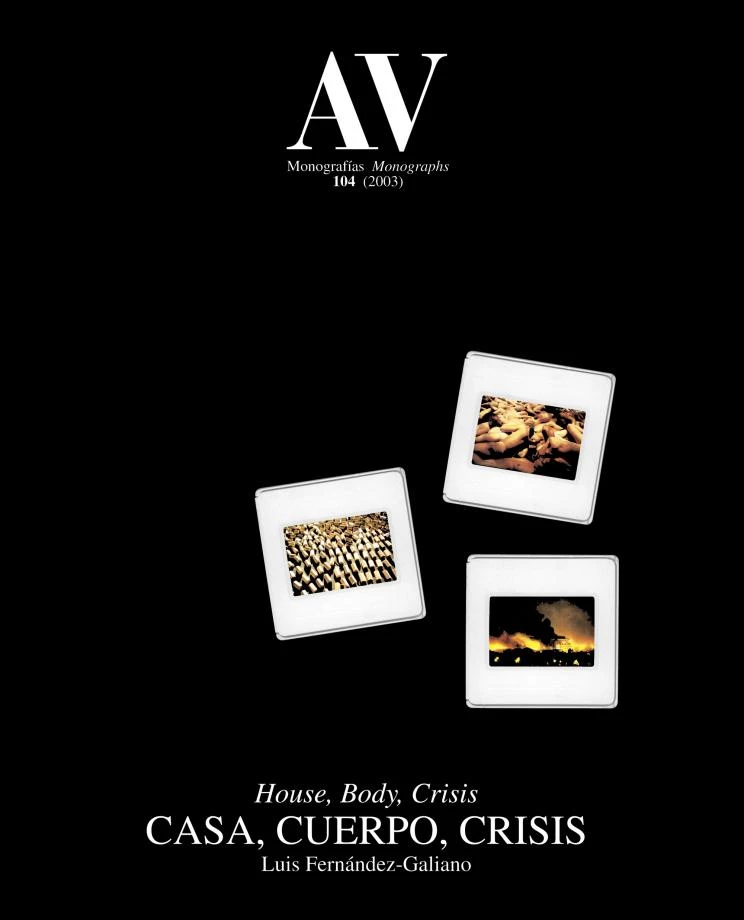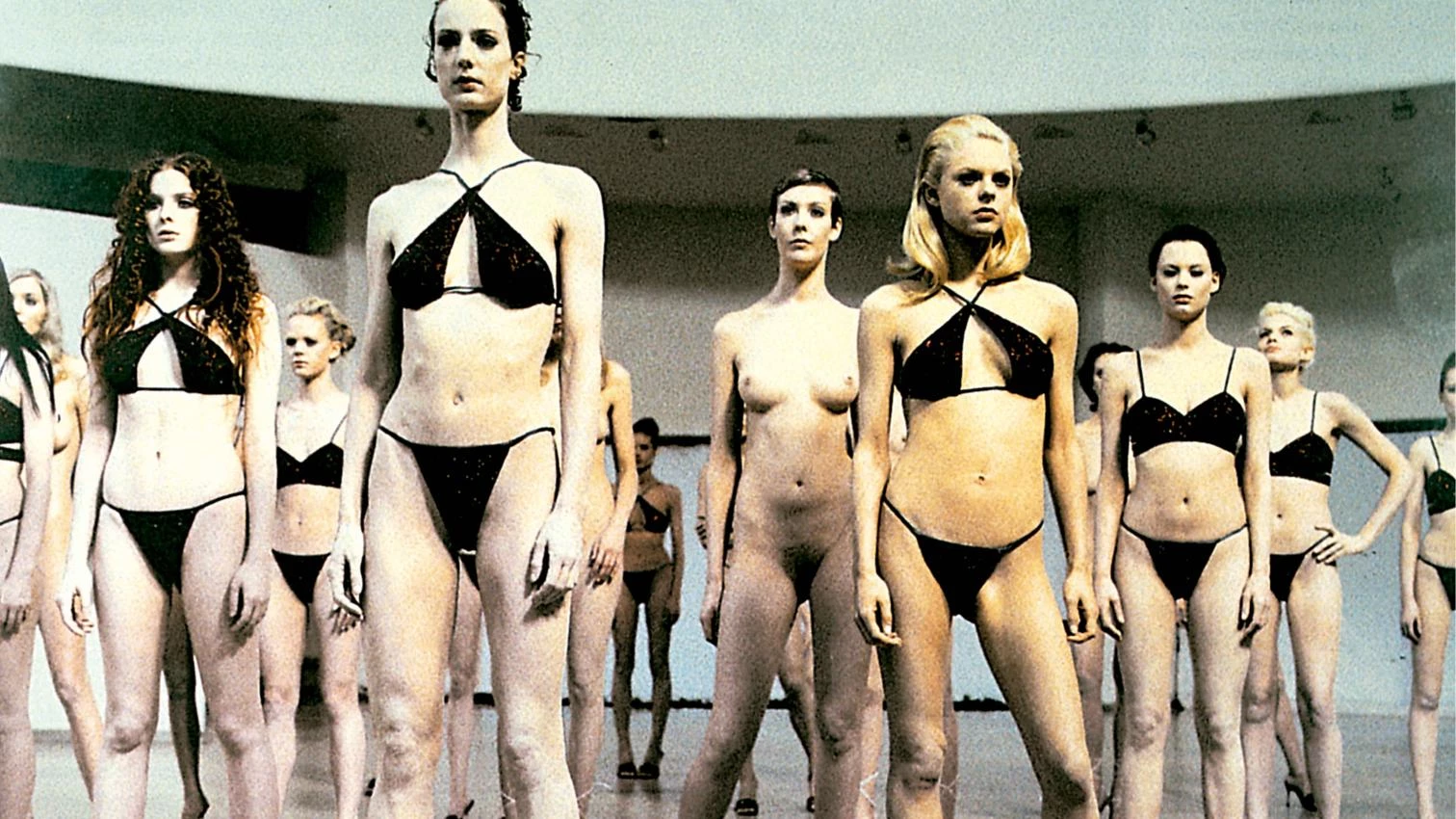
Vanessa Beecroft, Show (con zapatos y prendas de Gucci), Guggenheim Museum, 1998
Los personajes escultóricos de las instalaciones de Juan Muñoz, lo mismo que los muñecos de las maquetas de Rem Koolhaas, sitúan a la figura humana como charnela entre el arte y la vida, el museo y la moda. Variables y monocromos como los guerreros de terracota de Xi’an, pero a la vez reiterados y previsibles como modelos o maniquíes, convierten la sala de exposiciones en escaparate, la tienda en galería, y en su inteligente fusión de comercio y espectáculo dan cuerpo a la utopía última de la arquitectura-ficción, que tras fracturas y alabeos halla en la figuración textil la frontera final de su disolución en la moda. El museo está de moda si la moda está en el museo, y al igual que la icónica Marilyn Monroe de Andy Warhol se imprime en el vestido de prêt-à-porter, Versace, Dior o Pertegaz se exhiben en las salas: el mismo Guggenheim que muestra a Armani sirve a Matthew Barney para rodar Cremaster o a Vanessa Beecroft para exponer una instalación de modelos con zapatos y prendas de Gucci. La arquitectura y el arte se diluyen en las sombras y espejos de un mundo ficticio, un teatro comercial brillantemente iluminado en cuyos paisajes de interior se baila un tango terminal que congela el espíritu dionisíaco de la danza en la coreografía inmóvil de un pas-à-deux interrumpido...[+]