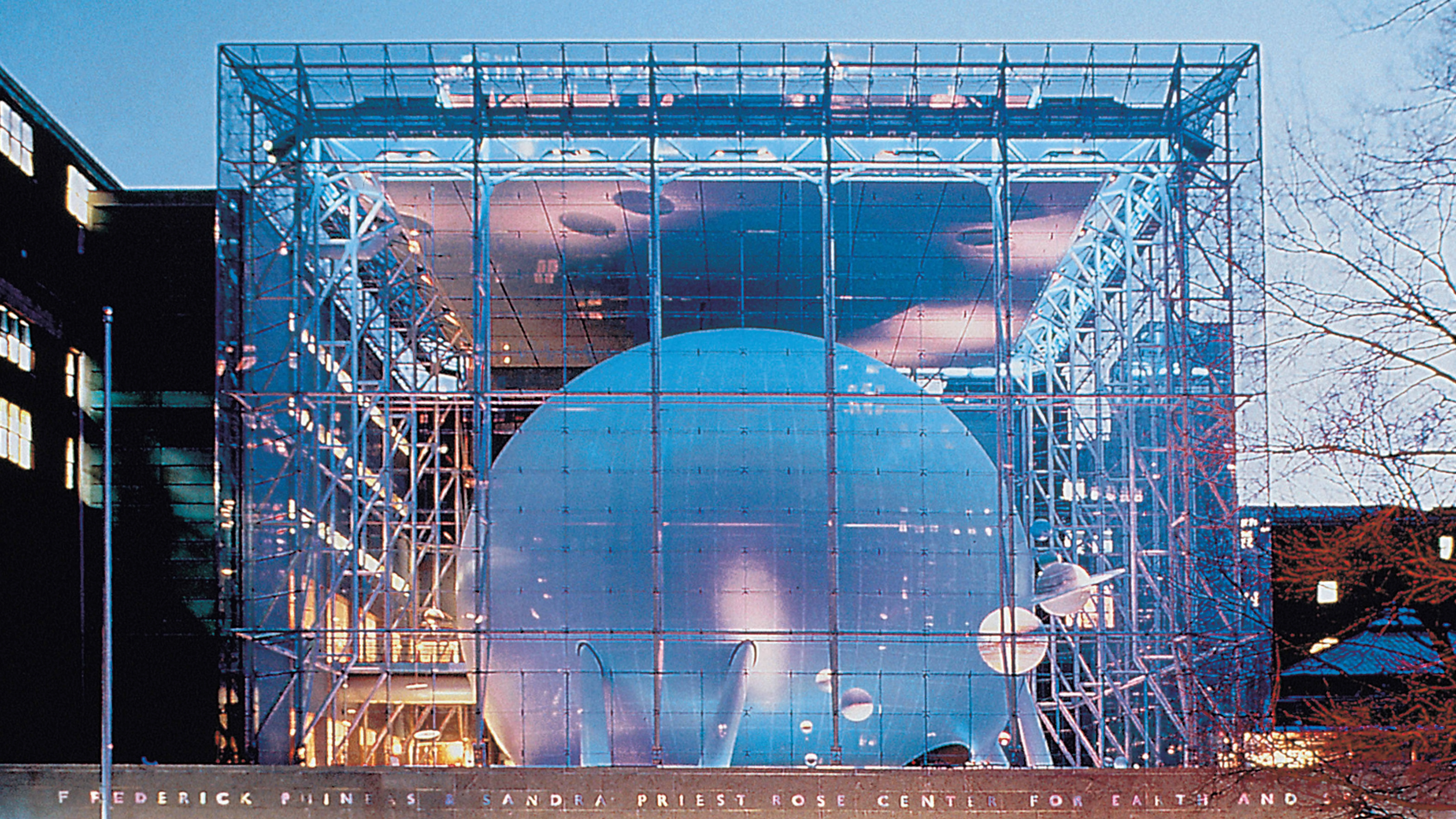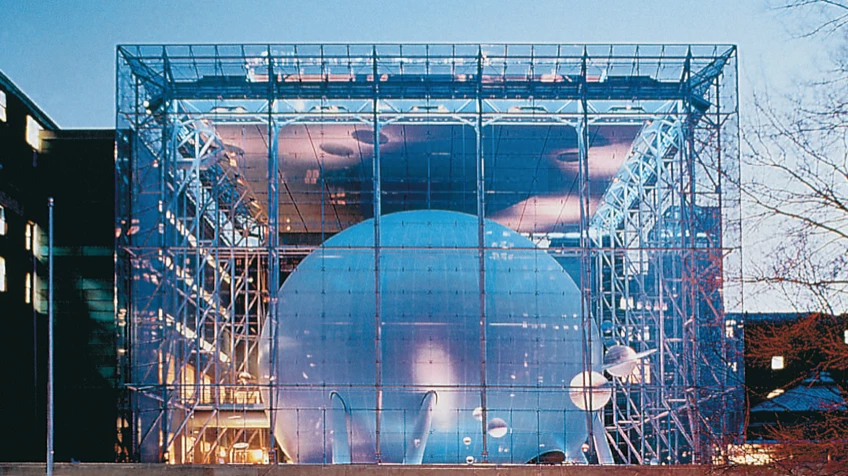
Un pliegue de vidrio y una esfera de aluminio sacuden el sopor de Manhattan. La fachada fa cetada pertenece a la nueva sede americana de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), diseñada por el francés Christian de Portzamparc, y la esfera encerrada en un cubo de cristal forma parte del Rose Center, el nuevo planetario del Museo de Historia Natural, construido por el neoyorquino James Stewart Polshek. El primero es un pequeño rascacielos de 23 plantas en la calle 57, con tiendas y oficinas para una empresa que vende lujo y sofisticación, y el segundo es un edificio expositivo frente a Central Park, para una institución que combina la ciencia con la pedagogía y el entretenimiento. Son ambas obras de calidad indecisa, unidas por el ex-hibicionismo que demanda el espectáculo de la moda y el espectáculo de la ciencia; pero la crítica neoyorquina los ha recibido con un entusiasmo que sólo se explica atendiendo a la sequía arquitectóni-ca que desde hace varias décadas padece la ciudad, y que ha hecho de la gran manzana una fruta tan codiciada como prohibida.
La esfera encerrada en un cubo de Polshek para el planetario del Museo de Historia Natural, y la torre facetada de Portzamparc para el grupo francés LVMH son dos de las novedades arquitectónicas que ofrece Manhattan.
La sede de LVMH, inaugurada en diciembre con la previsible fiesta de estrellas, modelos y famosos—a la que no faltó la primera dama y candidata al Senado por Nueva York, Hillary Clinton— ha sido valorada por Herbert Muschamp en The New York Times, Ada Louise Huxtable en The Wall Street Journal y Paul Goldberger en The New Yorker con adjetivos hiperbólicos, y Architecture le dedica la portada, juzgándolo «el mejor rascacielos de Manhattan en veinte años.» La fascinación suscitada por el edificio, que ha costado 7.000 millones de pesetas, no es desde luego ajena a su ocupante, la más importante empresa de moda del mundo, propietaria de marcas como Christian Dior, Givenchy, Christian Lacroix, Guerlain, Kenzo o Loewe. Era seguramente inevitable establecer un paralelismo entre la alta costura del imperio de Bernard Arnault (que ha rejuvenecido viejas damas como Dior o Givenchy poniendo al frente modistos tan abrasivos como John Galliano o Alexander McQueen) y el ropaje chic con el que Portzamparc ha vestido el cuerpo ajado y vulgar de un rascacielos convencional. De hecho, las dos grandes revistas norteamericanas, la entusiasta Architecture y la más escéptica Architectural Record (que declara preferir la torre de Fox & Fowle en Times Square o el proyecto de SOM para Pennsylvania Station), remiten de común acuerdo a las tesis de Gottfried Semper (el arquitecto y teórico alemán del siglo XIX que argumentó la importancia del revestimiento) para dar legitimidad intelectual a una máscara de vidrio plegado que otorga a su rostro inexpresivo la ambigua seducción de lo a medias oculto.

Portzamparc, un arquitecto amable de formas caprichosas —galardonado ante el estupor general con el Premio Pritzker en 1994 — ensayó en la fachada de este rascacielos entre medianeras diferentes combinaciones de cilindros, pirámides y cubos posmodernos, antes de decidirse por el definitivo origami de cristal, que saca un partido inteligente de la normativa urbanística generadora de los retranqueos escalonados característicos de Nueva York, y cuyos dobleces de vidrios tintados y grabados dan a la casa de Dior un aire deconstructivo que contrasta con la severidad planchada de su vecino de granito, construido en 1995 por Platt, Byard Dwell para su competidor Chanel. Las aristas a la moda —que los admiradores más vehementes han llegado a interpretar como pliegues de falda sobre unas piernas cruzadas de mujer— envasan un edificio trivial, cuyo único espacio singular es la Magic Room de la coronación, una sala panorámica de recepciones a la que los invitados acceden desde una entreplanta, a través de una cinematográfica escalera curva que reconcilia las necesidades escenográficas del cliente con las querencias figurativas del arquitecto.

Gehry ha diseñado una réplica a mayor escala de su Guggenheim bilbaíno (arriba) para otra nueva sede en el extremo sur de Manhattan; y Eisenman propone remodelar su West Side con una topografía ondulante.
El planetario del Museo de Historia Natural se inauguró en febrero, y también en este caso la crítica ha sido generosa, aunque sólo su propio arquitecto ha llegado a describir la colosal esfera como una «catedral cósmica», cuya forma platónica representa el universo, en la tradición del visionario proyecto de 1784 de Boullée para el Cenotafio de Newton o la Perisfera de Wallace K. Harrison en la Feria de Nueva York de 1939. Con un coste de 35.000 millones de pesetas, la esfera de 27 metros de diámetro que ha sustituido al antiguo planetario se sostiene sobre tres parejas de pilares ahusados que la fingen ingrávida, inscribiéndose en un formidable cubo de vidrio diseñado por los mismos especialistas que hace una década trabajaron con I. M. Pei en la pirámide del Louvre, y al servicio aquí de idéntico propósito arquitectónico: dotar de transparencia a una institución venerable, perseguir la monumentalidad a través de la geometría elemental, y conseguir la espectacularidad emblemática sin la cual los museos contemporáneos parecen adormecidos e insensibles a las demandas de la cultura de masas. Polshek, un arquitecto especializado en edificios culturales que construirá también la biblioteca presidencial de Clinton en Arkansas, ha decidido hacer entrar a las multitudes escolares que visitarán este parque de atracciones futurista a través de un arco tendido, y este gesto posmoderno —más historicista que espacial— ha sido el único que le ha valido reproches.
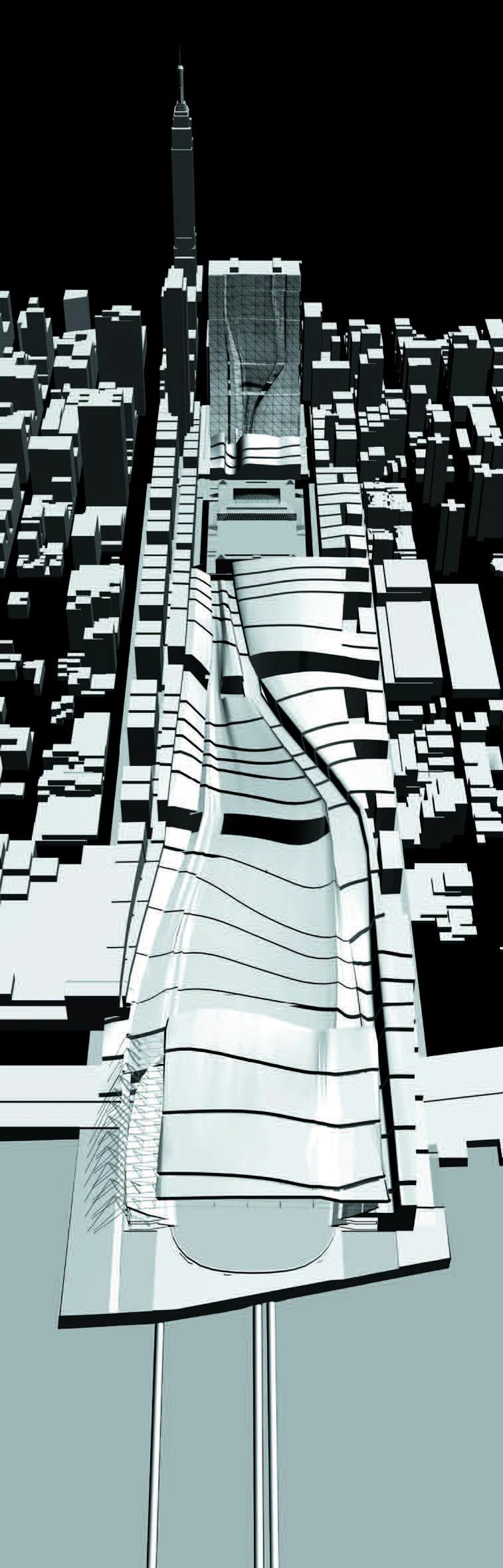
Por lo demás, y en tanto candidata a albergar los Juegos Olímpicos de 2012, Nueva York aprovecha el boom económico para gestar grandes proyectos urbanos que afiancen su protagonismo financiero y cultural. Los más importantes de ellos se centran en el West Side de Manhattan, una gran extensión de muelles degradados, fábricas obsoletas y zonas ferroviarias al sur de la calle 42, para la que la mecenas Phyllis Lambert convocó, desde el Centro Canadiense de Arquitectura, un concurso ganado por Peter Eisenman con una propuesta de parque ondulante y gran estadio al borde del agua. El comité olímpico, con el apoyo del gobernador George Pataki y el alcalde Rudolph Giuliani, parece sin embargo tener sus propias ideas, que no es seguro que coincidan con el proyecto del neoyorquino.

Entre los proyectos neoyorquinos de firma extranjera se encuentran la ampliación del MoMA por Taniguchi (arriba), y el hotel para Ian Schrager en Astor Place, de Herzog y de Meuron con Rem Koolhaas.
Los otros protagonistas del momento optimista de la arquitectura de Nueva York son sus museos: el Museo de Arte Moderno se prepara para iniciar en unos meses las obras de ampliación, según el proyecto del japonés Yoshio Taniguchi, y el Guggenheim contraataca con un hermano mayor de Bilbao, proyectado por Frank Gehry en el extremo sur de Manhattan, con un coste de 130.000 millones de pesetas y el propósito de competir con el MoMA en la captación de patrocinadores empresariales y filántropos privados. Pero el proyecto más esperado no es probablemente ninguno de éstos, sino el hotel que, frente a la Cooper Union, y para el dueño del Paramount y el Royalton, los dos hoteles neoyorquinos de Philippe Starck, van a diseñar conjuntamente el holandés Rem Koolhaas (reciente ganador del premio Pritzker y autor en Nueva York de un local para Prada) y los suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron (que acaban de inaugurar en Londres la nueva Tate Gallery): dos polos eléctricos que garantizan la corriente o las chispas.

Mientras tanto, la sede de LVMH como el Rose Center figuran ya en el imaginario mítico de los arquitectos neoyorquinos como joyas engastadas, un diamante tallado y una perla iridiscente al servicio del glamour y del ocio. Si se piensa que los últimos iconos de la ciudad —el Seagram de Mies van der Rohe, el Guggenheim de Wright o la TWA de Saarinen— se terminaron todos entre 1958 y 1962, se comprende la impaciencia hambrienta de la crítica por consagrar ídolos nuevos, y por conseguir que los caminos de la moda arquitectónica vuelvan a pasar por la gran manzana. El ilustrado Ferdinando Galiani solía decir que la moda es una enfermedad del alma humana; pero entre el londinense Galliano de Dior y el napolitano Galiani de Diderot, este Galiano aragonés se limita a manifestar su perplejidad: espectáculo o enfermedad, la moda y sus geometrías construyen hoy el paisaje y la mirada.