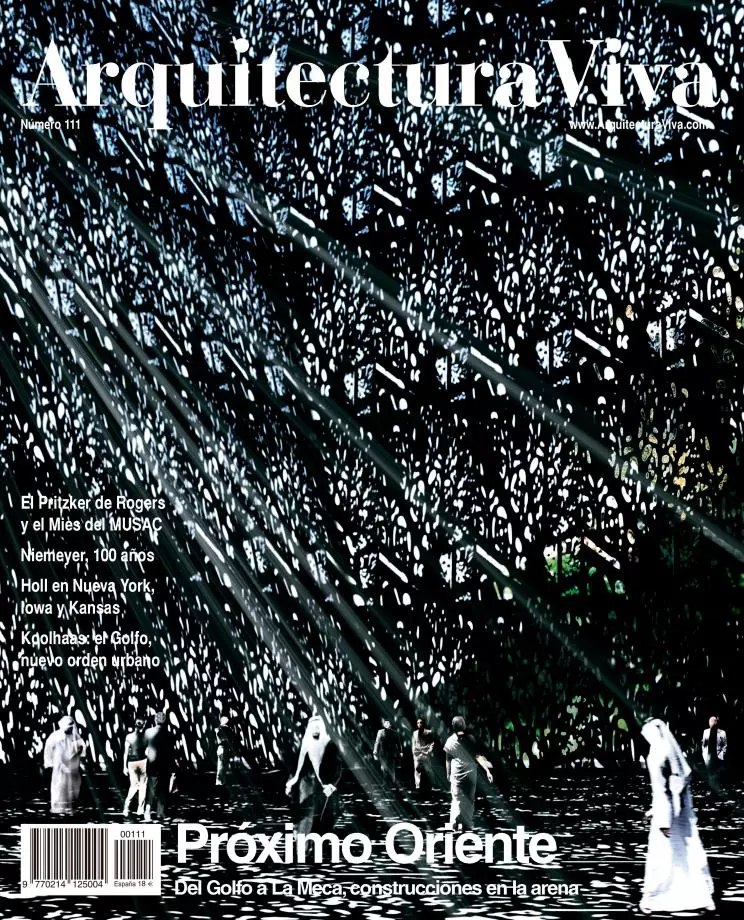El Golfo Pérsico fue primero petrolífero, después bélico y hoy inmobiliario, pero pozos, portaaviones y rascacielos son términos de la ecuación que vincula energía, guerra y construcción en un triángulo vicioso. Este polvorín del planeta se urbaniza vertiginosamente con patrones occidentales y capitales globales, en el núcleo incandescente de un mundo islámico fracturado por los conflictos e impulsado a la vez por la humillación y el desafío. La aventura inmobiliaria, financiera y turística de los pequeños estados del Golfo se produce en un marco geopolítico delimitado al sur por la teocracia saudí, al norte por el Irán casi nuclear de los ayatollahs y al oeste por un rosario de crisis que desgarran desde el Líbano y la Palestina dividida entre Cisjordania y Gaza, hasta un Irak ocupado y en guerra civil.
No parece legítimo presentar las arquitecturas trofeo de estos islotes de prosperidad sin hacer referencia al océano de tormentas que los circunda, y aquí se ha querido reflejar ese contexto tanto a través de la descripción del escandalosamente desigual sistema social que los sustenta como mediante una prolongación del recorrido por la costa del Golfo hasta el interior de la Península Arábiga, con una incursión en la Meca que pone de relieve los contrastes paradójicos de la hipermodernidad wahabita, que rodea la Kaaba de rascacielos y la une con un tren de alta velocidad con Medina mientras a los diseñadores infieles de edificios o máquinas les está vedado el acceso a las ciudades santas, y mientras en la Arabia Felix del Yemen, en el extremo de la península, coexisten Al Qaeda y la miseria.
En el imaginario occidental —y más aún desde el 11-S— el musulmán es ‘el otro’, y es imposible comentar el boom inmobiliario del Golfo como una experiencia urbanística desgajada de su contexto árabe, apenas algo más que el último capítulo de los episodios de modernización ya vividos en la costa Pacífica de Asia. Los atentados islamistas han alimentado la conciencia de un conflicto de civilizaciones que en algunos países europeos entra en resonancia con sus dificultades para asimilar la inmigración musulmana, y aun con los orígenes épicos de su identidad, de La Chanson de Roland al Cantar de Mío Cid. Propugnar la existencia de una civilización islamocristiana, evocando el éxito del término judeocristiano para combatir el antisemitismo, resulta ser una hipótesis tan bienintencionada como equívoca.
La arquitectura espectáculo y el urbanismo genérico del Golfo son frutos bastardos y tardíos de la modernidad occidental: no hay nada tan parecido a una feria inmobiliaria en Kuwait o Dubai como otra en Londres o Cannes. Entretanto, Occidente y el Islam se enredan en una madeja de malentendidos y reproches que se extienden del uso del velo o las caricaturas de Mahoma al discurso del Papa en Ratisbona, y que tienen su dimensión arquitectónica en las polémicas sobre los minaretes en Suiza o Alemania y en los desacuerdos sobre la construcción de mezquitas en Gran Bretaña, Holanda o España. Son guerras de religión similares a las de católicos y protestantes, y si el Golfo ofrece el borrador de una convergencia material y simbólica, acaso el Próximo Oriente sea nuestro ominoso próximo futuro.