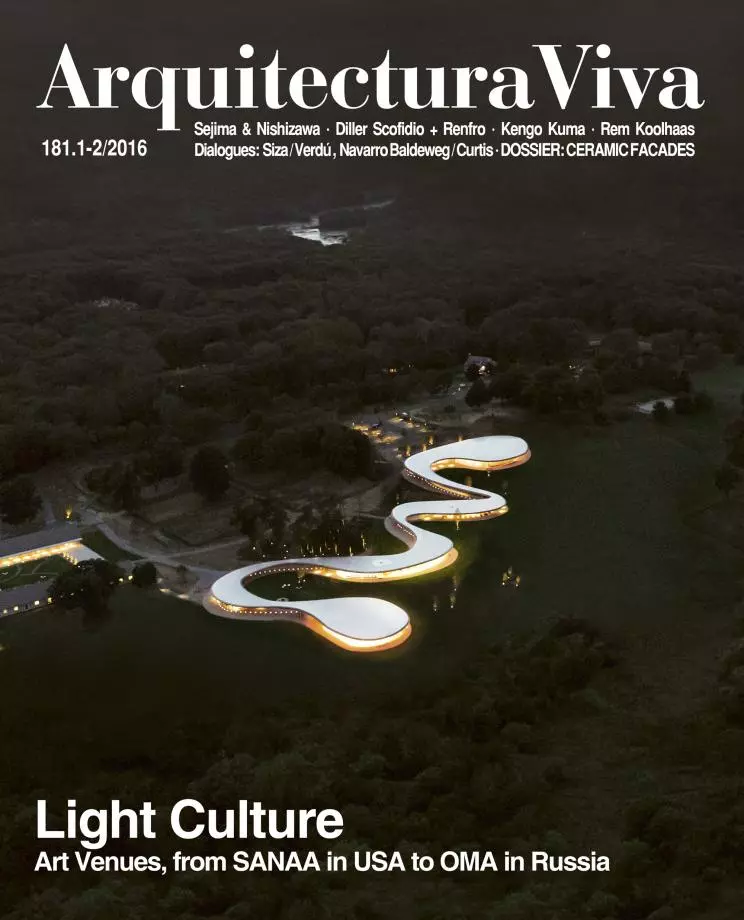La cultura grave se ha hecho ligera. En otro tiempo, museos y bibliotecas expresaban la permanencia de sus contenidos con la solidez de sus fábricas; hoy, las sedes del arte y la cultura manifiestan la naturaleza efímera de su actividad con la levedad de sus formas. El tránsito desde los pesados pórticos clásicos y las monumentales escaleras de los antiguos templos del saber hasta las inmateriales fachadas de los centros contemporáneos, que difuminan los límites entre el edificio y su entorno, refleja una colosal mutación: la cultura ha perdido la gravedad severa y el acceso dificultoso que en el pasado fundamentaban su valor, y es ahora más bien un entretenimiento de fácil consumo que se integra sin dificultad en los paisajes de la vida cotidiana. Lo denso se ha disuelto, y lo perdido en concentración se ha ganado en difusión y penetración capilar en el tejido social.
Esta mudanza no ha complacido a todos, y numerosos intelectuales han deplorado el adelgazamiento de las humanidades, la trivialización de la cultura de masas, y el debilitamiento de las viejas certidumbres. En nuestro ámbito, Mario Vargas Llosa publicó en 2012 La civilización del espectáculo, una denuncia de un fenómeno que ya analizó críticamente Guy Debord en 1967 con La societé du spectacle; y Antonio Muñoz Molina elevó la voz el año siguiente con Todo lo que era sólido, deplorando la descomposición cultural y social española bajo una rúbrica extraída del Manifiesto Comunista, usada antes por Marshall Berman en su ejemplar estudio de la experiencia de la modernidad, All That Is Solid Melts Into Air, que desde su publicación en 1982 se ha convertido en obra esencial para entender los efectos del cambio social en la conciencia contemporánea.
La disolución de valores y pérdida de referencias que tantos atribuyen al impacto de la economía moderna sobre las sociedades tradicionales alcanza en ocasiones tonos jeremíacos, que animan a situar en su contexto la famosa frase de Marx, reproduciendo el párrafo donde se inscribe: «Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas». Esta reflexión, que advierte a la vez la capacidad liberadora y la potencia disolvente de la modernidad, puede quizá absolver a la última generación de arquitecturas de su ligereza física y conceptual. Es algo que aprobaría Umberto Eco, cuyo Apocalittici e integrati de 1964 defendió, hace ya medio siglo, la levedad de la cultura de masas frente a las graves reservas de sus críticos apocalípticos.