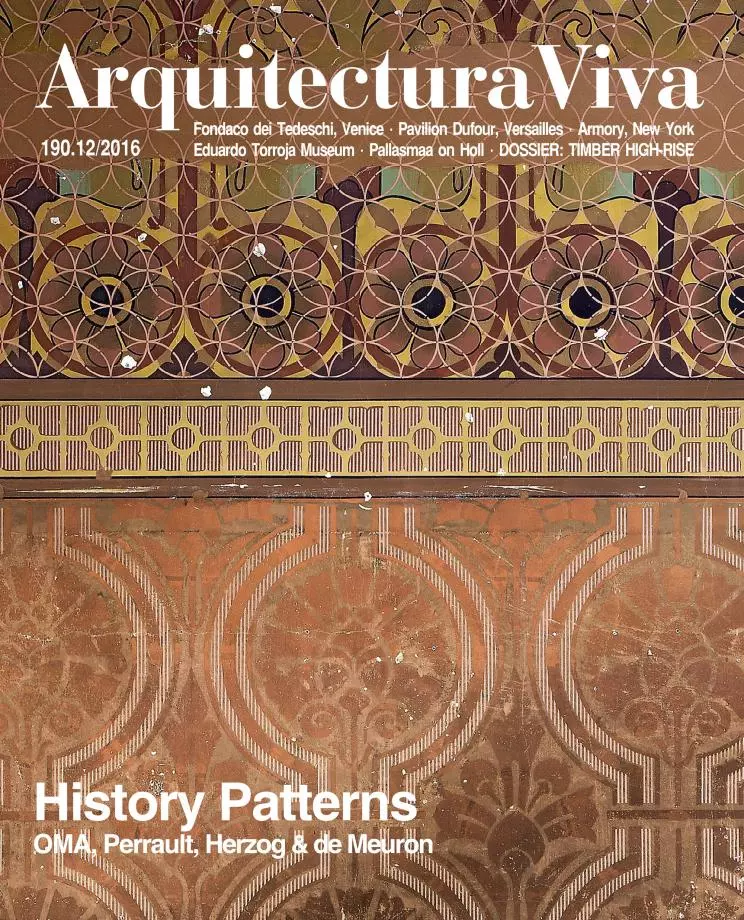Torroja en las historias
Ese extraño, el ingeniero

El reconocimiento de Eduardo Torroja no es aún el que merece. Unánimemente admirado por los ingenieros, autor de algunas obras que pertenecen a la historia de la arquitectura, y redactor de un texto mítico que se sigue imprimiendo testarudamente, su figura colosal es todavía minusvalorada o desconocida por muchos expertos y no pocos medios. En parte, esta circunstancia tiene origen en el perfil más público de los arquitectos, que hace posible describir el museo Kimbell de Louis Kahn sin citar a Augustus Komendant, la Ópera de Sídney de Jørn Utzon sin hablar del papel de Ove Arup y Peter Rice, o incluso referirse al viaducto de Millau como obra exclusiva de Norman Foster, sin mención alguna de Michel Virlogeux o Jacques Mathivat; un ninguneo de los ingenieros que llegó al paroxismo con el concurso para la pasarela sobre el Támesis entre St. Paul y la Tate Modern, que se convocó para equipos de arquitecto y escultor, y que ganó Foster con Anthony Caro frente a Frank Gehry con Richard Serra y otras parejas del mismo tenor, entendiendo siempre que la ingeniería y el cálculo tenían sólo un papel ancilar. Pero en el caso de Torroja, su dedicación prioritaria a la investigación y a la enseñanza después de 1939, el desarrollo de su carrera tardía bajo el franquismo y su muerte prematura contribuyeron a desdibujar su perfil de gigante.
Sin embargo, si examinamos con atención las tres grandes obras concebidas y realizadas entre 1933 y 1935, en colaboración con diferentes arquitectos —el Mercado de Algeciras con Manuel Sánchez Arcas, el Frontón Recoletos con Secundino Zuazo, y el Hipódromo de la Zarzuela con Carlos Arniches y Martín Domínguez—, el formidable trío exhibe una consistencia hija de la audacia estructural que coloca a los arquitectos en un merecido segundo término: los prescindibles detalles Art Déco de Sánchez Arcas o la acartonada fachada de Zuazo desmerecen la belleza ingrávida de las cáscaras de Torroja, y sólo la sabiduría paisajística y vernácula de Arniches y Domínguez entra en resonancia con los voladizos exactos de las tribunas del hipódromo madrileño, justamente considerado la obra maestra del ingeniero. ¿Cómo es posible que El País publique a cinco columnas la imagen del Hipódromo de la Zarzuela «con su liviana y alabada cubierta» atribuyendo la obra sólo a Arniches y Domínguez? Ya nos hemos acostumbrado a decir de carrerilla Maillart, Freyssinet, Nervi y Torroja como los cuatro maestros y pioneros del hormigón armado, así que quizá convendría acuñar para los medios el trío de ases de nuestro ingeniero —Algeciras, Recoletos, Zarzuela—, al que incluso podríamos denominar trío republicano por la época que los alumbró, a fin de procurar un recurso mnemotécnico para los diarios amnésicos o lotófagos.
Gracias a los buenos oficios de José Antonio Fernández Ordóñez, que colaboró con los comisarios de la muestra y colosal catálogo realizados por el Centro Pompidou en 1997 (L’art de l’ingenieur, dirigido por Antoine Picon), Torroja figura en esta obra de referencia con tres entradas: la suya biográfica y las dedicadas al Frontón Recoletos y al Hipódromo de la Zarzuela, dos construcciones madrileñas que sufrieron daños en la Guerra Civil, aunque con diferentes consecuencias. Las bóvedas cilíndricas unidas «en ala de golondrina» del frontón, que Fernández Ordóñez emparentó con el barroco español, no pudieron repararse, y se desplomaron antes de que Torroja pudiera reforzarlas con una serie de nervios transversales, suscitando las críticas de ingenieros como Carlos Fernández Casado; los voladizos del hipódromo, por el contrario, perforados por los bombardeos en más de 25 lugares, se repararon sin dificultad, llegando hasta nuestros días —gracias a la impecable restauración reciente de Jerónimo Junquera— en un estado extraordinario. Estas vicisitudes históricas han hecho también agridulce el legado de Torroja, al que demasiados arquitectos —comenzando por Oriol Bohigas, que fue pionero en la recuperación de la arquitectura de la República— han minusvalorado amalgamando lo técnico con lo ideológico, e impidiendo que la importancia otorgada por obras como la mencionada alimenten los relatos propiamente arquitectónicos.
La relación de Torroja con Frank Lloyd Wright podría quizá haber proyectado más musculosamente su figura en el mundo anglosajón, pero por desgracia no ha ocurrido aún. Como es sabido, Torroja visitó a Wright en Taliesin en 1950, y el introductor fue otro ingeniero injustamente marginado de la historiografía habitual, el checo Jaroslav Joseph Polivka, que desarrolló la estructura de obras y proyectos de Wright como el Museo Guggenheim o el Mile High Illinois Building, y que junto a su hijo Milos tradujo Razón y ser de los tipos estructurales, publicado bajo el título Philosophy of Structures en 1958, sólo un año después del original español. Ya en octubre de 1956, cuando Wright aprovechó la llegada a Chicago de su exposición itinerante ‘Sixty Years of Living Architecture’ para presentar en el Hotel Sherman ‘The Illinois’ con un dibujo de casi siete metros de altura realizado por sus aprendices de Taliesin, el maestro americano enumeró las figuras de la construcción con las que había contraído una deuda, y en aquella relación de ingenieros e inventores —sólo mencionaba un arquitecto, su lieber Meister Louis Sullivan— aparecía precisamente Eduardo Torroja. Este aval debería haber provocado la curiosidad de los historiadores de la arquitectura, pero lo cierto es que los más influyentes de ellos han permanecido impermeables a los méritos técnicos y estéticos del español.
El diccionario enciclopédico de Vittorio Magnago Lampugnani reseña a Torroja, en entradas redactadas en diferentes ediciones por Gerd Hatje, Alexandre Cirici-Pellicer y Antonio Pizza, y también lo hacen otras obras de consulta. Sin embargo, las historias de la arquitectura propiamente dichas ignoran o distorsionan a Torroja. El mítico Space, Time and Architecture de Sigfried Giedion lo menciona de pasada, pero la Modern Architecture: A Critical History de Kenneth Frampton —donde sí figuran Maillart, Freyssinet o Nervi— lo omite, algo inesperado en un autor tan atento al universo técnico, y sólo merece figurar en una enumeración contenida en sus Studies in Tectonic Culture. William Curtis, por su parte, lo ignora en la primera edición de Modern Architecture Since 1900 y lo incorpora en la tercera, para vincularlo a la «tradición artesanal mediterránea» y asegurar que «emigró a México a mediados de los años 30», de manera que no se sabe qué es peor, que el ingeniero no tenga quien le escriba o que quien lo haga enhebre tantos errores. El reconocimiento de Eduardo Torroja no es aún el que merece, pero iniciativas como su museo deben contribuir a otorgar a su figura la estatura histórica que le es debida.