
Las efemérides no recuerdan la historia: la construyen. Bajo el fulgor de las exposiciones neoyorquinas de Mies van der Rohe, el año 2001 pasó de puntillas por el centenario de Louis Kahn, y registró en sordina los de figuras como José Luis Sert o Jean Prouvé, ignorando casi por entero los de Berthold Lubetkin, Alberto Sartoris, José Villagrán y Konrad Wachsman. ¿Qué cabe esperar de 2002? Entre la decena de personajes nacidos en 1902, pueden quizá pronosticarse cinco paréntesis y cinco chispazos.

Barcelona ha homenajeado el talento versátil de Antoni Gaudí con catorce exposiciones simultáneas
No es fácil imaginar la recuperación del francés Émile Aillaud, cuyas interminables cintas sinuosas de viviendas sociales intentaban redimir a través del color la monotonía deprimente de las periferias desvalidas en los desarrollos urbanos de posguerra. No sería justo atribuir al holandés Joannes Andreas Brinkman el mérito por las obras que firmó con su más dotado colega, Leendert Cornelis van der Vlugt, entre las cuales la mítica fábricaVan Nelle de 1930, por lo que su centenario debería transcurrir en discreto silencio. No hace falta reseñar extensamente la obra del norteamericano nacido en Ucrania Morris Lapidus, porque su reciente desaparición en 2001 ya permitió abundante glosa necrológica de sus escenográficos hoteles de Miami, que fascinaron tanto al público de los años cincuenta como a los arquitectos posmodernos de los setenta. No es previsible un reverdecimiento del interés en el gran ingeniero italiano Riccardo Morandi, siempre bajo la sombra romana de su genial compatriota, el diez años mayor Pier Luigi Nervi. Y tampoco necesitamos prestar atención renovada a la obra corporativa y burocrática del norteamericano Edward Durell Stone, tan convencional en su estilo internacional de los años treinta como adocenado en su blanda retórica de pax americana después de la II Guerra Mundial.



Por contra, los cinco primeros meses del año registran cinco centenarios sucesivos que no merecen pasar inadvertidos. El 9 de febrero se celebra el del ruso Iván Leonidov, un dibujante visionario que tradujo el espíritu incandescente de la revolución soviética en proyectos iluminados y titánicos; tan sólo dos días después, el 11 de febrero, los escandinavos y el mundo recordarán el aniversario del danés Arne Jacobsen, un prolífico diseñador de arquitecturas, mobiliario y objetos cuya elegante exactitud señala el momento más optimista del movimiento moderno; el 27 de febrero será el turno de Lucio Costa, el gran arquitecto y urbanista brasileño que puso su talento reflexivo al servicio del proyecto de transformación física y social de su país, materializado simbólicamente en la construcción de una nueva capital, Brasilia; el 9 de marzo se homenajeará la memoria del mexicano Luis Barragán, un conservador místico cuyas geometrías elementales y graves texturas se teñían con colores inesperados para levantar una arquitectura recatada y esencial; y el 22 de mayo, por último, conmemoraremos el centenario de Marcel Breuer, un judío húngaro que formó parte de los episodios centrales de las vanguardias de este siglo, desde la radical Bauhaus germánica hasta la domesticación de la modernidad en el posterior exilio americano.

Cinco arquitectos de la misma edad, pues, a los que sin embargo cuesta reconocer como contemporáneos. Aunque vivieron simultáneamente, y aunque entre algunos de ellos hubo contactos más o menos episódicos, se hace difícil concebirlos habitando el mismo tiempo histórico. Seguramente constituyen un buen ejemplo de lo que George Kubler razonaba en La forma del tiempo, al explicar que la simultaneidad cronológica no supone la contigüidad histórica, ya que los diferentes tiempos coexisten y fluyen en una madeja fluvial que separa o mezcla las corrientes en un curso a la vez plácido y turbulento.
El prolífico Jacobsen (izquierda, sus sillas Hormiga y Sevener, y su sillón Huevo), el visionario Leonidov, el entusiasta Costa, el ensimismado Barragán y el comprometido Breuer (mas abajo, su poltrona B35, su silla B32 y su sillón Wassily) habitaron un mismo tiempo cronológico, aunque la diversidad de sus contribuciones a la modernidad hace difícil reconocerlos como contemporáneos.
Leonidov, el más joven de los constructivistas rusos, emerge fulgurantemente en la historia del siglo en 1927 con el Instituto Lenin, su proyecto fin de carrera en la escuela vanguardista VJUTEMAS, una ingrávida esfera de vidrio y un prisma inmaterial tensados por cables y antenas cuya musculosa lírica metafísica lo convirtió de inmediato en un emblema suprematista de la nueva arquitectura revolucionaria. Pero tras sus propuestas de 1930 para Magnitogorsk, la ciudad lineal de la utopía urbanística igualitaria soviética, y los futuristas rascacielos proyectados en 1934 para el Ministerio de la Industria Pesada, su estrella se apaga con el anquilosamiento del régimen comunista, y el arquitecto muere en Moscú en 1959 sin haber llegado a construir prácticamente nada.



Jacobsen, en contraste, tras darse a conocer con su proyecto efímero ‘la casa del futuro’en la exposición del Forum de Copenhague en 1929, comienza a construir inmediatamente obras tan admiradas como el conjunto de la playa Bellevue, los ayuntamientos de Århus y Søllerød o la factoría para sazonar arenques en la isla de Sjaellands, que le habrían garantizado un lugar en la historia incluso si su rocambolesca huida en 1943 de la persecución nazi contra los judíos no se hubiera culminado con éxito. Tras la guerra, reanudó en su país una carrera fértil como pocas, que nos ha legado edificios tan exquisitos como las escuelas Hårby y Munkegård, el ayuntamiento de Rødovre o el hotel SAS, y diseños tan resistentes a la usura del tiempo como las sillas Hormiga y Serie 7, los sillones Huevo y Cisne o la grifería Vola: el luminoso proyecto de felicidad, austeridad y confort de la socialdemocracia escandinava no tuvo intérprete más cabal que este creador de vida rutinaria, gusto impecable y resultados deslumbrantes.



Costa, por su parte, ingresa en el registro del siglo con el Ministerio de Educación en Río de Janeiro, un colosal proyecto que realiza entre 1936 y 1945 con su compatriota Óscar Niemeyer, en el que su admirado Le Corbusier interviene como asesor e inspirador, y que habría de señalar el momento fundacional de la modernidad tropical latinoamericana. Con todo, su aportación más indeleble es el plano de la nueva capital del país, Brasilia, un heroico manifiesto de confianza en la planificación tecnocrática y la ciudad del automóvil, que en 1957 dibujó sobre la tabula rasa del sertão su generosa traza de avión.
Barragán, en el mismo continente, sigue un trayecto casi antitético al del brasileño; íntimo y ensimismado, este católico acomodado, refinado y homosexual evitó la vida pública para construir una obra corta, tardía e intensa que traduce la modernidad al paisaje, el clima y las tradiciones vernáculas de México a través del filtro colonial y nazarí. Del abrupto relieve volcánico del Pedregal, su urbanización de los años cuarenta, a la restauración del convento de las Capuchinas o los jardines de la finca de Las Arboledas en los cincuenta, su lenguaje abstracto, matérico y cromático posee una rara fascinación hermética y arcaica que encierra una promesa de serenidad intemporal.
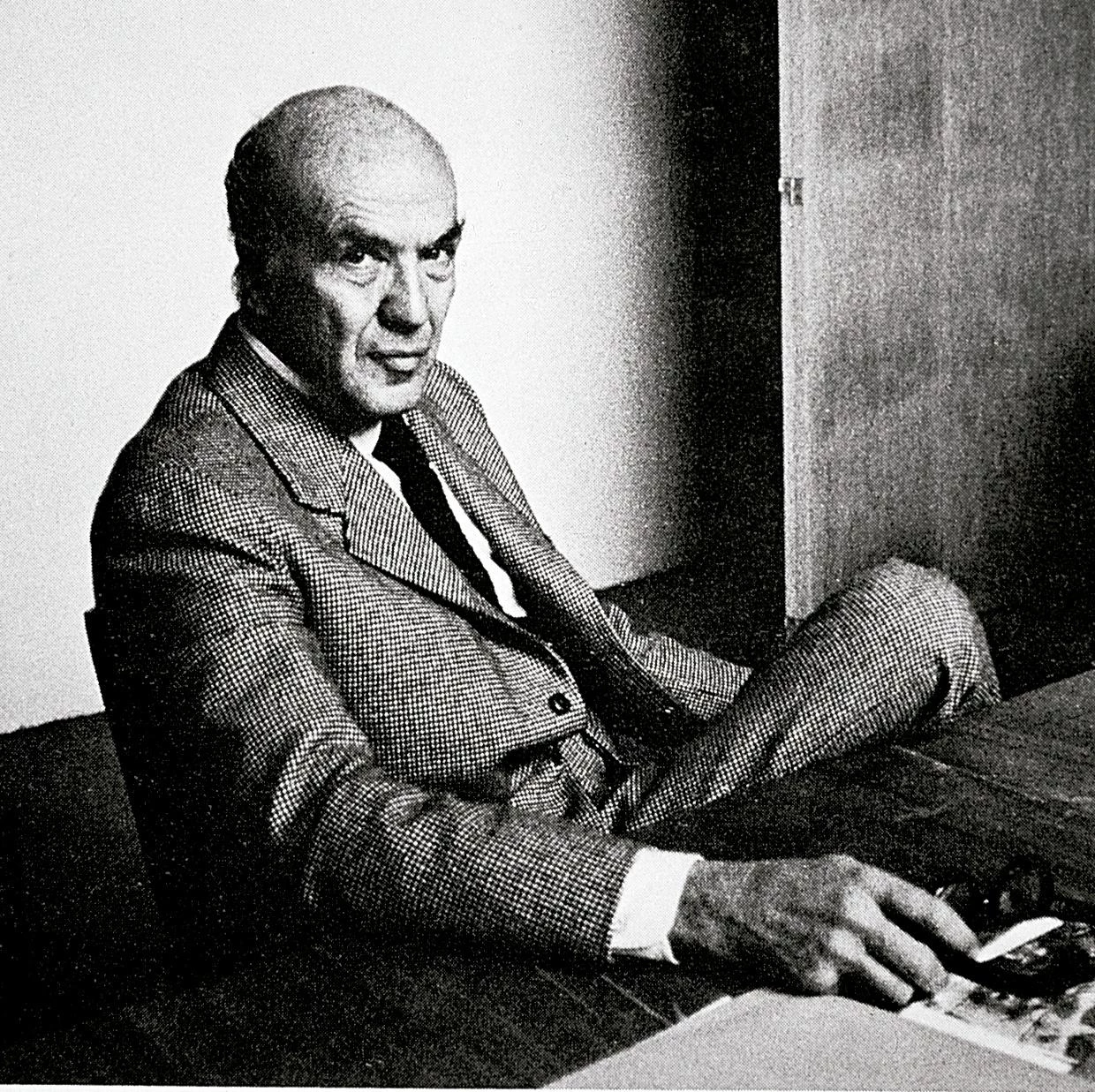
Luis Barragán

Marcel Breuer

Iván Leonidov
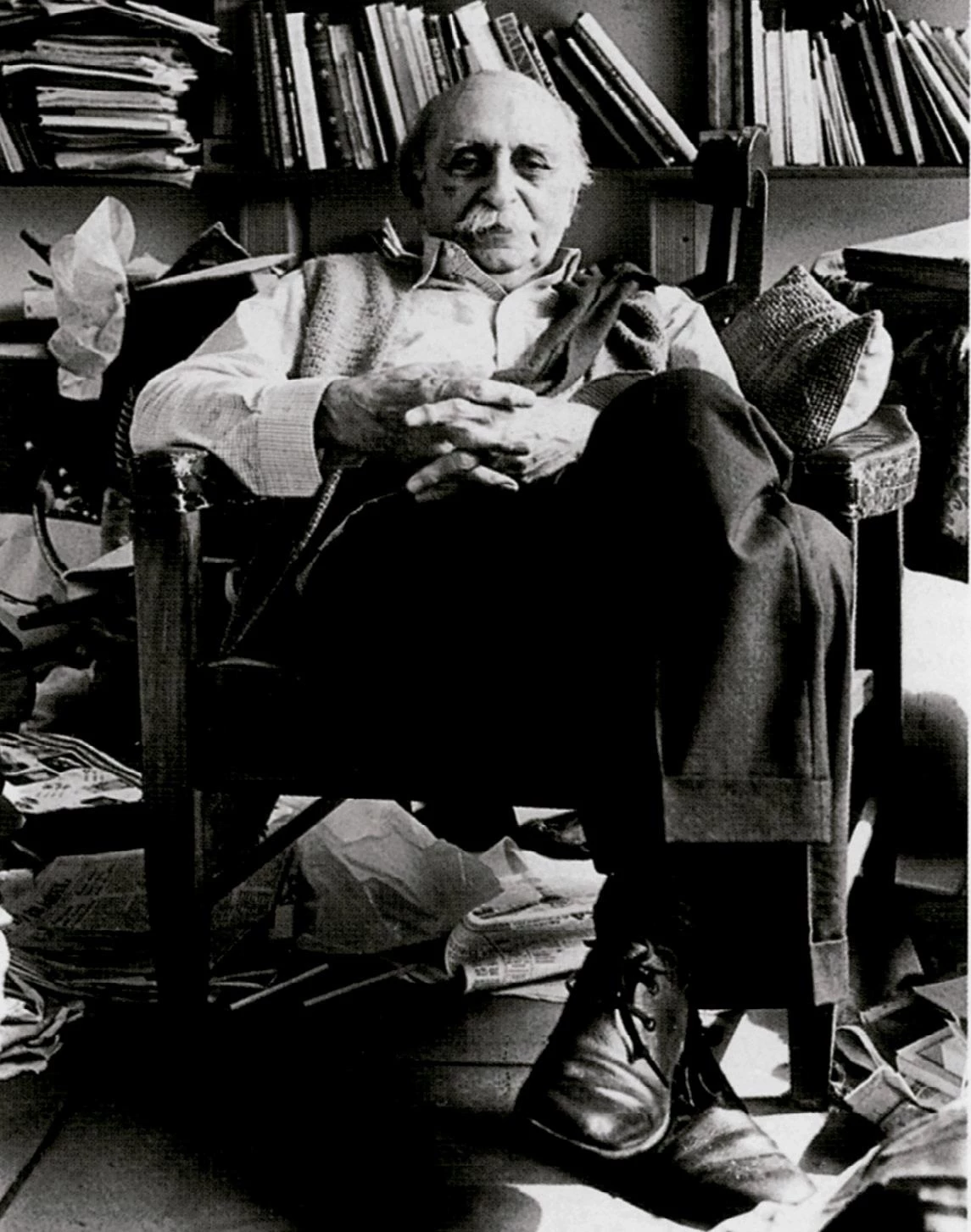
Lucio Costa
Breuer, finalmente, vive la aventura moderna desde el núcleo medular de la Bauhaus, a la que se incorpora tempranamente como estudiante, y donde a los 22 años dirige ya el departamento de diseño de mobiliario, en cuyo seno desarrolló sus míticos muebles de tubo de acero: el sillón Wassily de 1926 (el nombre del cual es un homenaje a Wassily Kandinsky, también profesor en la escuela) y la silla Cesca de 1928, ambos todavía en producción. Pero el diseñador deseaba reconocimiento como arquitecto, y éste no lo alcanzó plenamente hasta sus obras residenciales del exilio en Estados Unidos, un país al que llegó huyendo de las convulsiones de la Europa de entreguerras y siguiendo la estela de otro Bauhausler, Walter Gropius: sus numerosas casas y ocasionales edificios institucionales en Norteamérica adolecen no obstante de una pérdida de tensión creativa, que no puede achacarse sólo a la revisión regionalista y expresiva de los dogmas funcionalistas de aquella modernidad heroica que él mismo había contribuido a fraguar varias décadas atrás.
¿Compartieron pues el mismo siglo el soñador Leonidov, el pragmático Jacobsen, el persuasivo Costa, el sosegado Barragán, el inquieto Breuer? Lo que es seguro es que no vivieron en el mismo tiempo cronológico que Antoni Gaudí, cincuenta años mayor que ellos, y cuyo sesquicentenario celebramos por tanto de manera simultánea. Sus trayectorias vitales y artísticas trazan un retrato polifacético y borroso del siglo XX, un periodo en el que desde luego cuesta trabajo situar al coloso catalán. Y sin embargo hay autores como Charles Jencks que insisten en emplazar a Gaudí en el corazón del siglo recién terminado, juzgando no sólo que es éste el tiempo histórico que cabalmente le corresponde, sino que debe reconocérsele —por delante de Wright, Le Corbusier, Mies y Aalto— como el mejor arquitecto del siglo. La gaudilatría, que hasta hoy era sólo un fenómeno catalán, japonés y vaticano, se extiende ahora al mundo anglosajón: tras las catorce exposiciones de 2002, el culto a Gaudí alcanzará al conjunto del planeta.






