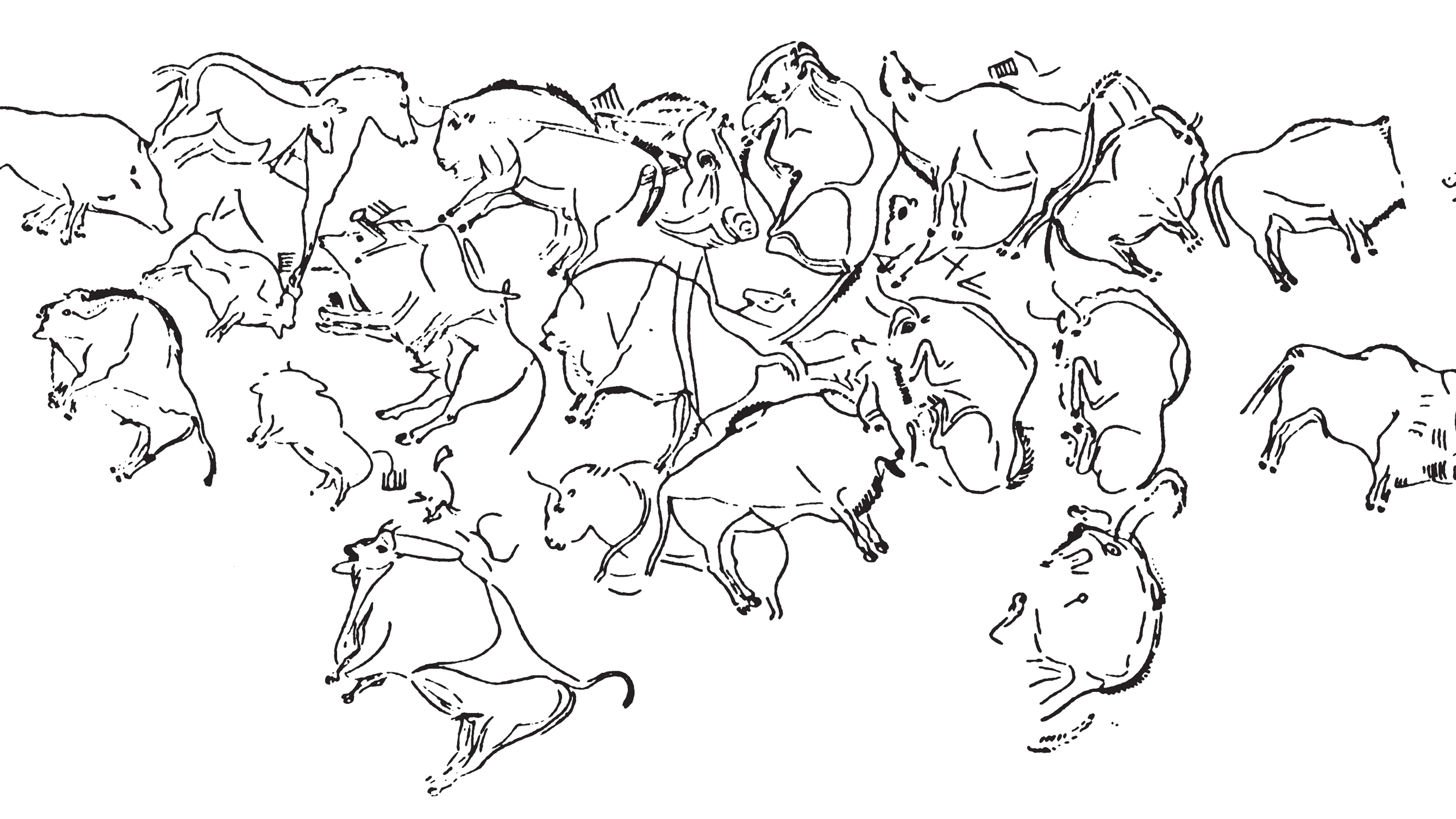Mea culpa d’un sceptique: con este título publicó Émile Cartailhac en 1902 el artículo que legitimó la autenticidad de las pinturas de la cueva de Altamira, puesta en duda por la comunidad científica desde su descubrimiento por Marcelino Sanz de Sautuola veintitrés años antes; y un mea culpa similar convendría hoy a los escépticos que tantas veces hemos expresado reticencias irónicas frente a los facsímiles como simulacros culturales. La réplica de Altamira construida junto a la cueva original es de tan meticulosa exactitud, se inscribe en un proyecto investigador y pedagógico de tan equilibrada pertinencia, y se alberga en un edificio de tan elegante arquitectura y feliz inserción en el paisaje que habrá de perforar el blindaje cáustico de los que allí sólo esperan hallar un parque temático al servicio de la industria turística.
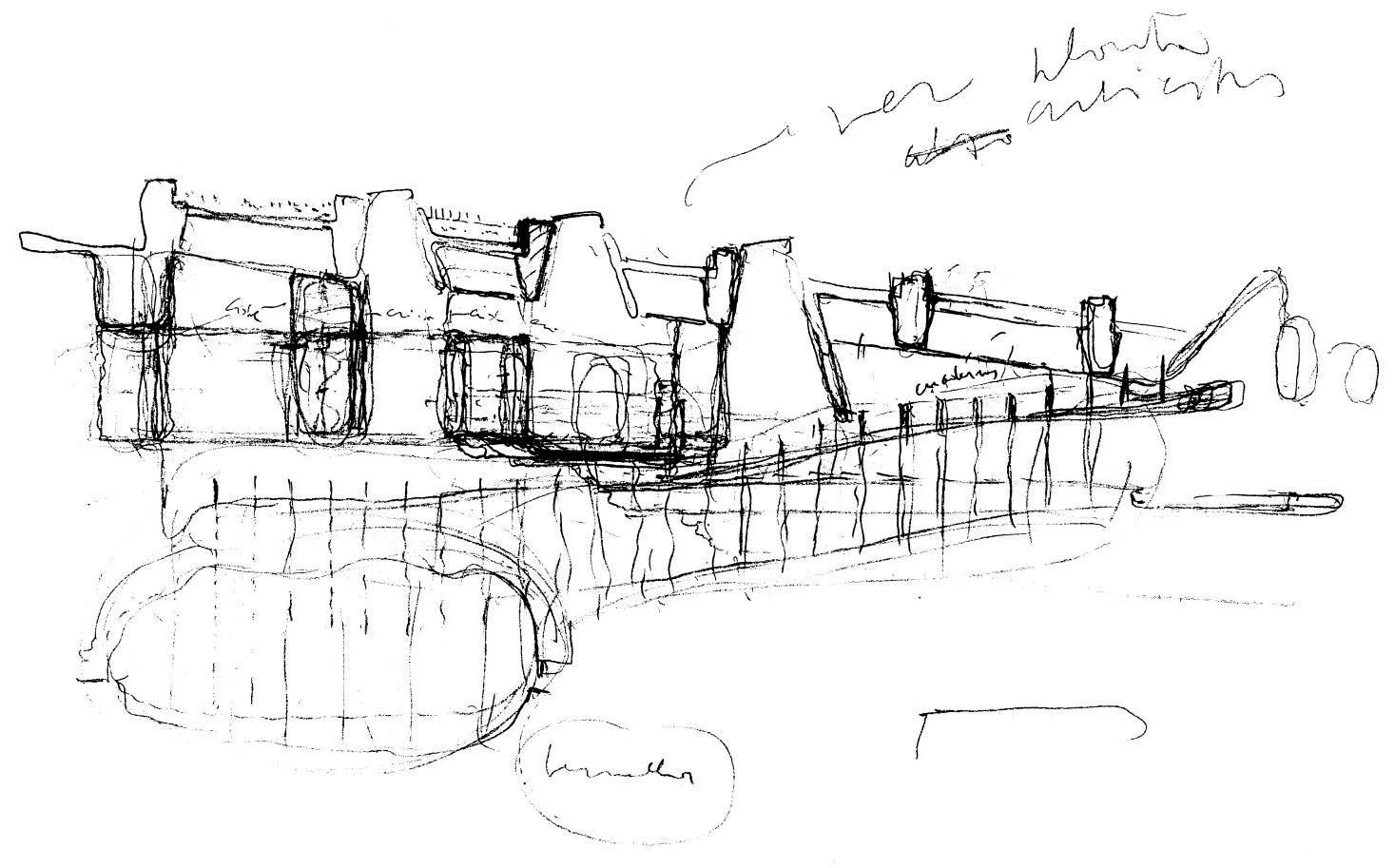
El facsímil de la cueva de Altamira se inscribe en un proyecto museístico que aúna pedagogía y emoción, y ese objetivo se evidencia en la visión, desde la zona de investigadores y colgada de multitud de cables, del trasdós rugoso de la réplica.
La historia de Altamira, desde luego, está esmaltada de recelos.Ya en las polémicas que siguieron al hoy mítico: «¡Papá, bueyes!» de la hija de ocho años de don Marcelino, la asombrosa perfección de los bisontes polícromos entró en conflicto con las convicciones evolucionistas de los prehistoriadores —que obligaban a suponer una infancia artística balbuceante para la humanidad primitiva—y desde la Institución Libre de Enseñanza hasta los grandes especialistas franceses se negaron a aceptar la datación paleolítica de las pinturas. Sólo los posteriores hallazgos de arte rupestre en Francia rehabilitaron Altamira, con el mea culpa de Cartailhac y la monografía que dedicó a la cueva en 1906 junto al abate Breuil, el ilustre prehistoriador que habría de convertirse en la mayor autoridad del arte paleolítico. Pero la respetabilidad científica no garantizaría la adecuada protección de la que pronto se denominó «Capilla Sixtina del arte cuaternario», y en los albores del siglo se inicia un trayecto poco edificante que combina las iniciativas personales ejemplares con la frecuente desidia institucional. Este proceso, que tuvo su momento más ominoso en 1936, con la incautación de la cueva por el Frente Popular para su utilización como refugio antiaéreo, cuartel de milicianos y almacén de municiones (salvándose al parecer del bombardeo por una orden del general Kindelán a la Legión Cóndor) condujo a un deterioro progresivo, agudizado por la multiplicación de las visitas producto de su explotación turística desde los años cincuenta, con el resultado obligado de su cierre preventivo en 1977.

Abierta de nuevo en 1982 para el muy limitado número de personas que no pone en riesgo el mantenimiento de las condiciones ambientales en su interior, la oportunidad de una réplica que permitiera las visitas masivas se ha discutido desde entonces, y se halla en el origen del proyecto que ahora llega a su término: un museo y centro de investigación construido en torno al facsímil de la cueva. Quizá por la escasa calidad de la reproducción existente en el Museo Arqueológico Nacional, acaso por la ubicación en un parque temático de la réplica ejecutada en 1993 en Japón, y sin duda por la sospecha de falsificación de la memoria y trivialización de la experiencia que habitualmente asociamos al facsímil, la iniciativa no encontró un aplauso unánime. En El País mencioné en alguna ocasión la réplica japonesa de Altamira con tono satírico y, también en ese diario, el siempre agudo escritor, dramaturgo y cineasta Vicente Molina Foix se refirió al proyecto de Santillana como una «Disneylandia rupestre» que suministraría «engaño cultural» a través de un simulacro didáctico. Pero al menos en mi caso, el proyecto realizado ha disuelto el recelo inicial, y me manifiesto dispuesto a expresar un mea culpa con el que quizá coincidan algunas otras de las voces reticentes.

En este elogio del facsímil no hay, por tanto, intención de ironía, sino aprecio genuino por el proyecto museológico redactado por José Antonio Las heras y por el proyecto arquitectónico ejecutado por Juan Navarro Baldeweg, que han sabido reconciliar pedagogía y emoción en un edificio ejemplar, soporte de ese artificio extraordinario que llaman la neocueva, y capaz de albergar también el habitual programa expositivo y de investigación de un museo arqueológico, reforzado en este caso por la provisión excepcional de aparcamientos y espacios de acogida que corresponde al importante flujo de visitantes previsto. Semienterrado en una colina para no interferir con el paisaje circundante —que en la boca de la neocueva se complementará con una plantación de los mismos árboles que hace 14.000 años poblaban el entorno del pintor paleolítico—, el edificio hace un uso extensivo de la luz cenital, a través de lucernarios longitudinales que rasgan las cubiertas ajardinadas, prolongándose en el interior con viseras escultóricas que subrayan con eficacia manierista su desarrollo lineal. Los revestimientos pétreos y los paneles de aluminio de color mostaza colaboran con los leves banqueos y los ligeros desplazamientos de los cuerpos construidos para situarse sin violencia en el lugar, lo que el edificio hace con una naturalidad distraída que contrasta eficazmente con la intensidad escenográfica y lírica de las salas iluminadas por los planos inclinados de las viseras cenitales, que dan a los interiores la nitidez inmaterial y abstracta de su difusa claridad.
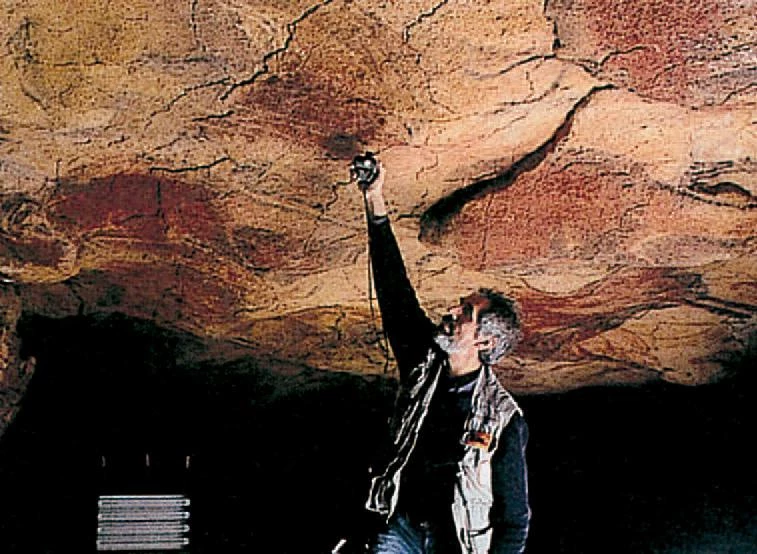

La reproducción de la cueva muestra su estado en el momento en que se realizaron las pinturas, antes de que los derrumbes cegaran la boca y omitiendo las intervenciones posteriores para su consolidación.
Acostumbrados como estamos a la oscuridad tenebrosa de tantas cuevas visitables, olvidamos con frecuencia que nuestros ancestros sólo ocupaban para su vida cotidiana la boca luminosa de la caverna. Éste es el caso de Altamira, cuyos habitantes prehistóricos usaban esencialmente la zona de vestíbulo que ahora, junto con la sala de los polícromos, reproduce la réplica. De hecho, el facsímil muestra la conformación de la cueva en la época en que se ejecutaron las pinturas, antes de que los derrumbes naturales cegaran la boca, de manera que el interior posee una luminosidad que la cueva original no hace hoy fácil imaginar. La reproducción omite también los rellenos, apeos y refuerzos que durante este siglo han venido ejecutándose para consolidar la cueva, y que le dan su actual aspecto laberíntico, convirtiéndose así en la restauración que el original no permite, y por tanto, paradójicamente, en una representación que de forma exagerada puede describirse como más veraz que la vedadera. Juan Navarro Baldeweg ha sabido interpretar, con su habitual maestría en el modelado luminoso, esa claridad subterránea de la Altamira recuperada en los interiores diáfanos y sosegados del museo, con una luz en sordina más propicia que el estrépito de los focos para el conocimiento, la reflexión y el deleite.

Pero quizás el episodio más sugerente de la obra sea aquel donde ficción, arte y naturaleza se trenzan con mayor deliberación: el trasdós de la neocueva, que ofrece su dorso rugoso de aerolito ingrávido a la mirada de los investigadores, suspende el envés de la trama pedagógica de un ejército de hilos disciplinados que reconcilian el rigor exigente de las leyes físicas con el azar abrupto de los acontecimientos geológicos, manifestando la vocación de exactitud de la ciencia allí donde muchos no verían sino las bambalinas de una representación caprichosa. El arquitecto quiso hacer partícipe de esta mirada inteligente al visitante del facsímil, pero los gestores del museo prefirieron mantener el recorrido inocente que implica the suspension of disbelief de la ficción. Asegura Luigi Luca Cavalli-Sforza que el gran artista que pintó los bisontes de Altamira hablaba euskera, y ese fogonazo de la intersección entre genética, arqueología y lingüística ilumina la percepción de la actualidad dramática de nuestro país con una luz arcaica que anima a privilegiar el entendimiento sobre la escenificación. Enfrentados a la abrumadora experiencia emocional e intelectual de la bóveda polícroma, es difícil no sentir un relámpago de admiración deslumbrada por el genial autor paleolítico que salva el abismo de milenios entre nuestras miradas; y es imposible no saber que nuestra común condición humana traza un arco de fraternidad y empatía por encima de las identidades borrosas de los pueblos y de las lenguas.