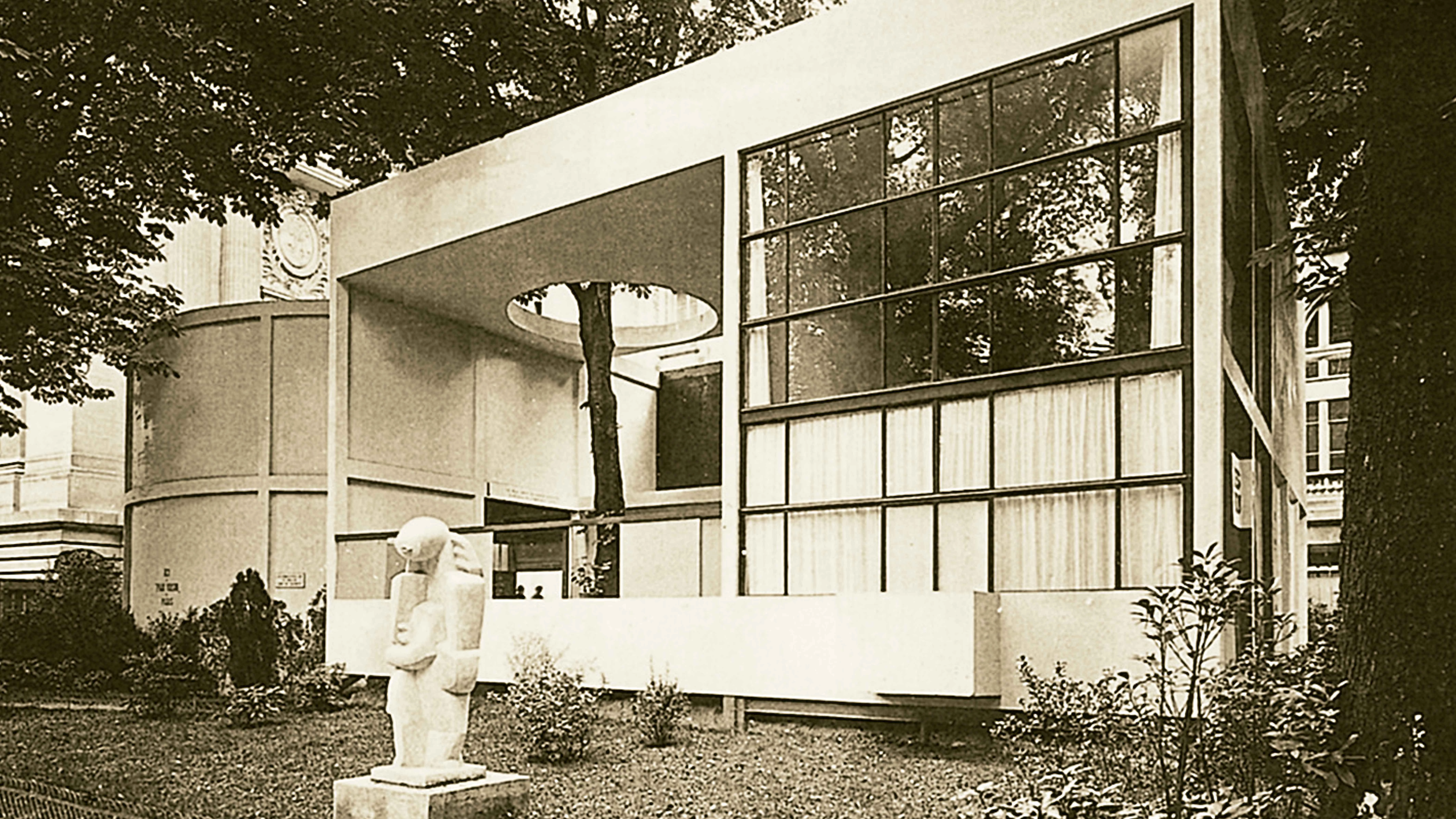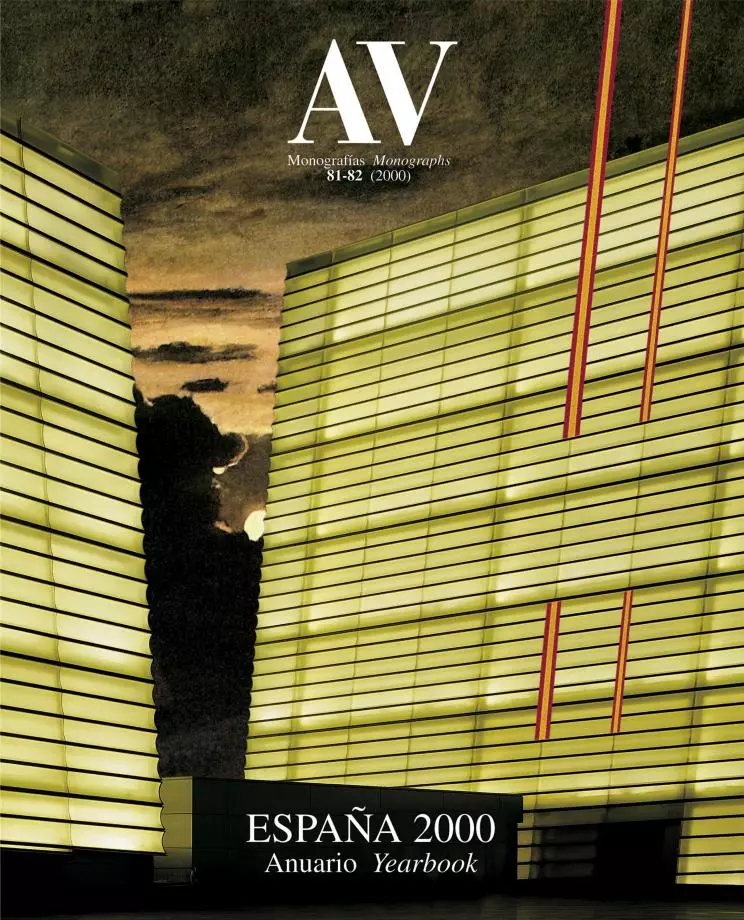Al cruzar el Atlántico, el Movimiento Moderno se convirtió en el Estilo Internacional. La utopía artística y social concebida durante los años veinte por un grupo de jóvenes arquitectos europeos alumbró en América, después de la Depresión, una manera de construir y diseñar que sería la más característica del siglo XX: la abstracción cartesiana del Estilo Internacional fue adoptada tanto por las grandes empresas como por las burocracias políticas, y después de la Segunda Guerra Mundial se extendió por el planeta hasta disfrutar de la misma unanimidad que en el pasado había logrado el historicismo beauxartiano. Por oposición a ese lenguaje ajado, el nuevo estilo rechazó la gravedad masiva, la geometría solemne y la decoración farragosa: sería liviano, asimétrico y desnudo; pero al reducir la revolución moderna a una escueta mudanza formal, el Estilo Internacional deshuesó la arquitectura del núcleo ideológico que le había dado consistencia y sustento.
El pabellón soviético de Melnikov y el de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier fueron los representantes emblemáticos de la modernidad en la muestra de París de 1925.

Los felices veinte fueron para la arquitectura ‘la década heroica’, en la que los pioneros de la modernidad, encabezados por el alemán Mies van der Rohe y el suizo Le Corbusier, inventaron las formas con las que habría de construirse la nueva sociedad. Cada pequeño edificio de estos arquitectos se convertía en un manifiesto estético y político: no expresaba sólo cómo se debía construir, sino también cómo se debía vivir. Las paredes blancas, las superficies acristaladas o las cubiertas planas prometían un futuro de pureza elemental, transparencia y luminosidad, así como de funcionalidad y economía; un mundo más racional, igualitario y bello, cuyos edificios y ciudades se inspirarían en las formas necesarias y eficaces de los organismos, las máquinas o los vehículos. Y esta concepción mesiánica de la arquitectura encontró en las exposiciones internacionales la principal caja de resonancia para su cruzada propagandística.

En la de Artes Decorativas de París, que se celebró en 1925, la arquitectura renovadora estuvo presente con dos pabellones radicales: el de la Unión Soviética, diseñado por Konstantin Melnikov, donde la naturaleza revolucionaria del experimento político ruso se expresaba a través del aspecto industrial, la geometría angulosa y el movimiento diagonal de la gran escalera que fracturaba el espacio de exposición, fundiendo el interior con el exterior en un gran gesto teatral; y el de L’Esprit Nouveau, proyectado por Le Corbusier en forma de vivienda ideal para mostrar las utopías urbanísticas, el mobiliario maquinista y las obras de arte puristas del grupo aglutinado en torno a la revista fundada por él con ese nombre, y donde venían publicándose sus elocuentes arengas estéticas. En contraste con estos pabellones, el resto de la exposición hacía gala de una trivialidad decorativa, consumista y alegre, entre aerodinámica y jazzística, muy en sintonía con el espíritu despreocupado de los tiempos, y que se extendería por Europa y América con el nombre de Art Déco.
Los rascacielos míticos de Nueva York, como el Chrysler (1928-1930) o el Empire State (1929-1931), se inspiraron más en el Art Déco o en el historicismo que en la modernidad canónica acuñada por los pioneros europeos.


Dos años más tarde, los arquitectos de vanguardia tendrían ocasión de presentarse ante el mundo de forma más consistente. Mies van der Rohe fue el encargado de coordinar una exposición del Werkbund alemán dedicada a los nuevos prototipos de vivienda, y que permitió construir, en una colina de Stuttgart, un pequeño barrio residencial proyectado por muchos de los más renovadores arquitectos del momento: Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Bruno Taut, J.J.P. Oud o Mart Stam, además de Le Corbusier y del propio Mies. Cuando se inauguró en 1927, la Weissenhofsiedlung expresaba mejor que ningún otro edificio o conjunto existente lo esencial del nuevo estilo, y sus formas blancas, cúbicas y desnudas fueron tanto el modelo a imitar por los seguidores del movimiento como el blanco de las iras de sus detractores, que veían en su aspecto maquinista una señal inequívoca de sus simpatías bolcheviques, y en su conformación compacta y sus cubiertas planas el vínculo culpable con las casbahs de las menospreciadas razas inferiores.

El pabellón español en la muestra de París de 1937 es un tardío representante de los valores modernos en la Europa que presencia el ascenso del totalitarismo, simbolizado allí por dos pabellones enfrentados: el alemán y el soviético.
El Movimiento Moderno seguía siendo por entonces un fenómeno minoritario, constreñido a un dinámico grupo de arquitectos alemanes, franceses, holandeses y rusos. Cuando en España se celebran las dos grandes exposiciones de 1929, la arquitectura de las mismas es aún tradicional: regionalista en la de Sevilla, y clasicista en la de Barcelona; pero en esta última ciudad, el pabellón alemán fue proyectado por Mies van der Rohe, y el arquitecto tuvo allí ocasión de cristalizar en un edificio pequeño y exquisito una forma genuinamente nueva de concebir el espacio. Se la llamó ‘planta libre’, y en ella las salas tradicionales eran reemplazadas por un espacio sin límites definidos, en el que los ambientes se creaban sólo con muros exentos, y donde la separación entre interior y exterior se desdibujaba hasta desvanecerse. Le Corbusier exploraba por aquellos años ideas similares, y lo hacía también con pequeños proyectos: casas blancas y cúbicas, de ventanas apaisadas, que culminarían en otra obra trascendental de los inicios de la modernidad, la Villa Saboya, un cajón horizontal e inmaculado sobre pilotis, posado como un objeto abstracto en un prado de la localidad de Poissy, no lejos de París.

Mientras los europeos llevaban a cabo esa revolución plástica e ideológica con construcciones reducidas, los americanos transformaban también la arquitectura y la ciudad, pero lo hacían a través de edificios gigantescos, los rascacielos, que serían el rasgo más significativo de la metrópolis del nuevo continente. Alumbrados en Chicago a finales del siglo XIX, los rascacielos conocieron una época dorada en la Nueva York de los años veinte, comenzando a recortar la que llegaría a ser una de las imágenes míticas del siglo XX: el perfil de Manhattan. La mayor parte de ellos procuraba adaptar los estilos historicistas tradicionales a las descomunales dimensiones de los nuevos colosos, pero algunos prefirieron aproximarse a modas europeas como el Art Déco. En este estilo se diseñó el rascacielos más hermoso de la época, el edificio Chrysler, cuyo escenográfico remate es todavía un símbolo de la ciudad, y que al terminarse en 1930 era también el más alto del mundo. El récord lo perdería al año siguiente en favor de Empire State Building, pero lo cierto es que la Gran Depresión de 1929 había cerrado ya este capítulo burbujeante y confiado de la arquitectura americana.
La modernidad ortodoxa llegaría allí en 1932, con una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde bajo el nombre de ‘Estilo Internacional’, Alfred Barr, Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson presentaron las obras de los arquitectos europeos de vanguardia. Subrayando la coherencia de su lenguaje formal, pero ocultando su dimensión social e ideológica, esa exposición acuñó un término y una actitud que presidirían la futura expansión planetaria de la modernidad. Una modernidad, sin embargo, que aún en su condición meramente formal todavía sufriría en los años treinta el acoso de los regímenes totalitarios que por entonces ganaban terreno en Europa, y que se vería también severamente erosionada por el cambio de clima social y político en unas democracias sometidas al desgaste de la crisis económica y política. Las tensiones acumuladas conducirían finalmente al estallido bélico de 1939, que tuvo en España el prólogo ominoso de su propia Guerra Civil.
Cuando en el clima tormentoso de 1937 se inaugura la Exposición Internacional de París, el pabellón alemán de Albert Speer y el soviético de Boris Iofan enfrentan su monumentalidad locuaz y solemne a los pies de la torre Eiffel: las utopías vanguardistas que albergaron el pabellón alemán de Mies en 1929 y el soviético de Melnikov en 1925 quedan ya muy atrás. En el mismo recinto, el pabellón español de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa permanece fiel a la modernidad, y pide auxilio para la República con el grito en blanco y negro del Guernica. No sería escuchado, y los fuegos que ardían en España acabarían prendiendo en Europa y en el mundo. En esas llamas se consumiría también el Movimiento Moderno, y al llegar el momento de reconstruir las ciudades devastadas, el testigo estaría ya por entero en manos de esa modernidad débil que hemos convenido en llamar Estilo Internacional.