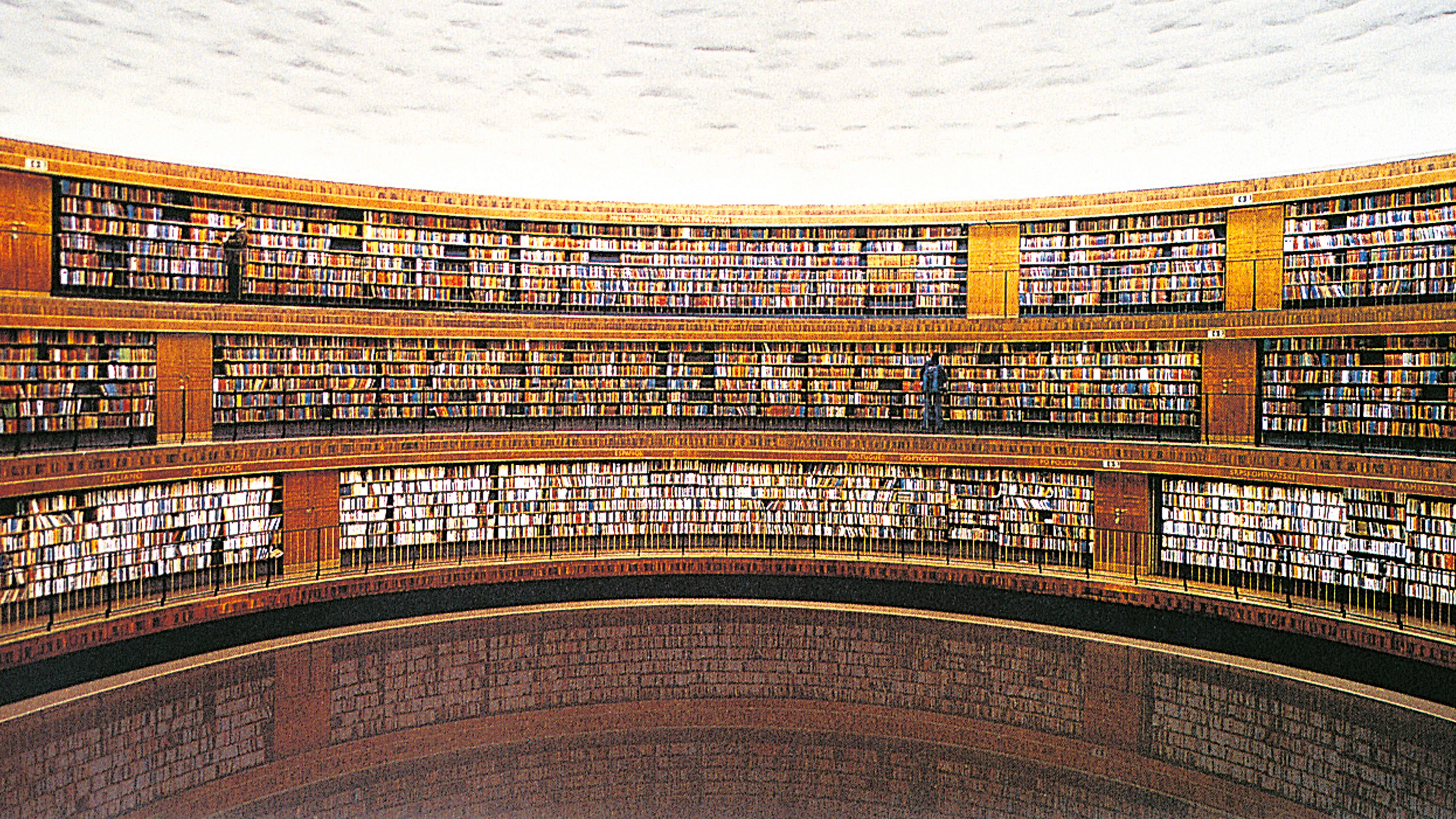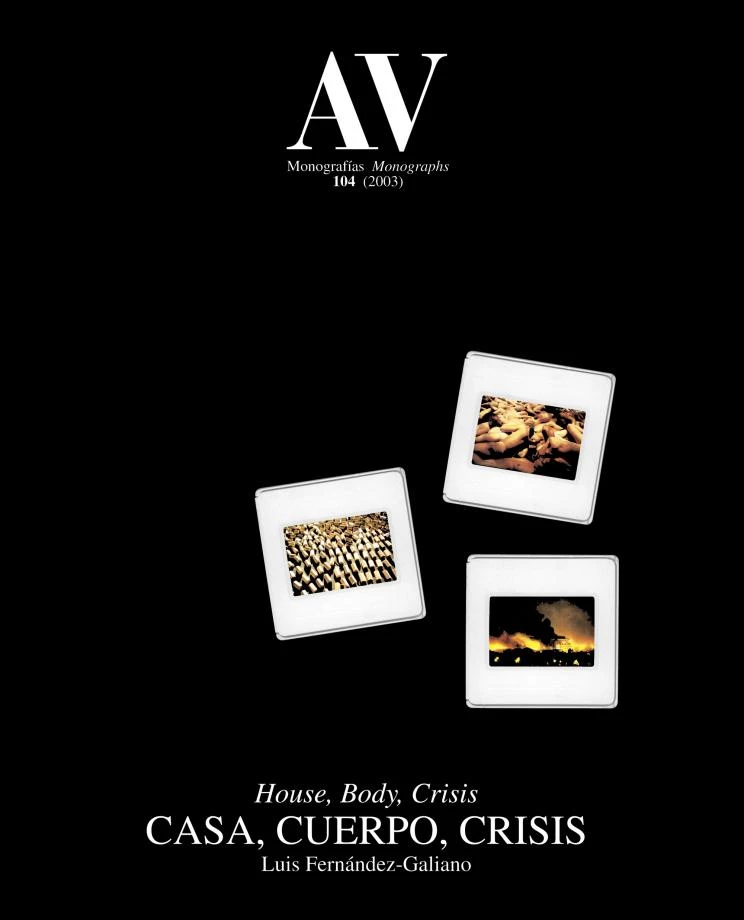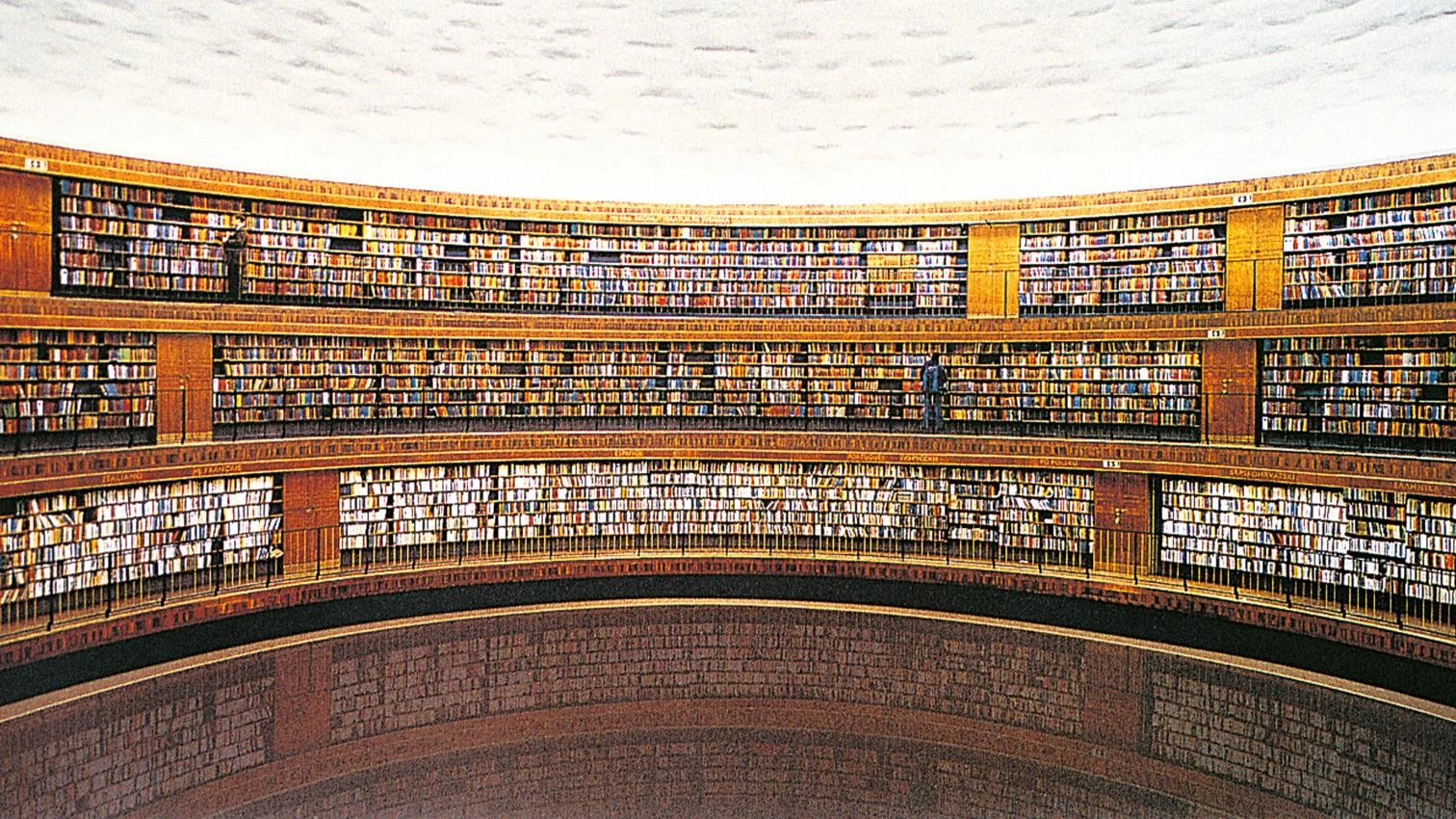
Andreas Gursky, Bibliothek, 1999
Irremediablemente han de serlo, porque en el ruedo actual no cabe la risa de Demócrito ni el llanto de Heráclito: nuestra sensibilidad está más próxima a la media sonrisa de Menipooala lucidez amarga de Esopo, los dos modelos escépticos con los que Velázquez reemplazó las carcajadas y las lágrimas de los filósofos clásicos. Y menos aún cabe la oposición entre el cielo risueño del arte y el suelo doloroso de la técnica, que Le Corbusier propuso en 1942 y rectificó en 1960 con una segunda versión de su esquema de la relación entre arquitectos e ingenieros. Ante la ruina de los sistemas analíticos, los métodos historiográficos y las genealogías estilísticas, quizá sólo podamos reseñarlos con la ironía visual del descreído: las matrices modulares y geométricas de continuidad formal propuestas por Colin Rowe; las equívocas burbujas de las interpretaciones evolucionistas de surgimiento, auge y decadencia, denunciadas ya por Bruno Zevi; los árboles frondosos de relaciones diagramados por Alfred Barr; o el paisaje ondulante de las tendencias compuesto por Charles Jencks. Al final, el territorio de la arquitectura se asemeja más a un hipermercado que a una biblioteca, y en él nos desplazamos guiados sólo por el ojo alado de Alberti y su lema ciceroniano: Quid tum, ¿y después qué?...[+]