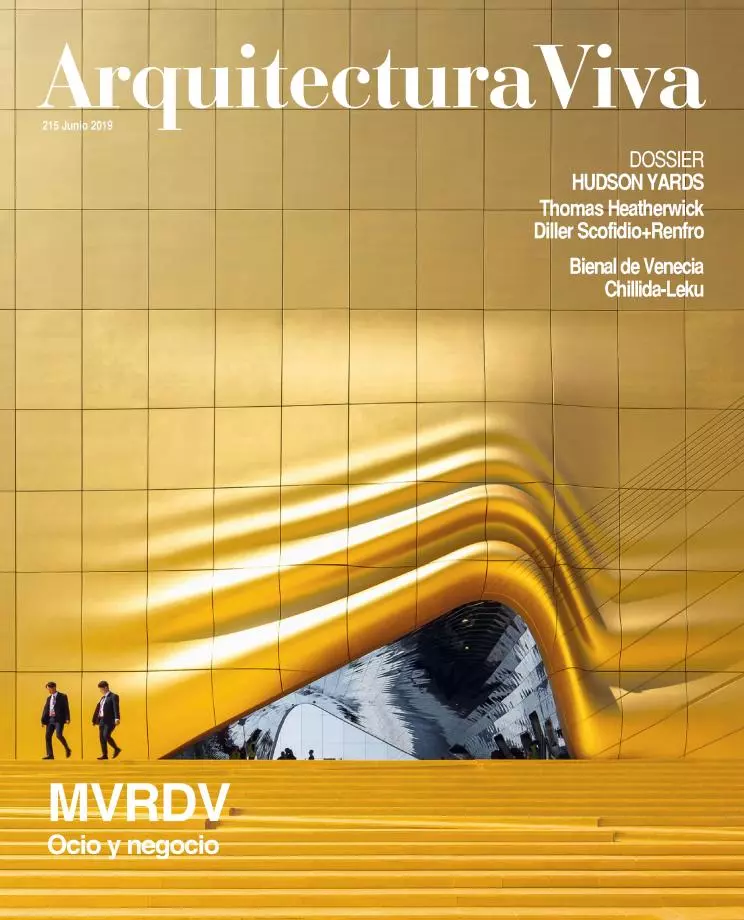Las destrucciones bélicas dejan ruinas resistentes. Denominamos urbicidio a la devastación deliberada de ciudades para quebrar material y moralmente al adversario, pero las urbes contemporáneas rara vez perecen. Muchas de las ciudades del mundo antiguo no lograron sobrevivir a su destrucción por ejércitos enemigos, por catástrofes naturales o por declive económico, y han llegado a nosotros como restos arqueológicos o como huellas toponímicas. Otras, por el contrario, han brotado repetidamente de sus escombros y sus cenizas para persistir tenazmente en su lugar, y ese es el caso de la mayor parte de las ciudades medievales o modernas. Por más que la imaginación romántica o el paisajismo pintoresco se recree en la visión nostálgica de la ruina como estímulo de la memoria y evocación del pasado, las gentes de las ciudades se han enfrentado a sus ruinas reconstruyendo las trazas y amnistiando el recuerdo de la herida.
Este empeño curativo y testarudo sostiene el que Lisboa siguiera siendo Lisboa tras el terremoto de 1755, que Chicago siguiera siendo Chicago tras el incendio de 1871 o que Hamburgo siguiera siendo Hamburgo tras el bombardeo de 1943. Mi generación, que asistió atónita a la destrucción de las ciudades en la antigua Yugoslavia durante las guerras de los Balcanes, ha visto también Mostar o Dubrovnik regeneradas en su tejido físico, y quién sabe si también en su tejido social, porque las huellas materiales del conflicto se ocultan más fácilmente que las desgarraduras comunitarias causadas por la multiplicación de las víctimas o el desplazamiento de poblaciones. Las imágenes de ciudades como Oms o Alepo, devastadas por la guerra siria, son más dolorosas por lo que ocultan que por lo que muestran: esas ruinas resistentes se reconstruirán como las de Beirut, pero quizá la humanidad que albergaban se ha perdido para siempre.
Cualquiera que haya construido un edificio sabe del esfuerzo colosal involucrado en la empresa, de los ingentes medios materiales, técnicos y humanos necesarios para levantarlo, y de la energía y el talento que demanda. Todo ello hace a los arquitectos especialmente sensibles ante la destrucción urbana, y de hecho son siempre los primeros en abordar las tareas de reconstrucción, con frecuencia cuando las ruinas están todavía humeantes. Las ciudades, sin embargo, no son conjuntos de edificios sino madejas enredadas de personas, tupidos tapices de hábitos y luminosos laberintos de afectos. Cuando contemplamos las fotografías dramáticas y sinfónicas de esas ruinas que sabemos resistentes no deberíamos cauterizar nuestra emoción con la promesa segura de reconstrucción, sino entender que esos esqueletos mudos y esas cuencas vacías representan un paisaje social de vínculos rotos y un abismo de sufrimiento humano.