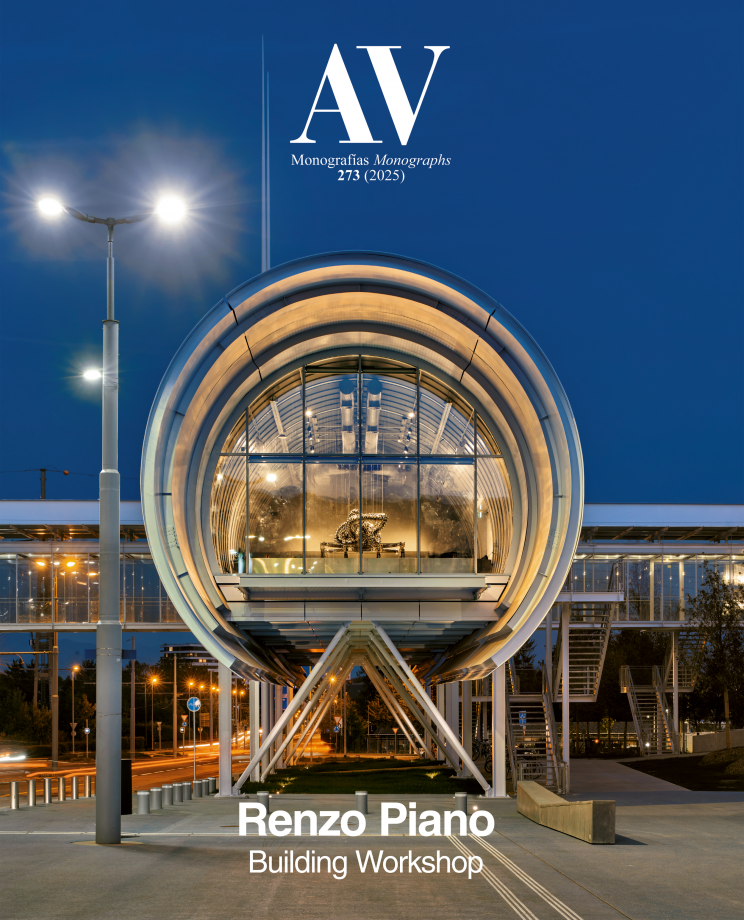La obra completa de Renzo Piano se arracima en una isla mágica. El arquitecto genovés ha soñado a menudo con surcar el mar en busca de la Atlántida sumergida, pero mientras llega ese día ha agrupado más de un centenar de sus obras en una isla lírica que aquí celebramos tomando prestado el título del volumen que reúne la poesía última de Juan Ramón Jiménez. Las construcciones reproducidas a la misma escala en este territorio imaginado resumen sesenta años de un trayecto creativo que amalgama la exactitud material con la emoción poética, y que entiende la arquitectura como un trabajo artesanal de precisión. Lo mismo pensaba, ocho siglos antes, el poeta provenzal Arnaut Daniel, que asociaba su trobar ric a una labor de joyería, y que en sus sextinas combina el empeño esforzado —«Leu sui Arnaut qu’amas l’aura / E chatz la lebre ab lo bou / E nadi contra suberna»— con la explosión estética y cromática —«Er vei vermeills, vertz, blaus, blancs, gruocs»—. Petrarca lo juzgaba «fra tutti il primo», y Dante como «il miglior fabbro del parlar materno», de manera que, si la construcción es el idioma materno de la arquitectura, Piano puede llamarse il miglior fabbro, como se hace en el texto que cierra el número.
Esa isla artesanal y poética ha sido creada por el trabajo coral de una oficina que emplea la metáfora del hilo rojo —el red thread que incorporaba la cordelería de la Marina británica a fin de identificarla y evitar robos— para singularizar su trabajo, que asocia a espacios flexibles y construcciones ligeras permeables al entorno urbano y capaces de reconciliar artesanía e industria. Sugiero completar esta descripción de los rasgos que caracterizan sus proyectos con lo que me atrevo a llamar el ‘método Piano’, evocando el sistema de formación de actores promovido en Moscú hace un siglo por Konstantín Stanislavski, y que alcanzaría gran popularidad en la Nueva York posterior a la II Guerra Mundial con el Actors Studio de Lee Strasberg. El método Stanislavski procura la conexión emocional entre el actor y el personaje que interpreta, y el método Piano establece una conexión emocional similar entre el arquitecto y aquellos para quienes proyecta. La empatía con el cliente, el constructor o los usuarios se extiende a los transeúntes, los defensores del patrimonio o los alcaldes: la arquitectura es siempre una alteración del entorno y de los hábitos, y todo ello exige ponerse a menudo en los zapatos de otros.
El método Piano obliga a identificarse con cada uno de los actores que intervienen en esa obra colectiva que es el edificio, procurando sentir las emociones que mueven a cada uno, porque solo así se respetarán los diversos intereses que entran en juego. Mi propia experiencia a través de las conversaciones con clientes o usuarios de sus proyectos me ha hecho comprobar el vínculo emocional establecido con el arquitecto, y esa conexión es tanto una riqueza individual como un capital social. El fil rofuge que enhebra las obras del estudio anuda también los lazos que unen a todos los interesados en la construcción, algo que desborda el papel del arquitecto como un agente al único servicio del cliente. En el mundo anglosajón se suele distinguir entre los shareholders y los stakeholders —los titulares de acciones de una compañía y los afectados por sus proyectos—, y el método Piano persigue precisamente extender la empatía a ambos ámbitos. Esta es la fortaleza de las oficinas de París y Génova, y de su fidelidad al método depende también la continuidad y el futuro de esos artífices que hablan el idioma materno de la arquitectura, y de cuyos logros da cuenta la geografía mítica de la Atlántida surgida de las aguas.[+]