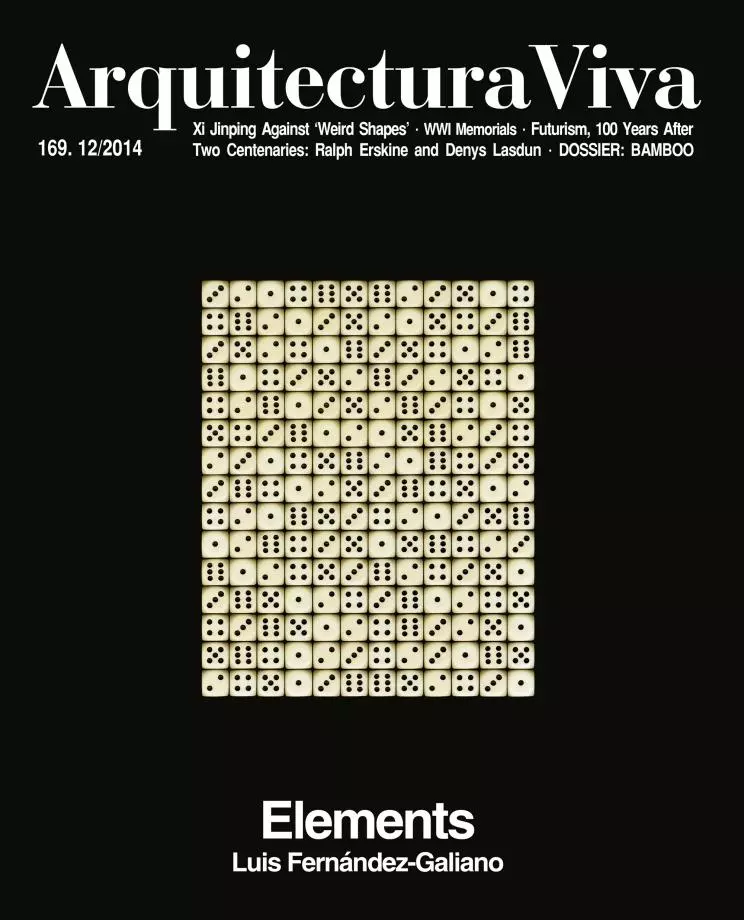En un discurso insólito, el presidente chino Xi Jinping condenó la arquitectura extravagante, y muchos en Occidente lo escucharon con agrado. Sin embargo, su demanda de un arte amable —«sol en el cielo azul y brisa en primavera»—, socialista y patriótico a la vez, ha inspirado también la reciente directiva del regulador de los medios de comunicación estableciendo estancias en el campo de intelectuales y artistas, y en este caso los ecos de la Revolución Cultural impulsada por Mao Zedong entre 1966 y 1976 han hecho saltar todas las alarmas. La reeducación a través de la inmersión en el mundo campesino dejó en efecto tras de sí una generación perdida, pero las estancias de un mes de duración en zonas rurales o cuencas mineras de los empleados de las empresas públicas de prensa, radio, cine y televisión parecen ayunas del dramatismo que marcó el éxodo de la juventud urbana china hace casi medio siglo. En todo caso, las opiniones estéticas de Xi pueden marcar el rumbo creativo en un país que alberga un formidable mercado de arte y que ha sido escenario privilegiado de la arquitectura icónica durante la última década.
El hombre con más poder en China desde Mao ha puesto en marcha una ambiciosa agenda que se extiende desde la liberalización económica y la lucha contra la corrupción hasta la revisión de las políticas demográficas del hijo único y el control de las migraciones internas, y ahora le ha llegado el turno al terreno ideológico de las artes, donde Xi defiende la recuperación de aquella ‘hegemonía cultural’ que Gramsci juzgaba imprescindible para conducir con éxito la pugna política. En el marco de un simposio celebrado en Pekín el pasado 14 de octubre, Xi habló durante dos horas acerca de una arquitectura y un arte que «inspiren las mentes, reconforten los corazones, cultiven el gusto y depuren los estilos de trabajo indeseables», animando a evitar la mercantilización y a «difundir los valores chinos contemporáneos, incorporar la cultura tradicional china y reflejar los intereses estéticos del pueblo chino».
Considerada ya en China como la más importante toma de posición sobre el arte desde las míticas intervenciones de Mao en el Foro de Yenán en 1942, el discurso de Xi no eludió poner ejemplos de lo que juzga extravagante, centrando sus críticas en la sede realizada por Rem Koolhaas en Beijing para la empresa estatal CCTV y en un puente en Chongqing, la forma y color de cuyas pilas —que se abren y vuelven a cerrarse para dejar paso al tablero— evocan los genitales femeninos. El que algunos han denominado ‘giro maoísta’ de Xi se ha difundido apoyado en la fuerza plástica de los ejemplos, y ha provocado respuestas defensivas de arquitectos como Koolhaas («CCTV es un edificio muy serio, beneficioso para la cultura china») y de promotores como el de la inmobiliaria Soho, Pan Shiyi, que ha visto sus proyectos con Zaha Hadid calificados de extravagantes por el oficialista Global Times.
En su rechazo de la extravagancia arquitectónica, Xi entra en sintonía con un clima de opinión que la crisis ha extendido por el mundo, y que entre otras cosas tendrá como consecuencia un mayor respeto del patrimonio, un ámbito en el que el vigoroso desarrollo urbano de China ha tenido consecuencias devastadoras; en esta convergencia, es significativo que el autor del edificio más criticado por Xi haya protagonizado la Bienal de Venecia con una muestra que defiende los fundamentos de la arquitectura frente a los lenguajes variables de los arquitectos. Pero en la afirmación reiterada de la cultura y los valores chinos hay un sustrato de nacionalismo que suscita inquietud, al producirse en un contexto geopolítico de tensiones entre las grandes potencias en el Pacífico y de expansionismo económico chino en África y América Latina. Desde esta península de Asia que al cabo es Europa, la estética sosegada y patriótica de Xi merece probablemente contemplarse con tanta simpatía como recelo.