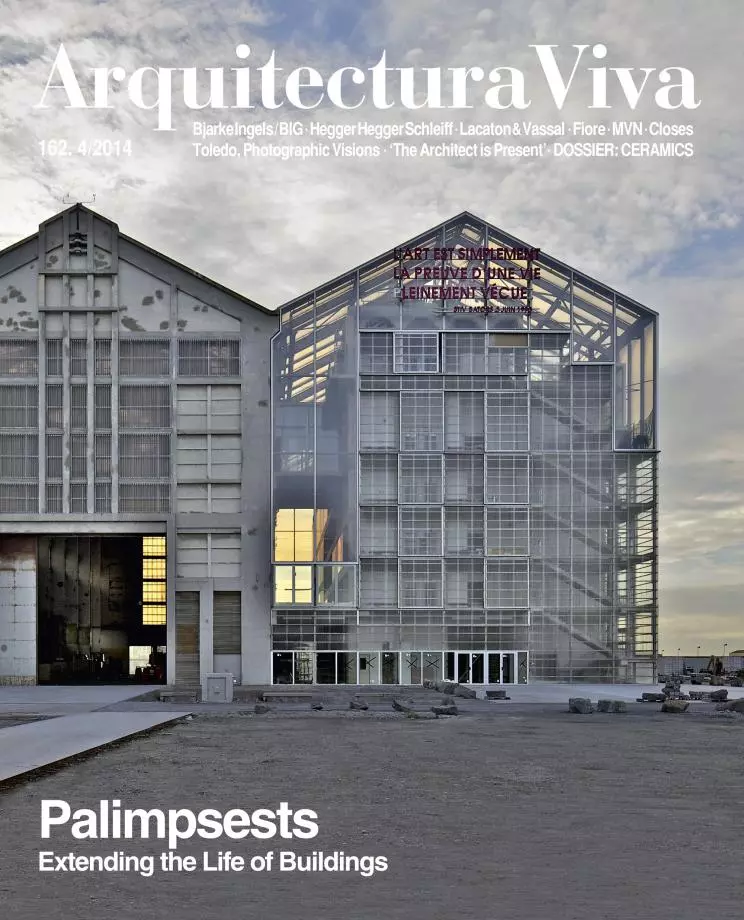En ‘Espectros de Marx’, Derrida reivindicaba el papel político de una crítica «radical e infinita; abierta al porvenir absoluto de lo que viene, es decir, de una experiencia necesariamente indeterminada, abstracta, desértica». Siempre que leo ese pasaje me viene a la cabeza el PAU de Vallecas.
Hace años me enseñaron los proyectos de un concurso para estudiantes de arquitectura a los que se les había pedido una maqueta de una ciudad ideal. Abundaban las formas abstractas, pálidas y muy depuradas. Era todo bastante bonito, un poco como las lámparas de IKEA. A mí lo único que se me ocurrió preguntar fue: ‘¿Dónde está el hospital? ¿Es público o privado?’
El turbocapitalismo postmoderno tal vez sea la primera aplicación generalizada de una experiencia histórica «indeterminada y desértica». Se ha incrustado profundamente en nuestro entorno construido. La magia del mercado consiste en que nos permite fingir que el vínculo social es un subproducto espontáneo de la interacción individual, del comercio. Algunos fanáticos encastillados en sus facultades de economía han logrado extender esas falsas promesas a la totalidad de nuestra vida en común. Su éxito ideológico tiene que ver, en buena medida, con la conexión intuitiva que existe entre esas analogías mercantiles y los mitos de la ciudad como un espacio social de reinvención personal compatible con el anonimato.
Un famoso ingeniero español me explicó una vez que es mucho mejor fotografiar los puentes iluminados de noche, porque todo lo que hay a su alrededor queda oculto y destacan los elementos constructivos. En algo así consiste la fantasía del mercado autorregulado. Es una manera de oscurecer nuestro bagaje cultural, familiar o político de modo que sólo se vean nuestras relaciones inmediatas y transparentes, el tipo de actividad que podemos describir inequívocamente como elecciones. En la era de Bankia y Fadesa, resulta difícil aceptar que el comercio es el medio privilegiado de esa clase de interacciones. La utopía de la conexión y la participación han llegado al rescate.
Buscamos desesperados ortopedias sociales que efectúen automáticamente procesos sociales agregativos sin necesidad de deliberación ni, por tanto, posibilidad de conflicto. Como el comercio pero ahora sin la mediación del dinero. Las más consensuales son las tecnologías de la comunicación, claro. Pero el urbanismo y la arquitectura también han desempeñado un papel importante. Los ciberutopistas entienden Internet como la materialización de una esfera pública ampliada que se autorregula espontáneamente. Su versión espacial es el cosmopolitismo banal del urbanismo especulativo, dominado por las metáforas de la transparencia y la fluidez. La fragua del cemento social postmoderno es una elegante superficie de acero cromado y hormigón pulido políticamente edulcorada con la retórica del espacio público como lugar de encuentro y conciliación.
En 1979 Jello Biafra, el cantante del grupo punk Dead Kennedys, fue candidato a la alcaldía de San Francisco. Una de sus propuestas era obligar a banqueros y ejecutivos a acudir al trabajo disfrazados de payaso. Es una iniciativa con una larga y honorable historia. En muchas sociedades tradicionales se solía ridiculizar los excesos suntuarios que amenazaban la vida comunitaria. Se trata de una manera eficaz de introducir fricción social en automatismos económicos que, plenamente lubricados, tienen efectos carcinógenos. Algo así deberíamos pedir a las ciudades. Que dejen de ser el rostro humano y amable del capitalismo líquido. Que no oculten las vidas dañadas con las que se fabrica el high-frequency trading, el sufrimiento enterrado en los cimientos de esos edificios emblemáticos exquisitamente inteligentes, abiertos y sostenibles. Necesitamos un traje de payaso para las ciudades capitalistas. Fricción política que nos ayude a convertirlas en lugares determinados, concretos, frondosos y resguardados.