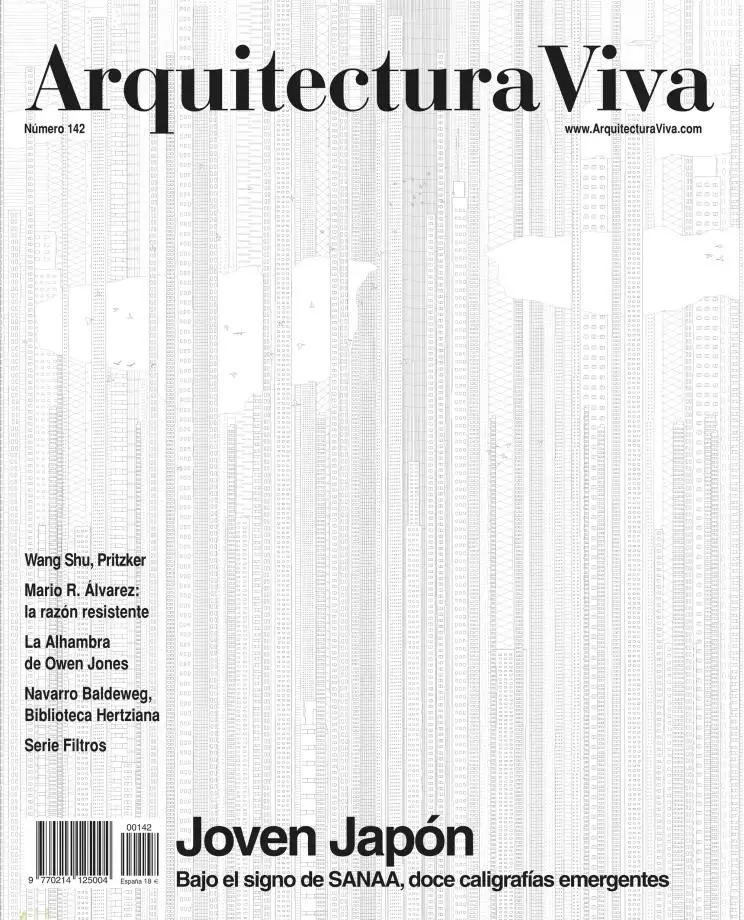Gestos inanes
Arquitectura escultórica y destrucción urbana

Desde los años 1990, la arquitectura contemporánea ha estado dominada por esculturas arquitectónicas cada vez más espectaculares. La tendencia comenzó con el Museo Guggenheim, que Frank Gehry erigió en Bilbao en 1997. La singular construcción, que trastornó todas las ideas de lo que se suponía que un edificio para un museo debía ser, atrajo inmediatamente el interés tanto de los especialistas como del público en general, catapultando la hasta entonces poco conocida ciudad vasca a la condición de atractivo destino turístico. Desde entonces, los gobiernos, los promotores y los arquitectos han considerado el Guggenheim como un modelo de éxito, y han competido entre sí para crear los edificios más extravagantes.
Lo cierto es que a lo largo de la historia de la arquitectura siempre ha habido edificios icónicos. Los zigurats, las pirámides, las grandes construcciones del Renacimiento y el Barroco, son ejemplos de ello. Sin embargo, la diferencia es que, con respecto a los nuevos iconos, estos precedentes colaboraban con el planeamiento urbanístico, y se ponían al servicio de una idea política común. Nada de esto hay en los edificios exhibicionistas que están brotando en nuestras ciudades. Sus formas son autorreferenciales y se desentienden, con arrogancia, de cualquier compromiso con su contenido. Un museo puede así asemejarse, como el
Guggenheim de Gehry, a una arrugada carpa de metal, o a un zigurat con su planta en espiral, o incluso a una ameba. Por su parte, un edificio para la ópera puede parecerse a una almeja sobredimensionada o a una estructura cristalina ‘gotizante’; y un bloque de oficinas, a un prisma asimétrico o a un pepinillo. La carpa, la ameba, la almeja, el cristal, el prisma asimétrico y el pepinillo nunca formarán un continuo urbano, sino que simplemente brotarán en cualquier enclave, por inconcebible que sea, de acuerdo a las caprichosas y muy herméticas leyes del capitalismo global y del urbanismo local, acabando irremediablemente con la pacífica normalidad de las ciudades.
Las causas de esta tendencia son varias, y sólo están superficialmente relacionadas con la vanidad de los arquitectos. La primera y principal son los promotores institucionales que demandan este tipo de arquitectura, y que la explotan con fines publicitarios. Para ellos, los edificios deben ser llamativos e inconfundibles; inevitablemente tienen que distinguirse de los demás. De ahí que deban desafiar todas las convenciones, incluidas las que conciernen a la ciudad. Lejos de ser condenado por los medios de comunicación, este desaprensivo propósito es, por el contrario, valorado e incluso premiado. De hecho, los propios medios de comunicación han acabado formando parte de un sistema en el cual la singularidad es el requisito indispensable. Cuanto más espectacular sea la arquitectura, mayor será el interés en publicarla.
Además de la necesidad de publicitarse y de legitimarse con medios pseudoculturales, hay otra razón por la cual los promotores actuales recurren a los arquitectos especialistas en edificios escultóricos. Los creadores de tales edificios son un puñado de artistas-arquitectos celebrados como tales en la esfera pública. El reconocimiento del que disfrutan sirve así como garantía de la calidad de sus proyectos, y esta calidad, por tanto, es —presuntamente— muy difícil de cuestionar. Esto libera al promotor del compromiso y la responsabilidad de analizar críticamente el proyecto que va a encargar.
Sin embargo, lo que ocurre cuando un magnate industrial o un alcalde encomiendan un edificio icónico a un arquitecto no es en ningún sentido un trasunto de lo que ocurría cuando el papa León x encargaba algo a Miguel Ángel, o cuando Alejandro VII hacía lo propio con Bernini. Los papas elegían deliberadamente individualidades que se habían ganado una reputación por ser los mejores en la disciplina arquitectónica (así como en las otras artes); exigían a los arquitectos el cumplimiento de un programa preciso, y lo desarrollaban en ulteriores discusiones con ellos, interviniendo de manera repetida en su trabajo, sin dejar de respetar por ello la autonomía del artista. Hoy ya no es un personaje el que se selecciona, sino una marca, una gran oficina de arquitectura o incluso un empresario con astucia comercial, y no se corre casi ningún riesgo en la elección. Una vez elegidos, los arquitectos son abandonados a su suerte, y tienen que habérselas con un programa, por lo general apenas esbozado, que se espera que conviertan en algo concebido no para ser útil, sino memorable.
El hecho de que, pese a este afán de singularidad, los edificios finalmente construidos no sean únicos se debe a la propia índole del proceso, y es una ironía del destino. Se contrata a los arquitectos estrella para producir arquitectura galáctica. En consecuencia, estos no canalizan su propia creatividad individual ni dan respuesta a los requerimientos de la arquitectura en un contexto concreto, sino que se dejan llevar, sumisamente, por su propia imagen de marca. Puesto que el ganarse la vida depende de que sus propios gestos formales sean inmediatamente reconocibles, todo lo que pueden hacer es repetirlos. Al cabo, este culto al carácter distintivo en sí mismo es el que da lugar a una nueva uniformidad. Lo que se pierde es nada menos que la propia ciudad, degenerada en un fárrago de curiosidades del que se excluye todo aquello que constituye la expresión de una comunidad. Nuestras ciudades pueden resistir esta agresión sin precedentes sólo porque disponen de una magnífica sustancia histórica capaz de absorber tranquilamente los ataques de los autistas invasores icónicos.
La planificación urbana es una tarea de importancia fundamental, especialmente en una época en que la mitad de la población mundial vive ya en ciudades. Debemos abandonar la idea de que la ciudad contemporánea consiste necesariamente en bloques de apartamentos a la moda, centros culturales diseñados como parques temáticos, y estaciones de ferrocarril y aeropuertos sin funcionalidad. Tenemos que dejar de lado nuestra vanidad y considerar a cada nuevo edificio como parte de una obra colectiva más amplia. Esto atañe a todos: arquitectos, promotores, periodistas y ciudadanos. Habrá, sin duda, menos espacio para los gestos individuales, pero estos no desaparecerán, sino que serán necesarios en el sentido en que lo han sido a lo largo de la historia de la arquitectura. Si trabajamos en favor de este tipo de ciudad —la ciudad que no consiste en autoindulgentes adornos ni en gestos sin significado, sino en elementos arquitectónicos relevantes relacionados unos con otros—, no sólo contribuiremos a erigir una ciudad de escala humana, sino también a construir una verdadera comunidad.