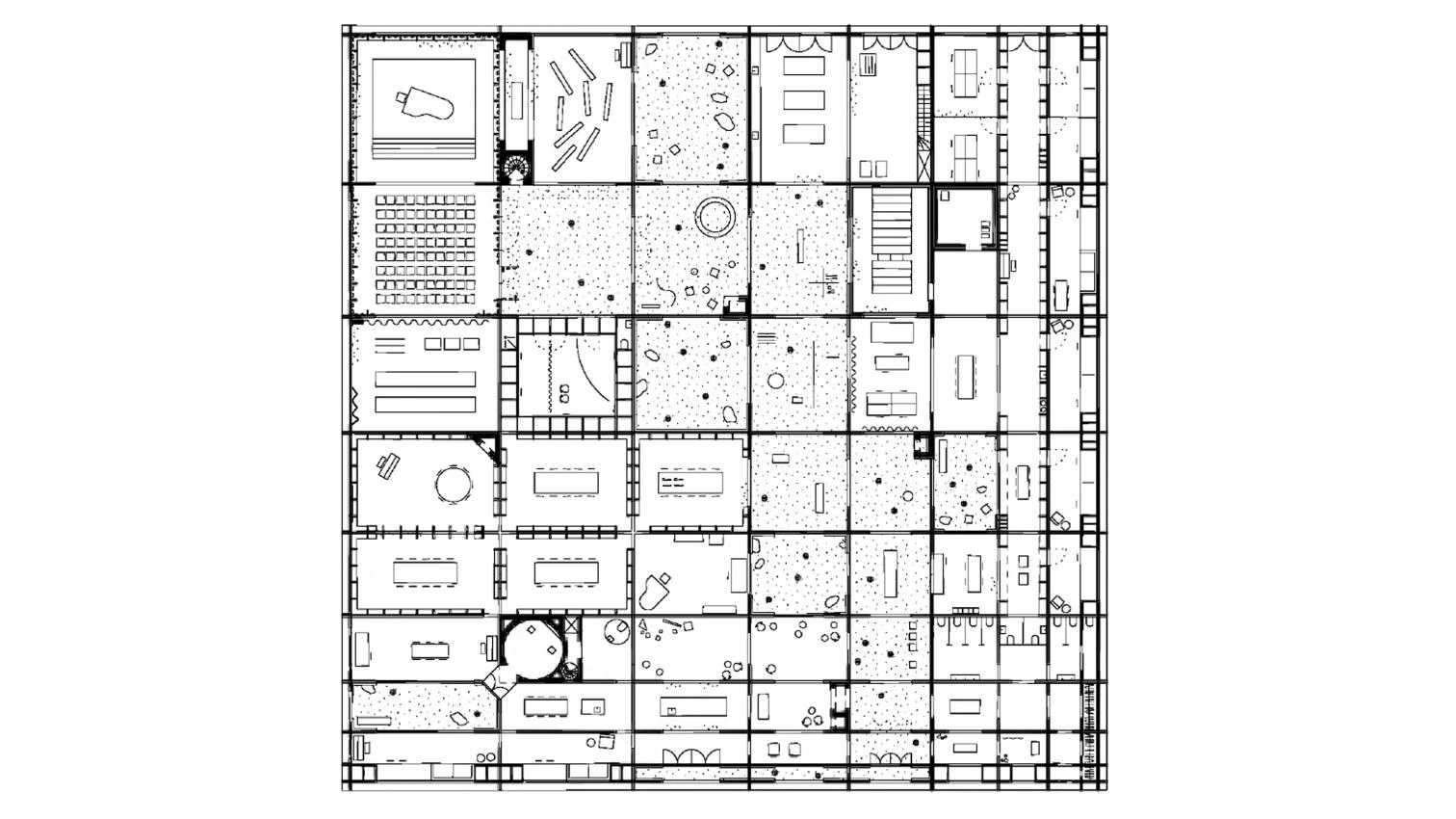
El término ‘metamodernidad’ alude a una sensibilidad directamente relacionada con las condiciones que experimentaron tras la crisis financiera de 2008 las generaciones nacidas en los años ochenta y noventa. En su histórico intento por librar al individuo de significantes trascendentes anquilosados, desde la Ilustración hasta la consolidación de la democracia en el siglo XX, la trayectoria del proyecto moderno y su sistema de valores se ha puesto en cuestión con la emergencia de una serie de contradicciones sin remedio aparente, cada vez más agudas, con la sostenibilidad, la desigualdad y la alienación a la cabeza.
En paralelo, la ironía y el cinismo posmodernos que heredaron estas generaciones comenzaron a agotarse y a perder el rumbo. Como escribe el artista Luke Turner, a pesar de ello —o precisamente por ello— surgió un «anhelo de significado» que trajo consigo una genuina recuperación de la sinceridad, la esperanza y el romanticismo. Por otra parte, Turner apunta que la metamodernidad se manifiesta como «un tipo de ingenuidad informada, de idealismo pragmático, de fanatismo moderado oscilando entre la sinceridad y la ironía, la deconstrucción y la construcción, la apatía y el afecto». Dicho esto, si el posmodernismo murió en torno a 1990 y el deconstructivismo aproximadamente cinco años después, la pregunta que uno se debe hacer es: ¿qué ha sido de la arquitectura entre 1995 y 2015? Hay un paréntesis de veinte años en el que no hemos visto aparecer una corriente o un manifiesto de peso en la arquitectura. En este contexto, el crítico de arquitectura del Times Tom Dyckhoff acuñó el término ‘Nueva seriedad’, al hilo del interés «por diseños bastante comedidos, cuando no solemnes, frente a los iconos llamativos; un respeto por la tradición frente al pastiche; y un énfasis en el valor artesanal».
El complaciente colapso del vodevil posmoderno dio alas a nuevas narrativas, parcialmente ancladas en el regionalismo crítico y la cultura tectónica de Kenneth Frampton, las Diferencias de Ignasi de Solà-Morales, la Modernità e durata de Vittorio Magnago Lampugnani, la influyente labor de Luis Fernández-Galiano al frente de Arquitectura Viva, los lúcidos ensayos sobre ecología y entorno construido de Wilfried Wang o la experiencia de Rafael Moneo como decano en Harvard, así como en otros diseñadores y críticos que buscaban infundir una nueva raison d’être a las cenizas del proyecto moderno. Por su expresividad decididamente abstracta, esta ‘Nueva seriedad’ se convertiría en la tendencia dominante en las siguientes décadas. Al vetar cualquier noción clásica de lenguaje, la arquitectura se arrinconó entre lo tecnológico y lo fenomenológico, terrenos en los que la gradual pérdida de significado figurativo —aparte de experiencias formales sensibles o tectónicas— fue paradójicamente de la mano de su inmenso éxito.
La arquitectura se hizo abstracta, en ocasiones escultórica, sutil y contenida, enraizada en lo local, exquisitamente detallada y en general monocroma. Atrapada en dialécticas materiales, quedó suspendida entre doctrinas basadas en la tecnología y la construcción, y la seducción oral de los discursos poéticos sobre el lugar y la materialidad. La cultura de resistencia, irónicamente globalizada, acabó volviéndose dominante. Repetidas hasta la saciedad, palabras como material, piel, masa, detalle, junta, artesanía o tectónica conformaron un léxico generacional que, en un contexto cada vez más desolado, fue perdiendo relevancia.
Hacia el cambio de siglo, la reinvención de lo banal y lo cotidiano comenzó a mostrar lo que podría entenderse como una ruptura entre reflexión y sentimiento: el abandono de la seriedad. En esa tesitura, devastadas por la Gran Recesión, ¿qué afinidades podrían establecer las generaciones más jóvenes con los ensimismados universos del conceptualismo suizo o de las ilusorias transparencias japonesas? ¿Qué verdad podrían encontrar en los profetas de la pureza minimalista?






