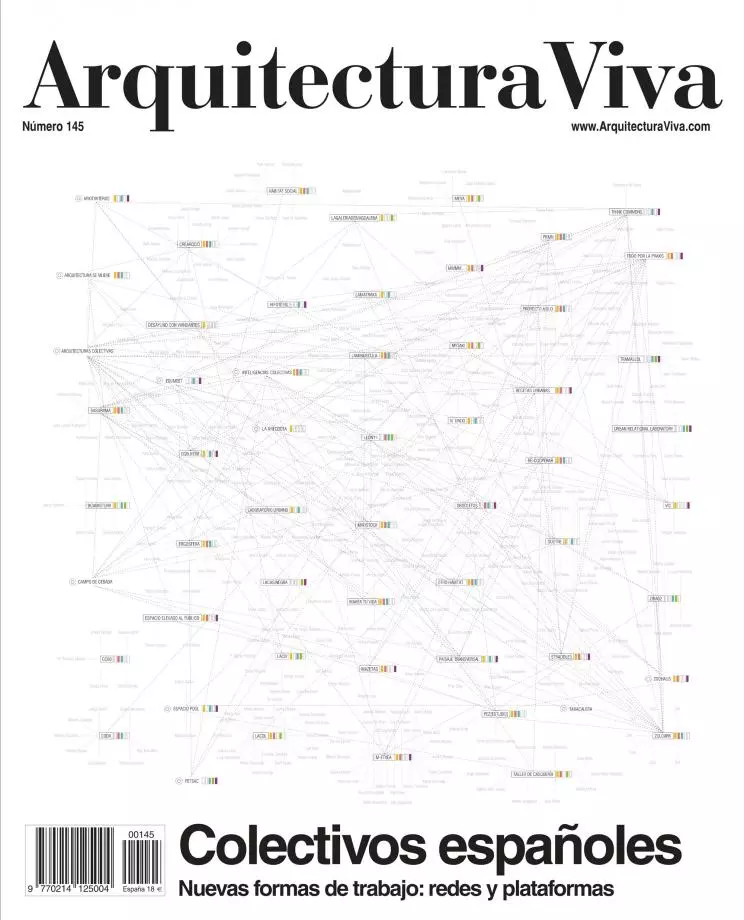Hace cuarenta años, un grupo de jóvenes formamos un estudio al que dimos el nombre de ‘Colectivo de arquitectura’. En un local de 3 x 30 metros, situado sobre la rampa de un garaje y con una sola ventana, colocamos en tren mesas fabricadas con un tablero de puerta y un soporte de tubo, y en ese entorno escueto se desarrolló nuestra vida profesional hasta que las circunstancias nos permitieron mudarnos a un disparatado ático de tres plantas en la Gran Vía madrileña, con una cúpula abierta a los cuatro puntos cardinales y una terraza con templete y fuentes, que había pertenecido a una marquesa, y donde luego se rodaría alguna película. Disciplinado en su devoción moderna y onírico en su radicalidad política, ese ‘Colectivo de arquitectura’ construyó una casa solar de sección triangular para un profesor de Bellas Artes que confió insensatamente en unos arquitectos principiantes, y proyectó en El Aaiún un hotel à la Candilis para unos promotores de escasos escrúpulos: el Sahara era español, vivía Franco, y los ordenadores eran grandes como armarios. Por entonces dibujábamos con paralelín, usábamos la regla de cálculo y dedicábamos buena parte de nuestro tiempo a la militancia en partidos clandestinos de la izquierda extrema. Al margen de las mudanzas políticas y técnicas, ¿son tan distintos los colectivos de hoy? También en aquella época trabajábamos doce horas diarias siete días a la semana, teníamos una inserción profesional precaria, y compensábamos la inexperiencia con el entusiasmo.
En nuestro caso, las referencias quizá inevitables eran las vanguardias revolucionarias, y el colectivo creativo de Tatlin un modelo para todos los que rechazábamos la displicentemente denominada ‘arquitectura de autor’; más tarde aprenderíamos que el ‘design by committee’ del Rockefeller Center podía dar también frutos estimulantes, pero por entonces no estábamos dispuestos a buscar ejemplos en el consenso corporativo de la modernidad capitalista. Sólo la abstracción esencial de Mies, al que venerábamos por influencia de Alejandro de la Sota, se salvaba del empeño iconoclasta de una generación educada por Umberto Eco en la semiótica del cómic, que en la Escuela presentaba proyectos reducidos a un libro de instrucciones, y tan románticamente tercermundista que algunos de sus miembros consideramos trabajar para el régimen libio del entonces carismático coronel Gadafi. Al cabo, transitamos desde los poblados Dogon de Aldo Van Eyck y la arquitectura sin arquitectos de Rudofsky hasta la contracultura californiana y el ecologismo libertario, en un abanico de intereses que incluía a Ivan Illich y a Philip Steadman, a John Turner y a Robert Goodman, a Victor Papanek y a Murray Bookchin, el Shelter de Lloyd Kahn y el Small is Beautiful de Schumacher, y hasta el clásico On Growth and Form de D’Arcy Thompson, autores y obras que edité en castellano durante los años setenta. ¿Éramos tan diferentes entonces? Y sin embargo ha transcurrido una vida, y es necesario transitar de nuevo por esas rutas.