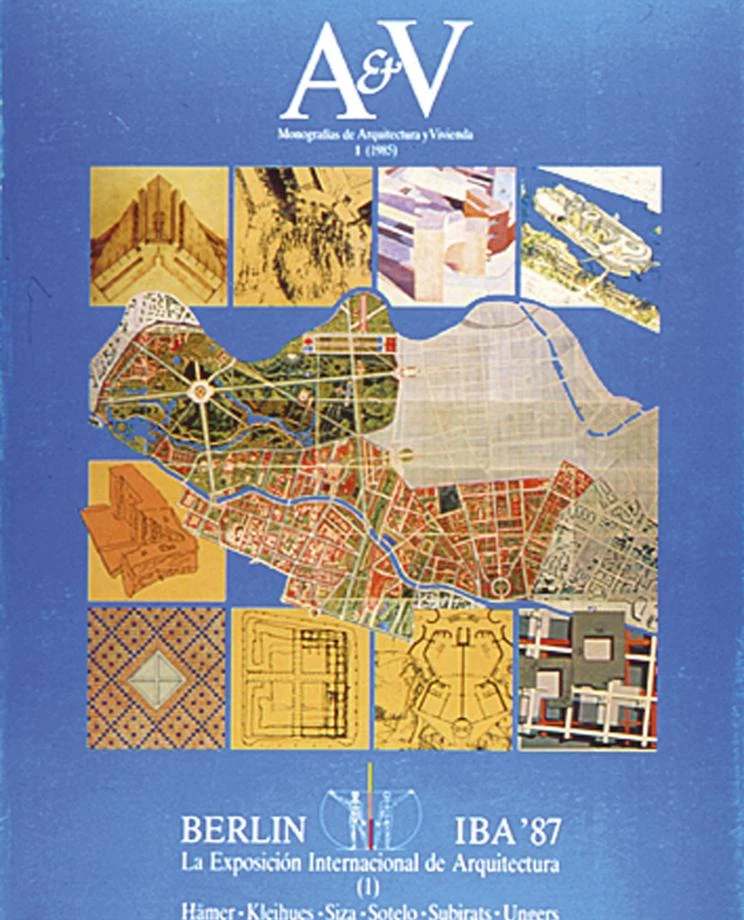d'on vénen aquest vent i aquest fred que fa a Europa? Pere Gimferrer, Els miralls.
Hace un frío glacial en la Alexanderplatz. Franz Biberkopf, mozo de cuerda, peón de albañil, vendedor de periódicos, asesino circunstancial y protagonista de la más importante novela berlinesa, ha salido del manicomio de Buch, pabellón de vigilancia especial, y regresa a su ciudad. Alfred Dóblin, el autor de Berlin Alexanderplatz, creía que Franz había pasado sólo una breve temporada recluido. Sin embargo, han transcurrido cincuenta y seis años, y Franz es hoy un anciano que ha sobrevivido al médico del seguro, militante socialista y judío que un lejano día de 1929 publicó un relato acerca de su vida.
«Biberkopf ha estado fuera mucho tiempo. Ahora Biberkopf está ahí otra vez... ¿Y qué hace entonces? Empieza a andar lentamente por las calles, deambula por Berlín».
La ciudad que Franz recorre es, desde luego, muy diferente a la que conoció antes de su internamiento. La metrópolis bulliciosa en la que fue delincuente e intentó ser honrado es ahora un espacio desolado e higiénico, pespunteado de ruinas y solares vacíos, atravesado por vehículos y transeúntes silenciosos. Aquel ajetreo acelerado, putrefacto y heroico, en el que se enredaron las buenas intenciones del joven Franz, ha devenido un lugar de claridad y parálisis. A ambos lados del muro que ahora divide la ciudad, un orden escéptico y moderadamente descompuesto gobierna los espacios y las vidas.
Franz se ha dirigido, en primer lugar, como quizá hiciese en otro tiempo, a la Alex. Igual que entonces, «frío de perros, aire helado, la gente lleva abrigo, el viento sopla entre los edificios». Pero Franz Biberkopf ha sido incapaz de reconocer la Alexanderplatz.
Y no es que Franz no esté acostumbrado a ver Berlín cambiar, no. Recuerda la plaza en obras, hace medio siglo:
«En la Alexanderplatz están levantando el pavimento para el metro. Hay que andar sobre tablas... Rumm rumm, hace con fuerza la apisonadora de vapor de la Alex, delante de Aschinger... Andan por el suelo como abejas. Construyen y hacen sus chapuzas a centenares, durante todo el día y la noche... Al otro lado de la calzada lo están derribando todo, todas las casas situadas junto a la línea de circunvalación, de dónde sacan el dinero, la ciudad de Berlín es rica, pagamos nuestros impuestos... Yo lo destruyo todo, tú lo destruyes todo, él lo destruye todo».
Pero aquella furia destructora de los berlineses de 1928 no era sino la expresión paradójica del formidable impulso de la construcción en la República socialdemócrata de Weimar: una nueva política urbana, una nueva política de vivienda, una arquitectura nueva y joven, clara, musculosa y confiada.
Franz Biberkopf, como tantos otros, vivía entonces en un cuarto de alquiler de una sórdida Mietkaserne, en aquel Berlín pétreo, hacinado, insalubre, caótico, desdichado: «Las viejas casas, el hervidero humano, los tejados cayéndose».
El no lo sabía, pero aquel año, mientras la Alex estaba llena de tablas y en el centro de Berlín se multiplicaban los derribos, en la periferia surgían barrios luminosos de viviendas populares. Cooperativas, asociaciones, sociedades públicas y privadas de construcción levantaban las que más tarde serían famosas Siedlungen, las grandes colonias —aire, verdor, naturaleza— con las que Martin Wagner, Bruno Taut, Walter Gropius o Hans Scharoun daban forma arquitectónica a los deseos y esperanzas de aquel momento que sabían singular y sospechaban fugaz.
Algunos nubarrones se perfilaban en el horizonte. «La ley de protección del inquilinato es papel mojado. Los alquileres suben continuamente... atentado contra la ley del inquilinato, despierta, inquilino, te están quitando el techo de encima». Pero, mientras tanto, grandes expectativas, actividad frenética, un ajetreo insomne.
«Donde estaba Jürgens, la papelería, han derribado el edificio y puesto en su lugar una valla... Polvo eres y en polvo te convertirás, edificamos una suntuosa mansión y ahora no entra ni sale nadie. Así se hundieron Roma, Babilonia, Nínive... esas ciudades cumplieron su finalidad y ahora pueden edificarse otras nuevas. No se llora por unos viejos pantalones cuando están apolillados y rotos, sino que se compran otros nuevos, de eso vive el mundo».
La destrucción no preocupaba a Franz, de eso vive el mundo. Hoy, sin embargo, Franz Biberkopf, berlinés, anciano, solitario, menesteroso, contempla la extensión gélida y desolada de la Alexanderplatz, no la reconoce y en su perplejidad se pregunta si la destrucción no habrá sido esta vez diferente a las otras, si en esta ocasión los desgarrones físicos de la ciudad no revelarán acaso otras grietas inasibles e interiores.
Ha habido, es cierto, una guerra. Aquel Berlín, capital efímera del mundo, se emborrachó de esperanzas, engendró un fruto de barbarie, hubo una guerra prolongada y sangrienta, sufrió los bombardeos, las demoliciones hicieron después el resto. Biberkopf no pudo conocer a Edmond, el niño/adolescente sensible y monstruoso de la Alemania año cero de Roberto Rosellini, pero ha visto reflejado en muchos rostros berlineses el mismo apocalipsis de horror y de ruinas que estaba en las pupilas del niño suicida.
Y finalmente el muro, aquel, este muro que dividió Berlín y Europa con su caligrafía obscena, arbitraria e innombrable. Franz se extravía por la ciudad, recorre los barrios fronterizos con el muro, de uno y otro lado, recorre con la vista las cicatrices, las heridas abiertas de la ciudad, extensiones yermas, desolación, cuencas vacías, ruinas, fragmentos inconexos y piensa que quizá sea éste el rostro verdadero de Berlín, la máscara de grietas que mejor manifiesta su destino penoso.
A Franz le vienen a la memoria unas frases oídas tiempo atrás en un café: «No me he arrepentido, no me siento culpable; hay que aceptar las cosas como son, y aceptarse a sí mismo. No hay que darse importancia con el Destino. Soy enemigo de la Fatalidad. No soy griego, soy berlinés».
En algunos de los solares arrasados y melancólicos próximos al muro, Franz Biberkopf halla unos postes de colores vivos con leyendas que anuncian la construcción de edificios de viviendas, la mayoría proyectados por arquitectos de apellidos extranjeros, para conmemorar el 750 aniversario de la ciudad, que se cumple en 1987: Berlín se celebra a sí misma promocionando viviendas sociales con artistas invitados de lujo. Esta ciudad está viva, respira por las heridas, no sabe sin esperanza ni proyecto. Metrópoli de moda, capital postmoderna, meca artística y mito juvenil, «Berlín sigue siendo Berlín».
El protagonista de Rumblefish, la película de Francis Ford Coppola, decía de su ciudad: «Es como una mujer colgada, que cree estar en lo mejor y en realidad se está muriendo». Pero Franz no ve películas, hace años que no va al cine, de vez en cuando en el manicomio, pero hace años que no, de manera que no conoce a Coppola y se siente orgulloso de ser berlinés, de vivir en el presente sin remordimientos ni esperanzas, sin nostalgias ni temores.
Si pudiera leerlo, Franz se sorprendería de que un joven escritor español, Jesús Ferrero, haya podido escribir:
«Hay en Berlín ruinas por todas partes, a éste y al otro lado del muro. Como Delos, como Pompeya, Berlín tiene algo de ciudad muerta, de ciudad perdida; y por más que las calles estén llenas de gente, uno tiende a escuchar, por debajo del rumor presente, el rumor pasado, cuando esas casas ennegrecidas que rodean la calle Oranienburgo estaban abiertas y se notaba en ellas esa palpitante incandescencia de la vida».
A Franz Biberkopf, berlinés, no le interesa el rumor pasado, sino el rumor presente, no le interesan las ruinas, sino los solares vacíos, con carteles de colores que anuncian la llegada inminente del hormigueo de las máquinas, el ajetreo de la obra, y después los vecinos, los visitantes, el bullicio en la calle. Franz piensa: «Ya no gritaré como antes: el Destino, el Destino. No hay que venerarlo como si fuera el Destino, hay que mirarlo a la cara, agarrarlo y destrozarlo».
Franz Biberkopf regresa a la Alex. Continúa sin lograr reconocerla, pero ya no le preocupa. «Sigue existiendo. No hay nada que ver en ella... pero lo importante es que está ahí».
Hace mucho frío en la Alexanderplatz, Franz se rebuja en su abrigo y se pregunta de dónde vienen este viento y este frío que hace en Europa. Franz Biberkopf, anciano, berlinés, en otro tiempo mozo de cuerda, no sabe que está repitiendo la misma pregunta que se hacía un poeta catalán hace quince años, cuando él estaba aún internado en el manicomio de Buch, pabellón de vigilancia especial.