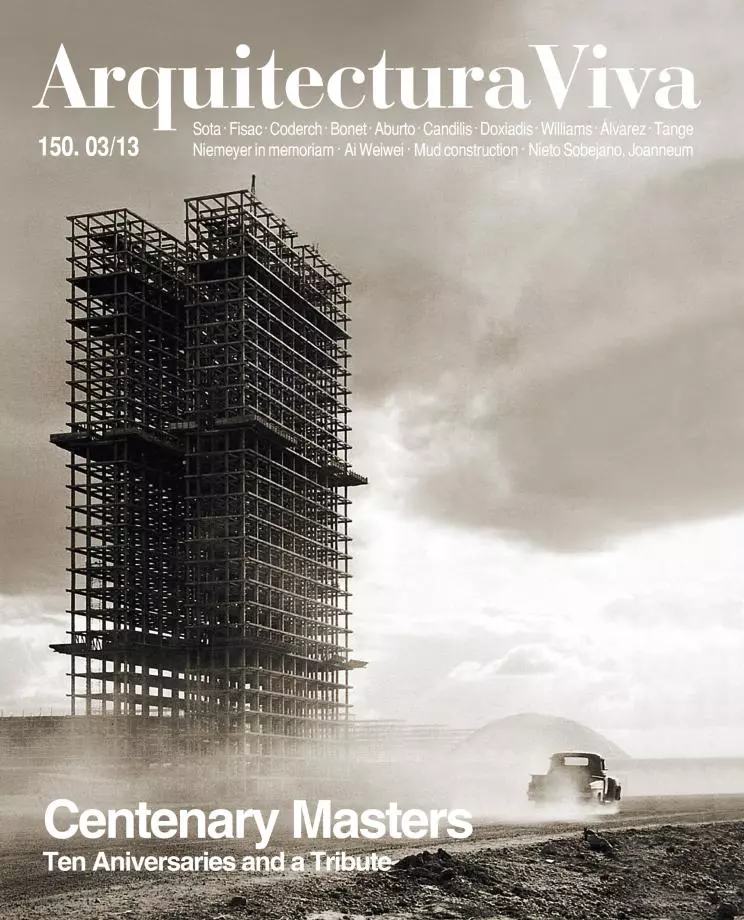Roberto Segre, uno de los más grandes historiadores de la arquitectura latinoamericana, falleció en Niterói el domingo 10 de marzo, atropellado por una motocicleta. Le conocí en 1977, en mi época de estudiante en Berkeley, donde Segre había sido invitado por algunos urbanistas de izquierda con la intención de contar con un representante ‘real’ de la Revolución Cubana. Roberto, sin embargo, no era cubano, sino que procedía de una familia judeoitaliana que había sido forzada a abandonar Milán en 1938 debido a las leyes raciales, y que se había afincado en Buenos Aires. Y aunque se trasladó a Cuba en 1963, lo hizo más por conseguir un puesto universitario que para sostener a la revolución, y dudo de que nunca se considerase a sí mismo un revolucionario. Aprendió el lenguaje del marxismo y escribió varios libros sobre la arquitectura de la Cuba revolucionaria, pero su corazón estaba en otra parte, y jamás se hizo la ilusión de que la revolución hubiese producido edificios de gran calidad. En Berkeley, me acerqué a él después de su conferencia y comencé a conversar en italiano; enseguida me rogó que le llevara lejos de los radicales de Berkeley, que querían arrastrarlo hasta deprimentes asentamientos de viviendas y barrios pobres. Así que nos escabullimos y nos fuimos al Hotel Regency Hyatt, donde nos tomamos tranquilamente un cóctel en el bar giratorio que había en la azotea. Aunque el entorno ideológico en el que se movía le obligaba a condenar oficialmente tales manifestaciones de capitalismo monopolista, Segre amaba los rascacielos y las promociones de lujo por su inventiva y riqueza de detalles. «No hay nada como esto en Cuba», decía casi sin aliento, necesitado como estaba de entrar en contacto con nuevas ideas arquitectónicas.
Su situación en La Habana era cómoda, pero claustrofóbica, ya que la única posibilidad que tenía de salir de la isla eran las invitaciones oficiales. De ahí que cualquier intercambio con él implicase inevitablemente una petición desde el extranjero. En 1995, le invité como profesor visitante en la Universidad de Rice en Houston. Por entonces, debido a la caída del comunismo en la URSS, la situación económica de Cuba se había deteriorado hasta tal grado que a menudo no había electricidad para conectar el ordenador o gasolina para atravesar la ciudad. En Rice, Segre dio un ciclo de conferencias sobre la arquitectura de las Antillas, que sería el núcleo del texto magistral que publicaría algunos años más tarde, La arquitectura antillana del siglo XX. Resultó conmovedora su presentación revisionista de las Escuelas de Arte Cubano de Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi, explicando cómo, en la década de 1960, su manera marxista de entender la arquitectura le había impedido apreciar la originalidad y la expresividad de las escuelas, pero que más tarde se dio cuenta de que estas constituían los mejores edificios construidos durante la revolución. Además, nos llevamos a un grupo de estudiantes a Caracas para analizar la ciudad durante diez días, con el fin de compararla con Houston y elaborar un estudio sobre las dos capitales del petróleo, un proyecto que lamentablemente se quedó estancado, sobre todo por mi culpa, a pesar de que Roberto escribió un maravilloso ensayo con tal propósito.
En 1997 Segre consiguió un puesto universitario en Brasil, donde se afincó definitivamente, dejando Cuba, país con el que mantuvo sus lazos de afecto. Con la nueva coyuntura, su actividad investigadora se intensificó. Le gustaba hacer alarde de sus conocimientos, y sólo unos días antes de su fallecimiento me señalaba los errores de mi último libro (World Architecture, a Cross Cultural History), en particular los referidos al Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro, sobre el cual Segre había preparado una monografía definitiva. Gracias a él sabemos que el concurso fue originalmente ganado por Archimedes Memória, y no por Lucio Costa. Quién sabe qué otros valiosos fragmentos de la historia permanecen en el legado de sus obras escritas.