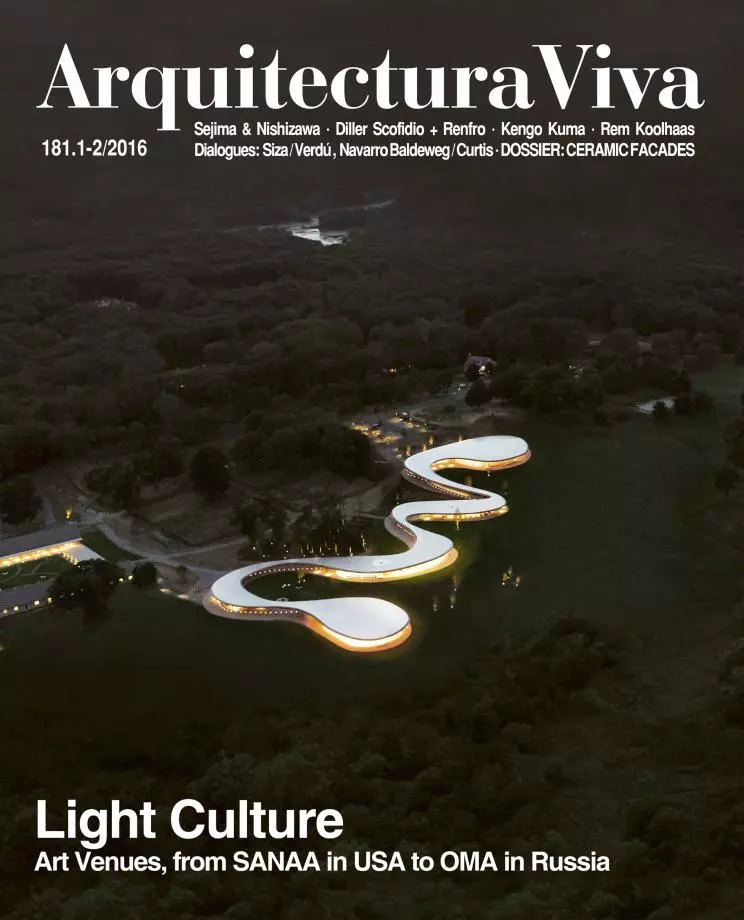Es difícil recordar a Pier Paolo Pasolini sin pensar en su muerte. Aquel 2 de noviembre de 1975 yo estaba en Italia, donde desde hacía algunos años llevaba una vida un poco nómada en Urbino, habitando una casa de pueblo sin radio ni televisor. Me enteré de su muerte en la plaza y enseguida fui a un bar a leer la noticia. No podía entender cómo había podido pasar una cosa tan horrible. En la plaza me explicaron que Pasolini solía correr grandes riesgos en sus incursiones eróticas nocturnas. En muchos sitios percibí la misma moralina, incluso entre mis amigos de izquierda, hasta el punto de escuchar idioteces como que Pasolini había tenido el fin que se merecía. Con la perspectiva que da el tiempo, la muerte del cineasta puede parecer casi como del típico guión de sus películas, desde Accattone hasta Salò, pero en aquel momento mis ojos poco educados solo eran capaces de ver una violencia atroz que nadie se merece.
En aquellos días, en Urbino solo Umberto Piersanti, poeta local, y Gualtiero de Santis, crítico de cine, supieron reaccionar de la manera adecuada: «Ha muerto un genio que debe ser recordado.» A iniciativa suya, se proyectaron algunas de las películas del maestro, aunque fuera de circuito, incluso Accattone (1961) y Comizi d’amore (1964). Fue así como me empapé de nuevo de una parte de su cine, que luego he vuelto a ver de una manera más sistemática (...)