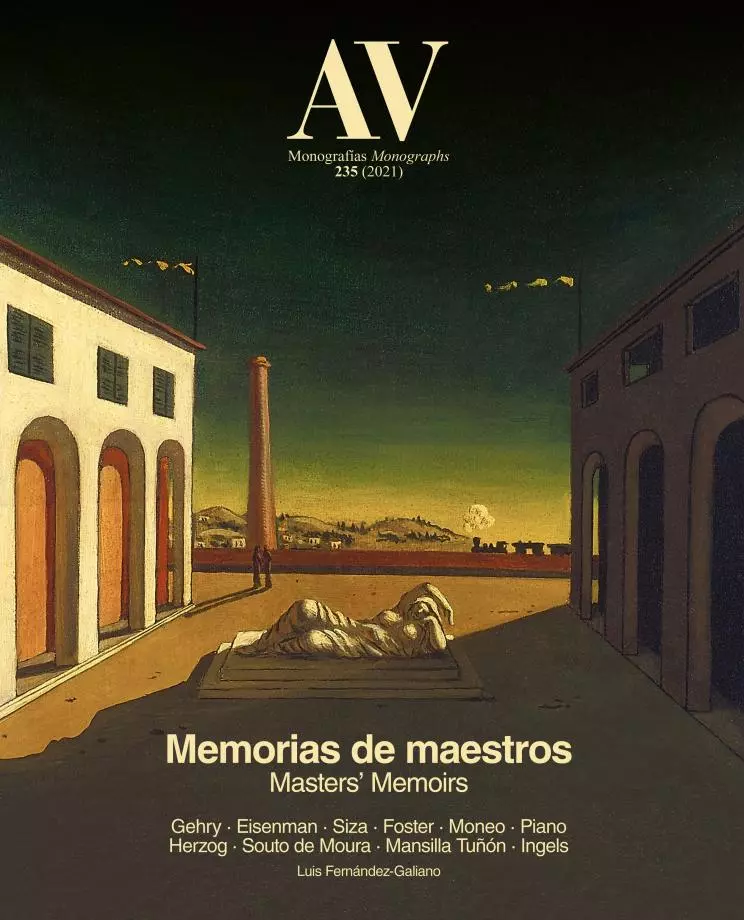Frank Gehry es desgarbado, generoso, cordial. A sus 68 años, este californiano es el arquitecto más admirado de América, pero nadie que lo viera entre el ajetreo azacanado de su obra bilbaína advertiría su condición de estrella. La ropa informal y la familiaridad distraída describen más bien a un artesano en su taller. Para este personaje próximo, nacido en Canadá en el seno de una familia de inmigrantes judíos polacos, la obra es su segundo estudio, y en ella se desempeña con torpeza inteligente e inspirada. Modesto y orgulloso, habla de su trabajo con fruición y distancia crítica, pero a cada oportunidad la conversación se escurre por la rendija de los amigos o colegas, a los que se refiere con la misma combinación cándida de admiración y censura, en un cuerpo a cuerpo jovial que desarma por su inmediatez. Al final, el diálogo sobre su obra se enreda con el diálogo sobre otras obras, otros personajes y otros horizontes.
«No te gusta mi edificio». Gehry entra en materia con un directo a la mandíbula. Como a su amigo Peter Eisenman, le encanta desconcertar a su interlocutor con un mandoble de bienvenida que elude el protocolo de los golpes de tanteo. Cogido con la guardia baja, tardo en recuperar el aliento y balbucear un desmentido. Pero Gehry me extiende un papel varias veces doblado que saca del bolsillo. Es un fax de su oficina de Los Ángeles, donde alguien le ha traducido al inglés varios párrafos de un viejo artículo mío que describe con escepticismo el acuerdo entre las administraciones vascas y la Fundación Guggenheim, y que expresa recelo acerca de la naturaleza espectacular de los museos contemporáneos. Bien, estamos en territorio familiar. Como sucede en tantos casos, la polémica política o social se enreda con el juicio artístico en una madeja inextricable, y las críticas a la operación salpican el proyecto del arquitecto de la misma forma que los elogios de su edificio maquillan el contenido del pacto entre los vascos y el museo neoyorquino. Es inútil ofrecer explicaciones...
[+]