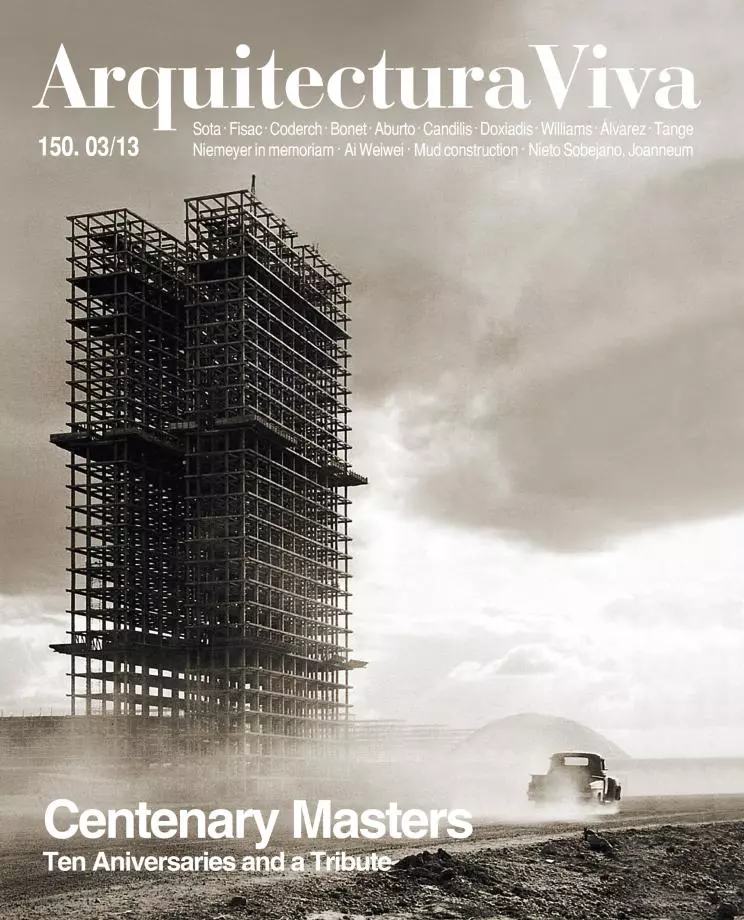En 2009 Ai Weiwei cubría el suelo de la Sala de Turbinas de la Tate Modern con cien millones de pipas de girasol de porcelana. Habían sido construidas manualmente por más de un millar de artesanos, una a una, mediante un arduo proceso de fases que encadenaba hasta treinta operaciones distintas. En la narración de Franz Kafka sobre la construcción de la Gran Muralla china se daba cuenta de otra ejecución discontinua y dispersa: se levantaban 500 metros desde un lado y 500 desde otro, hasta encontrarse; luego, en lugar de continuar el kilómetro completado, se trasladaba a los trabajadores a otras regiones, donde se repetía la misma operación, quedando aquel kilómetro solitario, como una pieza de arte conceptual, a la espera de una lejana e improbable continuación futura. Así iban resultando espacios abiertos que tardaban años en sellarse, algunos tras la supuesta conclusión oficial, insinuando la sospecha de intervalos vacíos nunca erigidos. La obra de Weiwei, con la misma aspiración de epopeya, pero en inversión y antisimetría respecto a ese cerco milenario, funcionaba como un relato análogo de un tiempo y un espacio, el mismo lugar muchos siglos después, un país en la frontera entre lo ancestral y lo moderno...