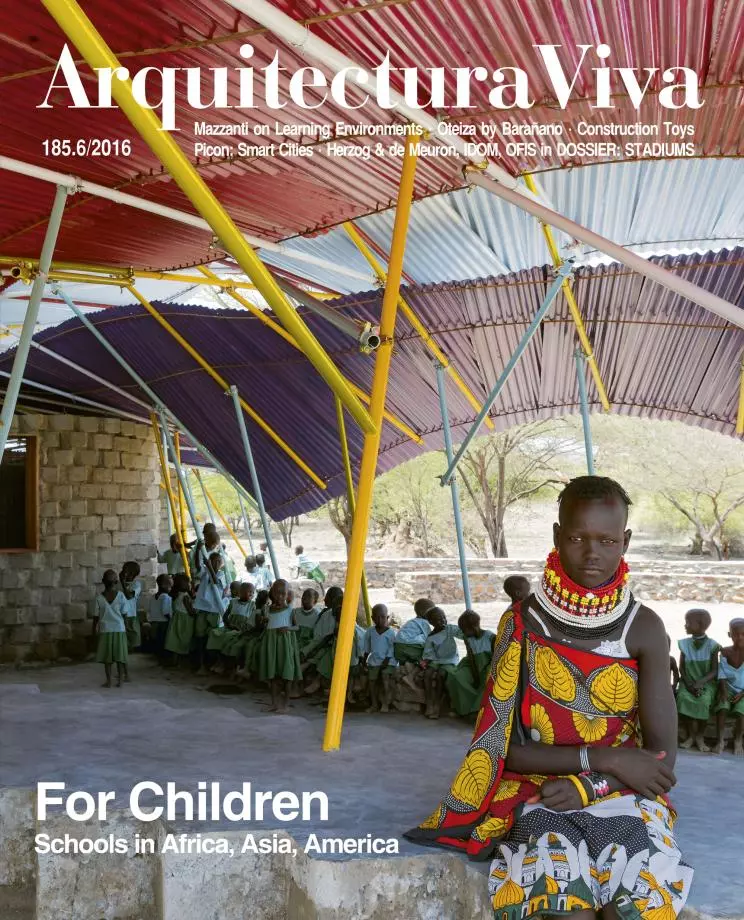La imaginación popular suele cebarse con los edificios ‘raros’, aunque muchas veces acabe también fascinándose con ellos. En el caso de la ampliación del Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFOMA), de la oficina americana de Snøhetta, no está claro si la mofa acabará traduciéndose en fascinación, pero los epitetos que el edificio viene recibiendo no apuntan a ello: que si se parece a un iceberg, que si a una tienda de Apple, que si a un merengue. Y es cierto: cuesta entender la forma del museo —con su organicismo aparatoso, su piel arrugada y sus huecos arbitrarios— más allá de la metáfora que al parecer justifica el color blanco de los paneles de fibra de vidrio de la fachada: la bruma matinal que invade la bahía de San Francisco. Se trata, en cualquier caso, de un edificio desmesurado por su tamaño (16.000 metros cuadrados, casi lo mismo que el MoMA y el Whitney juntos), por su coste (261 millones de euros) y, sobre todo, por sus colecciones: miles de obras de las que sólo se muestran unas seiscientas de autores como Calder, Kahlo, Serra, Warhol o los inevitables Koons y Weiwei. A esto se suma un rasgo singular a los ojos europeos: que las obras provengan de mecenas que ‘devuelven’ una parte de su riqueza a la comunidad. En el caso del SFOMA los datos son elocuentes: en los últimos seis años el museo ha recibido 3.000 obras de 230 donantes, entre ellas las de la colección (1.100 objetos) de Doris y Donald Fisher, propietarios de la marca GAP e impulsores al cabo de este idiosincrásico edificio de Snøhetta.