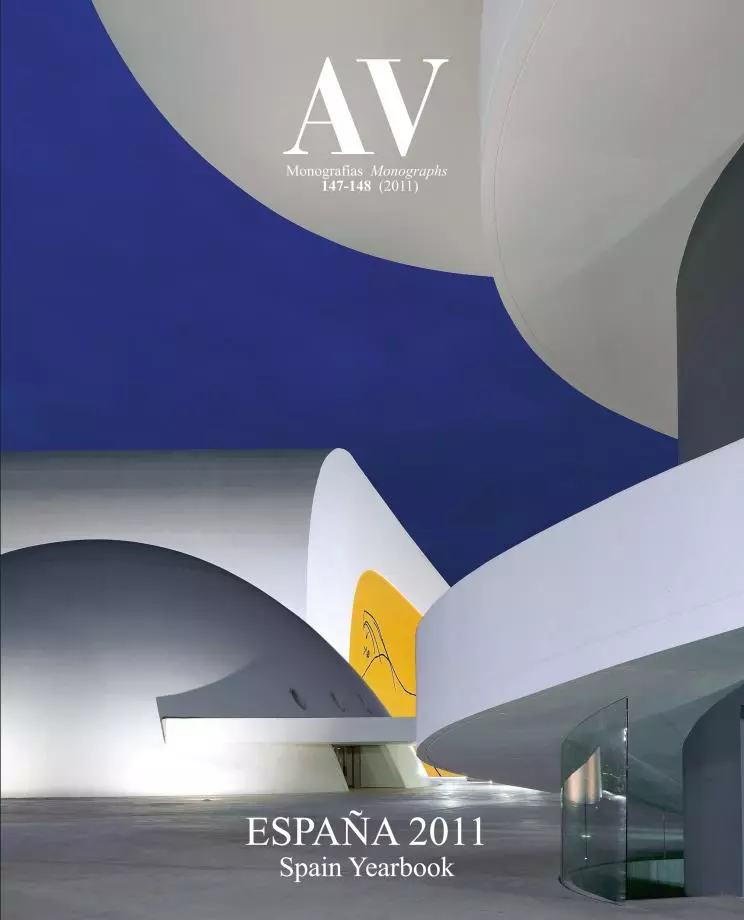Semillas de porcelana
La colosal instalación de Ai Weiwei en la Tate es un magistral retrato de la China actual que aúna la excelencia artística y la intención política.

Ai Weiwei ha alfombrado la Tate londinense con cien millones de pipas de girasol. Realizadas en porcelana y pintadas una a una por un ejército de 1.600 artesanos, las delicadas semillas cerámicas cubren el suelo de la gigantesca Sala de Turbinas con una gruesa capa que cruje bajo la pisada, formando un paisaje interior que es a la vez un manifiesto poético y una declaración política. El artista, arquitecto y activista chino, que diseñó con los suizos Herzog y de Meuron el estadio ‘Nido de pájaro’ para los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, ha alcanzado con sus Sunflower Seeds una rara amalgama entre la excelencia estética y el compromiso ciudadano. Los contrastes de la China contemporánea, pero también los dilemas de nuestro mundo, están encapsulados en esa extensión interminable de semillas iguales y distintas.

Los cien millones de pipas de girasol fueron realizados en porcelana de forma artesanal, y pintados uno a uno para componer un paisaje simbólico que defiende la singularidad del individuo en la sociedad de masas de nuestro tiempo.

La singularidad de estos objetos diminutos, que pese a su número inimaginable rehúyen la reproducción mecánica, remite desde luego al conflicto entre individuo y masa que, si en China se manifiesta de forma dramática, tampoco es ajeno a nuestras sociedades industriales y urbanas. Al cabo, la irritación de los dirigentes chinos con la concesión del Nobel a Liu Xiaobo traduce el desconcierto ante la celebración de una minúscula pipa de girasol que pone los derechos humanos individuales por encima del bienestar material de millones de personas, en el marco unánime del consumismo-leninismo que articula y legitima el régimen: un capitalismo de estado que florece también en otras latitudes, de Rusia al Golfo, y al que la crisis financiera de 2008 ha otorgado una inesperada popularidad.

La cerámica tradicional china —y la porcelana, que es un emblema del país— ha sido usada en su obra por Ai Weiwei, bien para desfigurarla con rótulos comerciales, bien para destruirla en un gesto de ruptura con la historia.

Vivimos aún bajo la sombra del colapso de Lehman un 15 de septiembre, y quizá sea cierto, como aventuran algunos analistas anglosajones, que esa fecha cambió el mundo más aún que el ominoso 11 de septiembre, porque si es difícil pensar en la emergencia de un califato islámico global como telón de fondo geopolítico del 11-S, no hay que forzar la imaginación para reconocer el 15-S como un punto de inflexión que señala el tránsito desde la hegemonía estadounidense hacia un planeta multipolar donde Asia se perfila como el continente del siglo XXI, y China es ya la segunda potencia económica. El estado con más reservas de divisas y más volumen de exportaciones es también el más ambicioso comprador de empresas energéticas y de materias primas en África y América Latina, antiguos ‘patios traseros’ de europeos y norteamericanos, y este auge económico alimenta la autoestima de un ‘País del centro’ que nunca se ha sentido culturalmente inferior a Occidente.
Poco después del sorpasso de Japón por China en agosto de 2010 —cuando se hicieron públicos los datos del segundo trimestre del año—, y con ocasión de sendas conferencias en las universidades de Tongji y Tsinghua, dos instituciones en Shanghái y Pekín donde se forman las élites del país, he podido oír a jóvenes de ambas ciudades expresarse en casi idénticos términos: «somos los estudiantes de la segunda potencia, y dentro de quince años seremos los dirigentes de la primera». Ante tal aplomo, no es posible evitar el contraste con nuestros propios jóvenes, empujados por la crisis a elegir entre el estancamiento interior y una emigración que drena a España de los mejores y despilfarra los recursos empleados en su formación. No parece que estemos en situación de dar muchas lecciones macroeconómicas a China, y tampoco, me temo, de argumentar la superioridad de nuestras élites políticas democráticas respecto a las que dirigen ese país.



La instalación de Ai Weiwei evoca, con su abrumadora multiplicación de elementos, la colosal potencia demográfica de China, y a la vez evita la exaltación nacionalista al elegir como símbolo las humildes pipas de girasol, que se compartían como un gesto de solidaridad humana y de amistad «en un tiempo de extrema pobreza, represión e incertidumbre». El artista, hijo del poeta Ai Qing, pasó su infancia y primera juventud en el remoto campo de trabajo al que su padre fue deportado durante la Revolución Cultural, y él mismo emigró a los Estados Unidos en cuanto tuvo ocasión, regresando a China en 1993 tras más de una década en Nueva York. Esa experiencia biográfica está presente en una obra a la vez radicalmente china y profundamente crítica, que combina un material tan precioso y caracterís-tico del país como la porcelana con la cita cáustica de los omnipresentes retratos de Mao rodeado de girasoles vueltos todos hacia su luz deslumbrante.
La relación del artista con su país es inevitablemente ambigua, porque si está profundamente enraizado en sus orígenes, no duda en censurar o representar críticamente sus vínculos con el pasado o su actual organización política.

Si la repetición de objetos cotidianos puede entenderse en clave pop, aquí el número de ellos es tan extraordinario que aproxima la obra a la estética romántica de lo sublime, por más que el mero esfuerzo logístico de la ejecución demande la habilidad pragmática del arquitecto de grandes construcciones, como el nuevo aeropuerto proyectado por Norman Foster en Pekín, la mayor obra del planeta, que Ai Weiwei documentó minuciosamente fotografiándolo cada semana durante tres años. Las semillas de porcelana reunidas en la Tate, como cualquier objeto de ese material exquisito, requieren un proceso que consta de treinta operaciones diferentes, desde la extracción del caolín hasta el último horneado —sólo la pintura exige entre tres y cinco pinceladas por cada cara, dependiendo de la destreza del artesano—, y puede imaginarse el desafío, amén de la inyección económica, que el proyecto supuso para Jingdezhen, una antigua ciudad que vive aún de este arte o industria languideciente.

Cien millones, desde luego, es una cifra difícil de imaginar, y sin embargo Ai Weiwei subraya que es sólo una cuarta parte de los usuarios chinos de Internet, a los que el artista se dirige con un blog cultural y político de amplio seguimiento —por ahora sólo en chino mandarín, aunque los visitantes de la Tate pueden grabar para él videos en inglés— que le ha procurado diferentes problemas con el gobierno, desde la censura experimentada por sus denuncias de las construcciones escolares deficientes que causaron la muerte de miles de niños en el terremoto de Sichuan hasta las agresiones físicas y la videovigilancia de su casa y estudio. Pero la red y los nuevos medios son el territorio donde se desarrolla hoy el diálogo artístico y político, y si HuJintao o Wen Jiabao invitan a la población a escribirles e-mails y celebran chats en la red, Ai Weiwei instala en el pabellón danés de la Expo de Shanghái una cámara idéntica a la que vigila su casa para transmitir a Copenhague imágenes de la Sirenita provisionalmente ausente y de sus visitantes, que de vez en cuando aprovechan ese canal abierto con Occidente para hacer llegar mensajes disidentes.
Artesanal y masiva, la instalación de la Tate juega también con el equívoco de lo falso, que por tantos motivos asociamos con el oceánico comercio chino de réplicas y copias, aunque aquí invertido, porque lo que semeja una ínfima pipa de girasol es en realidad un exacto objeto de refinada porcelana. La realidad del país es precisamente la opuesta, inundado como está de reproducciones de productos occidentales, en un mercado próspero que se sitúa al margen de la propiedad intelectual, y que no excluye revistas como las nuestras, traducidas al chino y vendidas en puestos callejeros de los campus univer-sitarios por un precio muy inferior al que tienen en España. En eso también nos ganan, y a esa realidad fascinante y contradictoria remiten igualmente los cien millones de falsas semillas de girasol de Ai Weiwei en Londres, donde las autoridades sanitarias han prohibido que se sigan pisando para no exponer a los visitantes al polvo que se desprende. El Gran Hermano cuida de nosotros, véanla en la red.