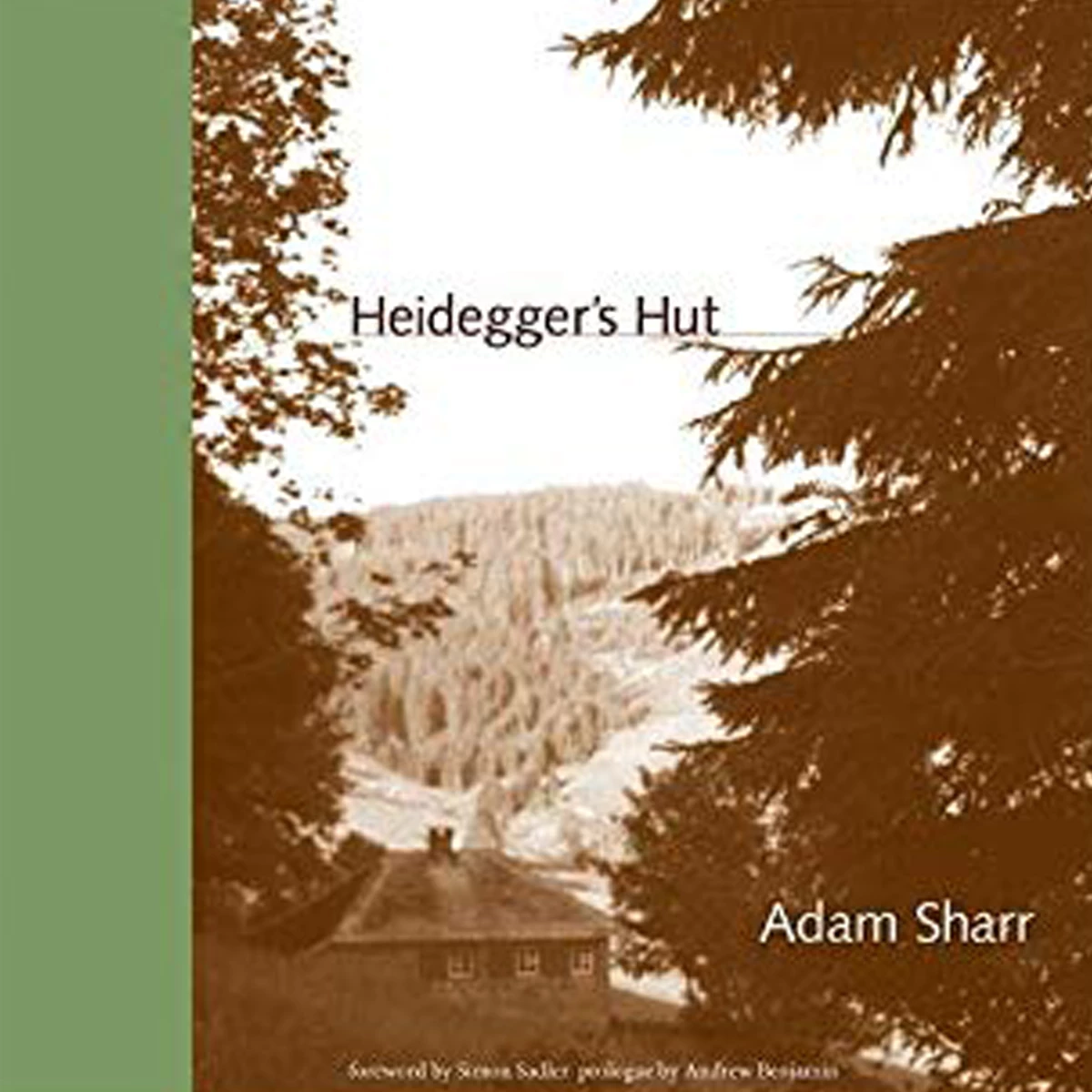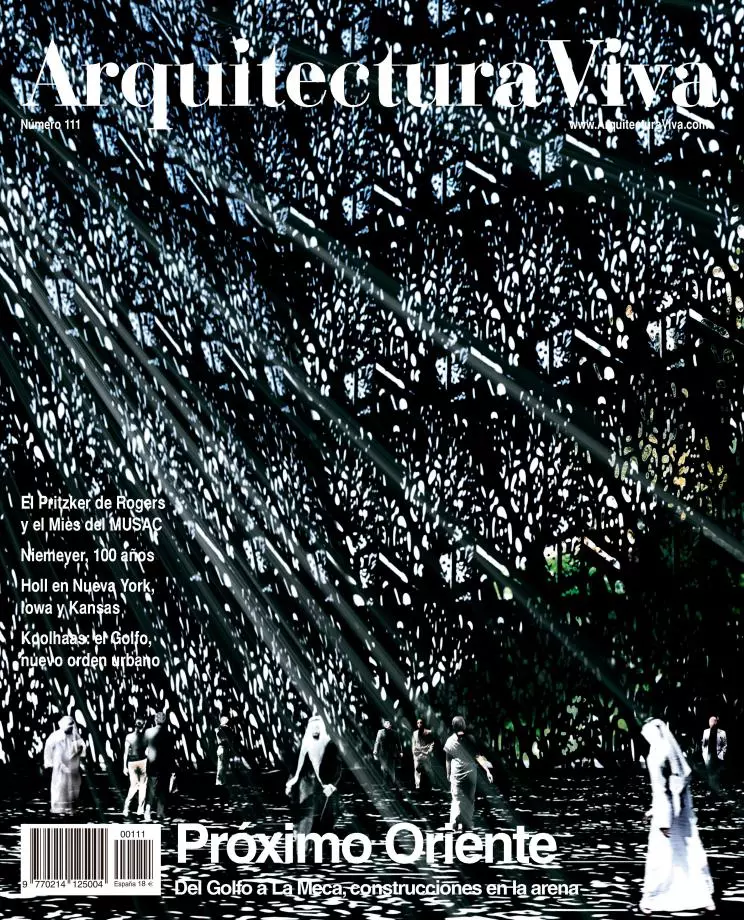Construimos con ideas. El boom inmobiliario es una burbuja de cemento y codicia, pero la arquitectura se levanta sobre el pensamiento. La reciente desaparición de Richard Rorty, que en la última década había reemplazado a Derrida y Deleuze en la devoción de los arquitectos, recuerda los lazos que anudan o enredan filosofía y construcción. Dick Rorty, como le llamaban haciendo honor a su populismo americano, se había alimentado del pragmatismo de Charles Peirce, William James y John Dewey para proponer una irónica utopía, burguesa y liberal, materializada en el territorio por la amabilidad trivial del ‘nuevo urbanismo’, un movimiento que reconcilia la libertad de elección democrática con el sentimiento comunitario mediante ciudades-jardín previsibles y plácidas. Para el filósofo, como subrayaba en un debate con arquitectos celebrado en 2000 en el MoMAneoyorquino, «la modernidad es una continuación del Romanticismo », mientras su defensa postmoderna del pluralismo estaba en sintonía con una visión contingente del mundo, y con un relativismo resignado que no le hacía buscar certezas más allá de los acuerdos provisionales generados por una malla solidaria de conversaciones.
Muchos hallaron en este neopragmatismo complaciente una licencia para asumir sin reparos la construcción comercial y el consumismo inmobiliario que suministra comunidades llave en mano, reduciendo lo que con Gianni Vattimo se haría ‘pensamiento débil’ a poco más que el espíritu práctico y el oportunismo escéptico de una ‘arquitectura débil’, liberada tanto de los dogmas modernos como del pesimismo nihilista de la postmodernidad a la francesa, que durante el último cuarto del siglo XX protagonizó el debate teórico del proyecto. Michel Foucault primero, con su obsesión por los espacios panópticos de vigilancia y castigo, entró en resonancia con Manfredo Tafuri y Aldo Rossi para producir una paradójica cosecha de edificios inspirados por la geometría elemental del iluminismo; Jacques Derrida después, en diálogo con Bernard Tschumi y Peter Eisenman, hizo temblar las bases tectónicas de la arquitectura con un cúmulo de interpretaciones fracturadas o catastróficas de la deconstrucción filosófica; Gilles Deleuze por último, transcrito casi literalmente en sus pliegues teóricos por oficinas como la de Rem Koolhaas, colonizó el paisaje construido con una proliferación de torsiones y alabeos.
Todas estas influencias tenían en común su enfrentamiento con la modernidad canónica (sólo viejos frankfurtianos como Jürgen Habermas seguían clamando en el desierto por «el proyecto inacabado de la modernidad »), y todos los caminos conducían, tras más o menos revueltas, al mismo origen: Martin Heidegger, un filósofo que manifestó su resistencia a la modernización adhiriéndose a la arcadia intemporal y ominosa del nacionalsocialismo, y que al tiempo expresó su defensa arcaica del lugar emocional frente al espacio mensurable mediante un ensayo mítico, ‘Construir, habitar, pensar’, y un gesto biográfico arquitectónico, la famosa cabaña en la Selva Negra donde redactó buena parte de su obra. Levantada en 1922 por carpinteros locales supervisados por Elfride, la esposa del filósofo, usada regularmente por él hasta su desaparición en 1976, y según algunos escenario también de sus citas clandestinas con Hannah Arendt, die Hütte de Todtnauberg fue protagonista de un célebre poema escrito por Paul Celan después de su visita en 1967, y ha sido recientemente objeto de una minuciosa monografía redactada por Adam Sharr que muestra el papel de esta construcción primordial en la trayectoria de Heidegger.
De Goethe a Thoreau, la cabaña como refugio del pensamiento libre fue un lugar común del encuentro entre la construcción y las ideas, y arquitectos como Le Corbusier con su lacónico cabanon en la costa mediterránea persiguieron las verdades fundamentales en la comunión con la naturaleza y el despojamiento de todo lo accesorio. Pero en el caso de Heidegger, la cópula entre habitación elemental y pensamiento esencial alcanza tal grado de radicalidad exigente que hasta su aceptación dócil del teléfono o la electricidad llega a percibirse como una claudicación intelectual y vital. Su impacto en el mundo del proyecto, a través de historiadores como Christian Norberg-Schulz o Kenneth Frampton y arquitectos como Christopher Alexander o Peter Zumthor, indujo el retorno a los orígenes antropológicos de la construcción, tras el tránsito por el desierto mecánico de la modernidad y la excitación tumultuosa de la metrópoli, los temas y paisajes caros a Georg Simmel o Walter Benjamin que Heidegger rechazó con la misma pulsión hacia lo primario que le había conducido a los presocráticos.
El otro gran protagonista del siglo XX filosófico, Ludwig Wittgenstein —nacido como Heidegger en 1889—, tenía también una cabaña, que se hizo construir en 1913 junto al fiordo de Sogne en Noruega, y que ocupó durante numerosas temporadas hasta pocos meses antes de su muerte en 1951. Allí se refugiaba para escribir, leer a Ibsen y disfrutar de la naturaleza con sus sucesivos compañeros sentimentales, pero su residencia primera seguía estando en Cambridge, en contacto con el fermento intelectual de la universidad, lo mismo que el autor de El ser y el tiempo pasó la mayor parte de su vida en una casa urbana de Friburgo, sede de la universidad a la que estuvo largamente vinculado y de la que fue rector durante un año bajo el régimen nazi. La cabaña noruega no fue sin embargo para Wittgenstein, a diferencia de Heidegger, metáfora construida de su pensamiento, y la vinculación del filósofo con la arquitectura hay que buscarla más bien en la singular casa que diseñó en Viena para su hermana Margarethe —la misma que retrató Klimt—, una pieza depuradamente racionalista que construyó entre 1926 y 1928 con su amigo Paul Engelmann, un arquitecto de convicciones sionistas e inquietudes intelectuales que había colaborado también con Karl Kraus en la revista Die Fackel.
La casa, que pasaría por diversas vicisitudes tras el traslado de Margarethe a Estados Unidos huyendo del Anschluss hitleriano de 1938 —aunque educados como católicos, los Wittgenstein tenían orígenes judíos—, muestra el estilo silencioso y escueto de Adolf Loos, profesor de Engelmann e introductor de éste en la familia del filósofo. Realizada por Wittgenstein tras el trauma de su participación en la I Guerra Mundial, la muerte de su amigo íntimo David Pinsent —al que está dedicado el Tractatus—, la donación de su fortuna a sus hermanos y sus seis años de vida como maestro rural, la exactitud ascética de la vivienda transmite una vívida impresión de veracidad vital, y resulta un ejemplo polémicamente opuesto a la exuberancia pluralista del consumo formal contemporáneo. Wittgenstein, que al parecer no tenía mala opinión de James o Dewey, se hubiera sentido probablemente descorazonado ante las arquitecturas preconizadas por el actual neopragmatismo, y habría sin duda manifestado simpatía por la conclusión demoledora expresada por Engelmann desde su nueva patria en Israel. «Tuve los mejores maestros de mi generación, y de todos aprendí algo: de Kraus a no escribir; de Wittgenstein a no hablar; de Loos a no construir».