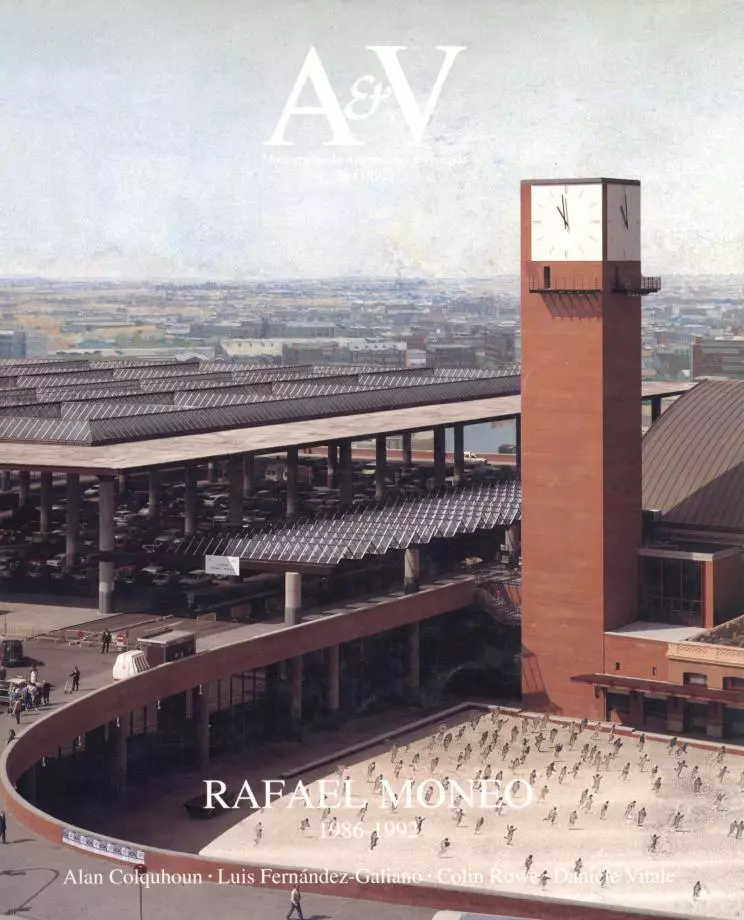Voy a suponer que Cataluña no forma parte de España; y, por tanto, con toda la razón puedo decir que nunca he estados en España. Por otro lado, sí que he estado en Barcelona: fue en enero de 1985, y me albergué en un hotel situado enfrente de lo que yo denominaría el duomo.
La verdad es que me quedé ligeramente disgustado con Barcelona, que —a pesar de Gaudí y todos los demás— es una ciudad apaciblemente inadecuada y abandonada. Tal vez me esperaba una versión pobre de Genova la Superba, pero no encontré nada parecido. A partir de esa constatación, hallé consuelo recordando que la corona española había ahogado insistentemente a Barcelona en favor de Génova, puerto de entrada a la Lombardía española, y cuyos banqueros habían aliviado con mucha frecuencia los apuros financieros de los reyes.
Pero todos sabemos esto (¿o no?); y también sabemos que la presión sobre Barcelona se suavizó con Carlos III, supuestamente considerado un príncipe ilustrado. Pero, con todo, era demasiado tarde para hacer bien las cosas.
Todo lo anterior —que son observaciones de un ingenuo extranjero angloamericano mientras paseaba informalmente por la calle— me dio ocasión para pensar en el disparate de Felipe II al retirarse a Madrid y establecer allí la capital. Y es que, con toda seguridad, España debía estar en el mar: a un lado en Barcelona y al otro en Lisboa.
Pensando en todo esto, me vi obligado a meditar acerca de la innata distinción española (El Escorial y todo eso); y mientras pensaba en ello, volví al hotel, lo que compensó con creces el paseo.
Allí todo estaba bien realizado, siempre en tafilete rojo: nada de los habituales horrores tipo Statler-Hilton, y todo ello con aspecto de exhibir una presencia, un tenu cuasi-antiguo que seguramente no databa de antes de 1925 más o menos; y, por tanto, júzguese mi sopresa cuando me enteré de que este hotel tenía unos cuarenta años menos de lo que suponía. Así pues, más cosas que pensar: no sólo sobre la distinción española, sino también sobre su retraso.
Fue así, sentado en una de las sillas tafilete rojo y tomando una copa, como por primera vez en mi vida me encontré contemplando con una suave indulgencia el régimen represivo e intolerable del fallecido general Franco. Y es que, después de todo, el hecho de que yo pudiera estar sentado un rato en esta habitación modesta, escasamente española y suavemente elegante, ¿no era fruto de la pasmosa política del propio Caudillo, decidido como estaba a detener el curso de la ‘historia’?
Por entonces, en enero de 1985, no me gustaba esa idea, y ahora tampoco me gusta; pero, con todo, todavía está viva en mi mente (tal vez se pudre en mi mente) y me veo impulsando a extenderme sobre ella.
Sencillamente desearía proponer como tema de reflexión ese breve momento ilustrado que suele seguir al derrocamiento de un orden de cosas dañino e imposible y al establecimiento de una sociedad de consumo casi igualmente viciada; cuando ocurre, tiene tendencia a ser un respiro lo más corto posible en el tiempo: como en Italia después de la caída de Mussolini y antes del ‘milagro económico’ y del triunfo final de Fiat, cuando se podía disfrutar por igual de lo mejor del mundo antiguo y de las mejores promesas del nuevo; cuando aún existía la artesanía y los salarios todavía no eran excesivos. ¿No fue éste un episodio temporal realzado por las actuaciones de Franco Albini, Ignazio Gardella, Vittoriano Vigano y tantos otros con quienes personalmente estoy en deuda? ¿Se ve alguna galaxia de vivacidad y talento comparables en la Italia, opulenta pero intelectualmente hundida, de hoy?
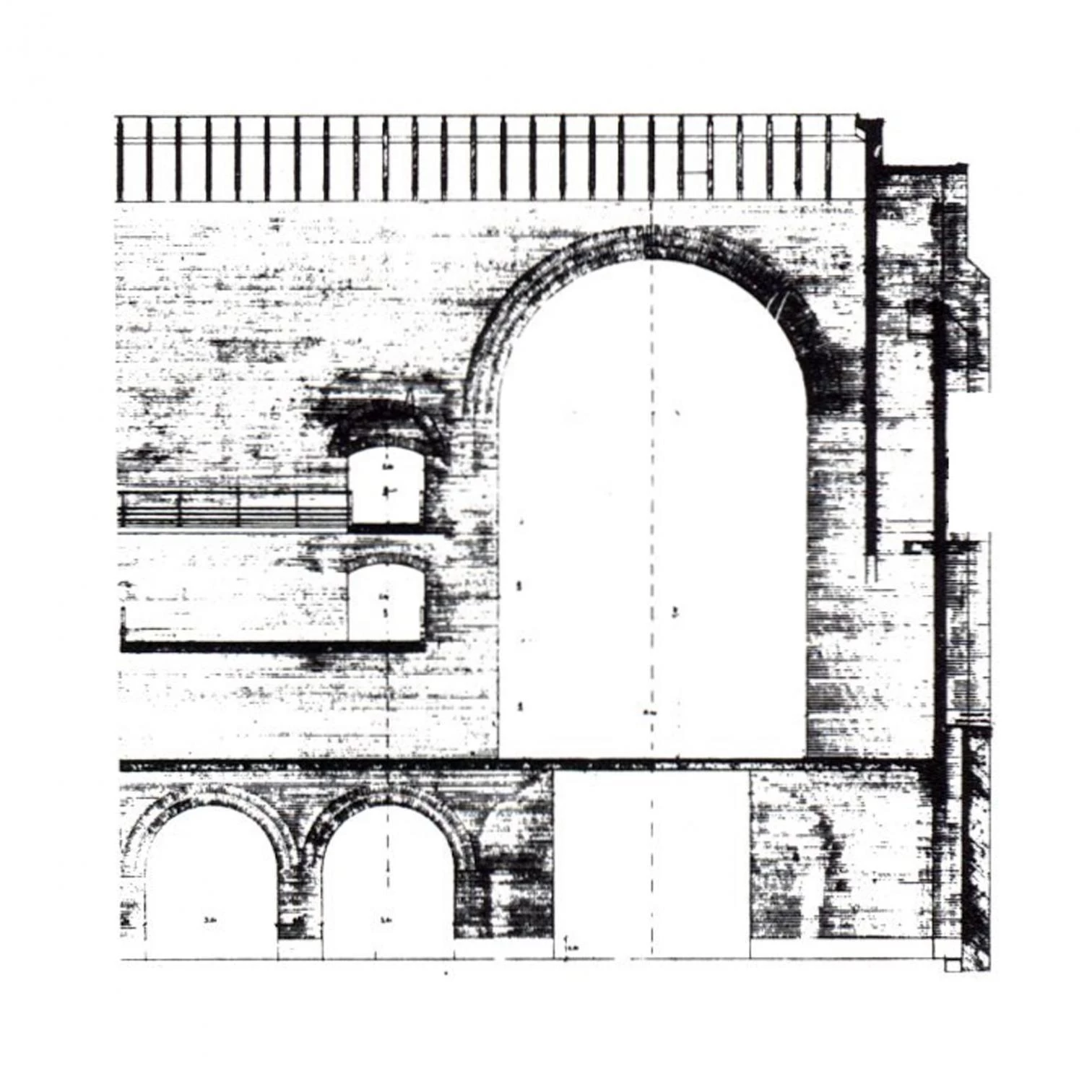
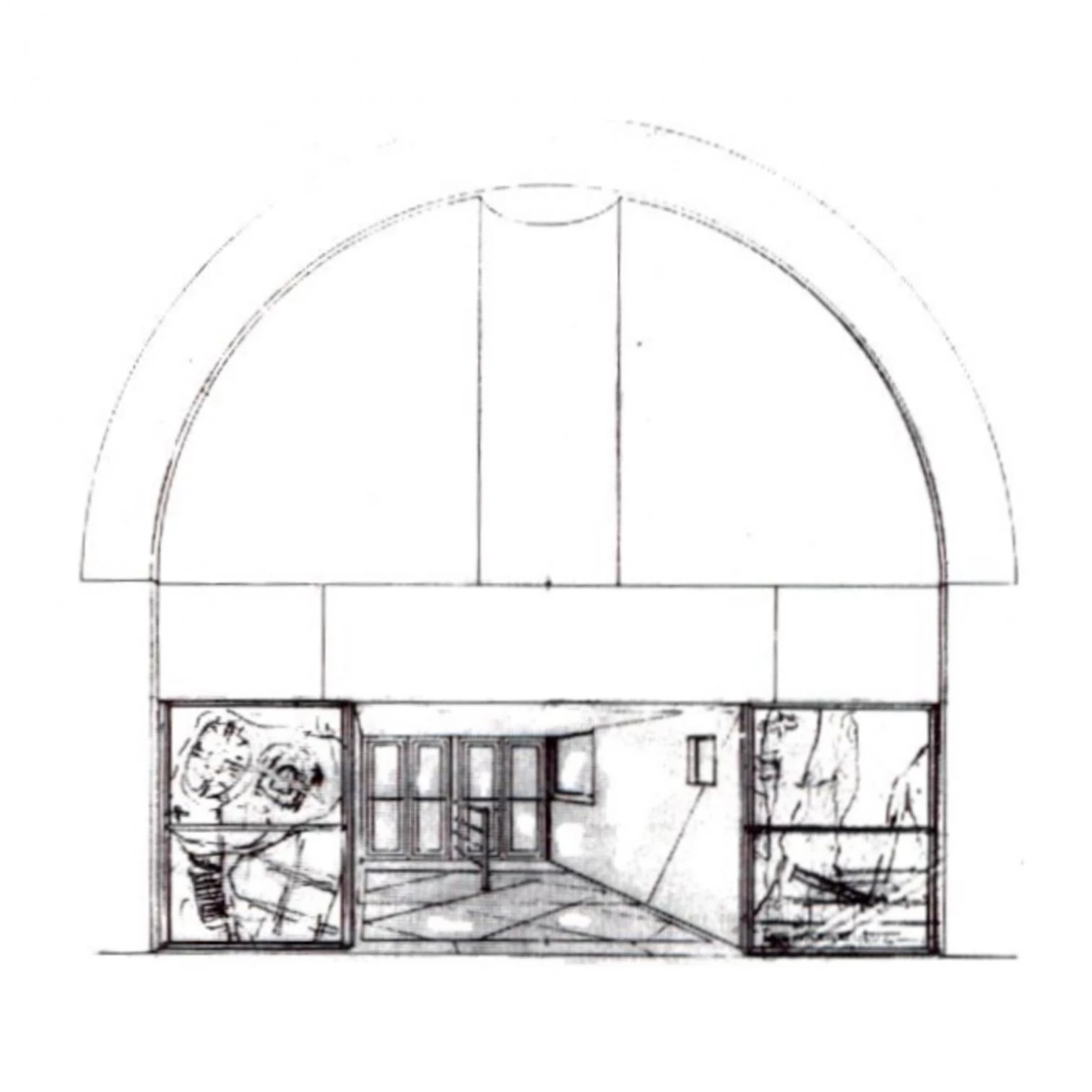
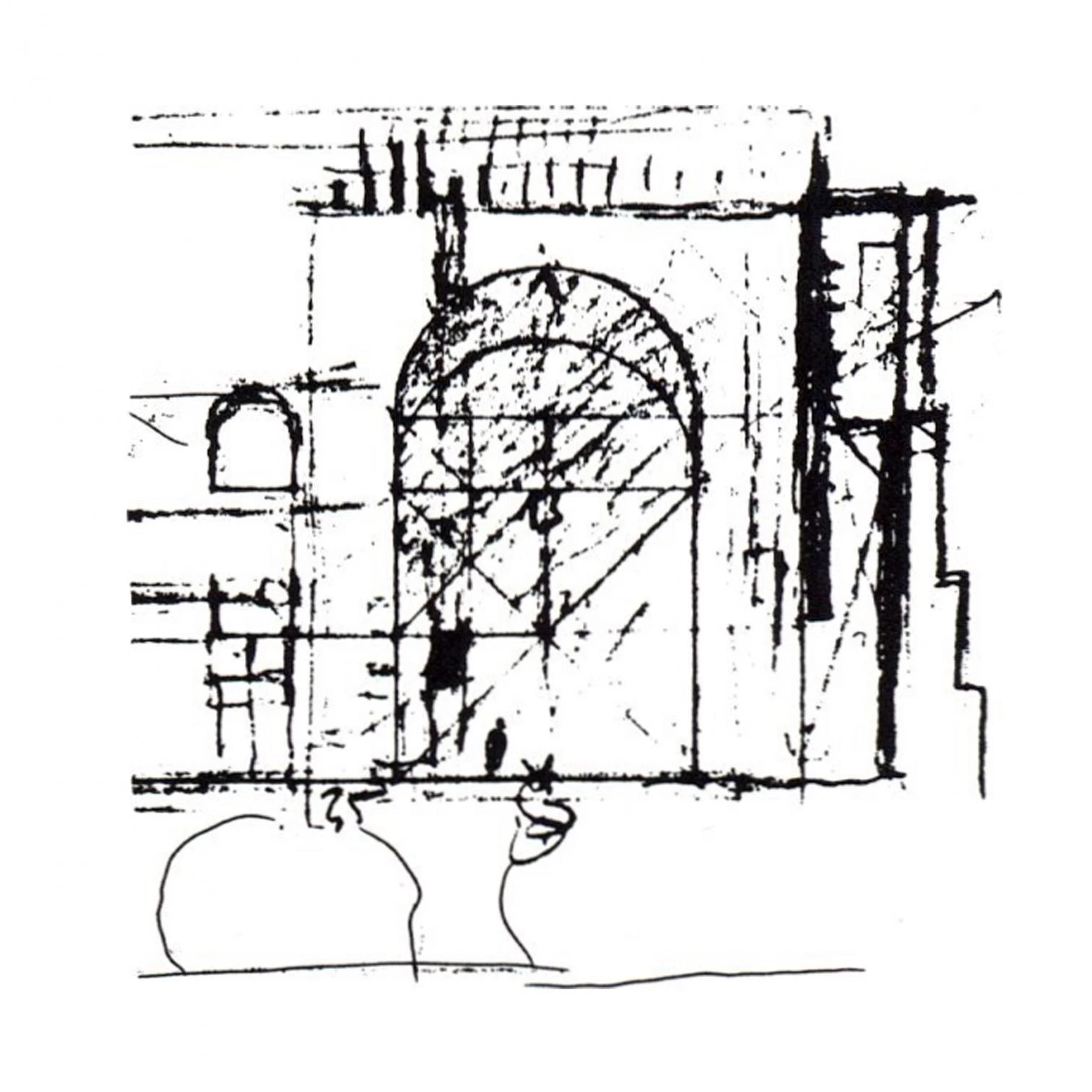
¿Que todas estas ideas resultan alarmantes? Por supuesto. ¿No son peligrosas y temerarias la mayoría de las comparaciones y analogías? Pues naturalmente. No obstante, sigo seducido por la ilusión de que la brillantez del panorama español en este momento puede ser un ejemplo de situación entre deux economies. Estoy pensando en el fastuoso lujo de las publicaciones de arquitectura —como ésta misma en Madrid o la que antes dirigía Javier Cenicacelaya en Bilbao—, y me encanta pensar en ello: todas presentan un nivel que es inaccesible tanto en Nueva York como en Londres. Pero debo deciros, muchachos, que todos vosotros, aparte de vuestra evidente inteligencia, alcanzáis este elevado nivel gracias a que tenéis un proletariado mal pagado.
No, no me interpretéis mal. Estoy lejos de ser un agitador marxista. Muy lejos. Es sólo que quiero expresar mis temores. Nuestro amigo Rafael Moneo está absolutamente relacionado con esa situación intersticial entre el fascismo y la ‘libre empresa’; y depende de este panorama tan transitorio para el maravilloso acabado de sus edificios.
Pero, ¿cuánto falta para que el consumismo domine en España? ¿Y cuánto durará la resistencia? ¿Se prolongará mucho? Lo dudo. Y por eso pienso en Rafael, cuyos edificios admiro y en cuya compañía disfruto.
Todo en Rafael está muy bien. Pero, en una sociedad de consumo, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación de excelencia?
P.D.: Dicho todo esto, sería instructivo observar que Fernando e Isabel (quien no se cambió de camisa hasta que se conquistó Granada) protegieron no sólo a Colón, sino también a Bramante. Así que tal vez queden todavía las mejores esperanzas para España, y también para Rafael.