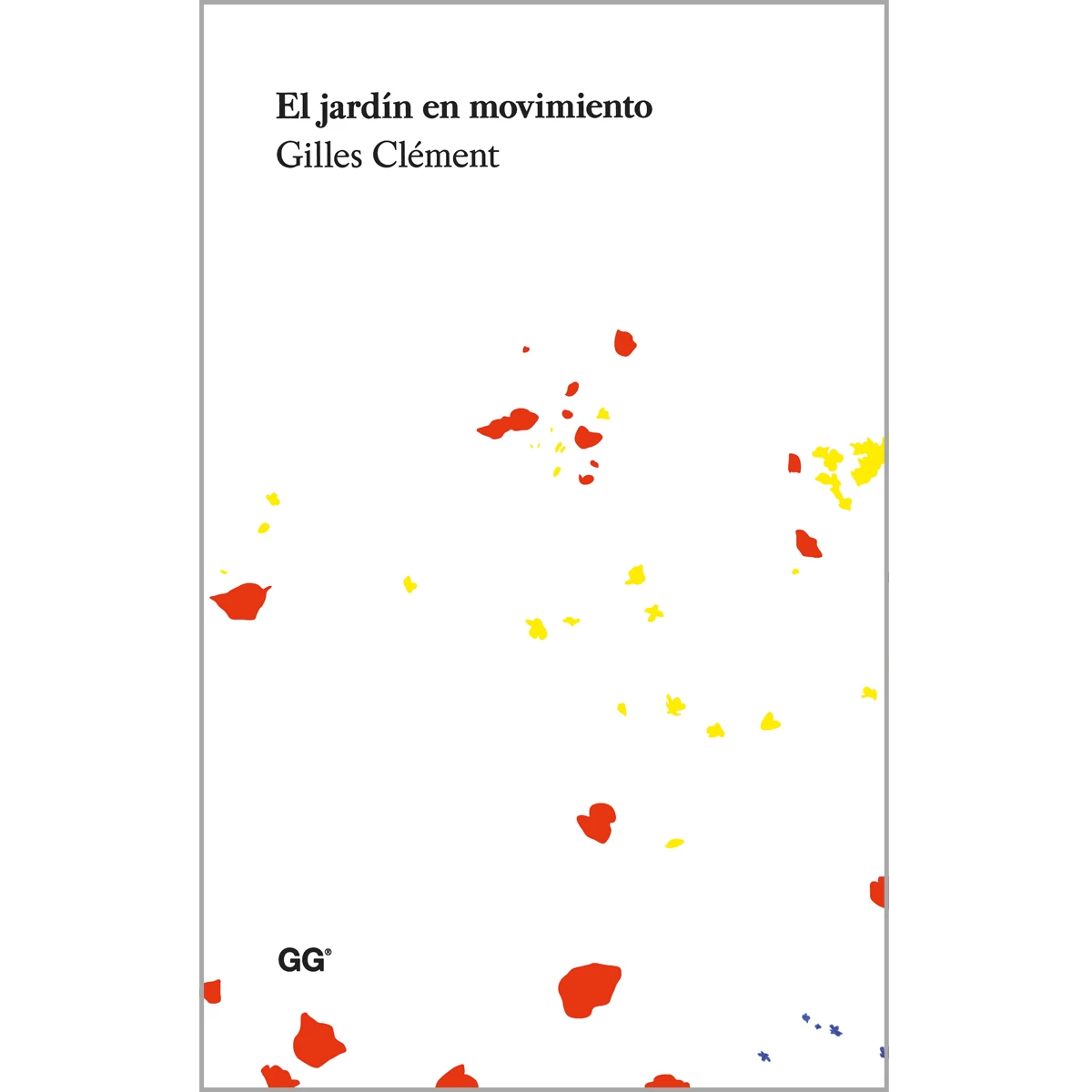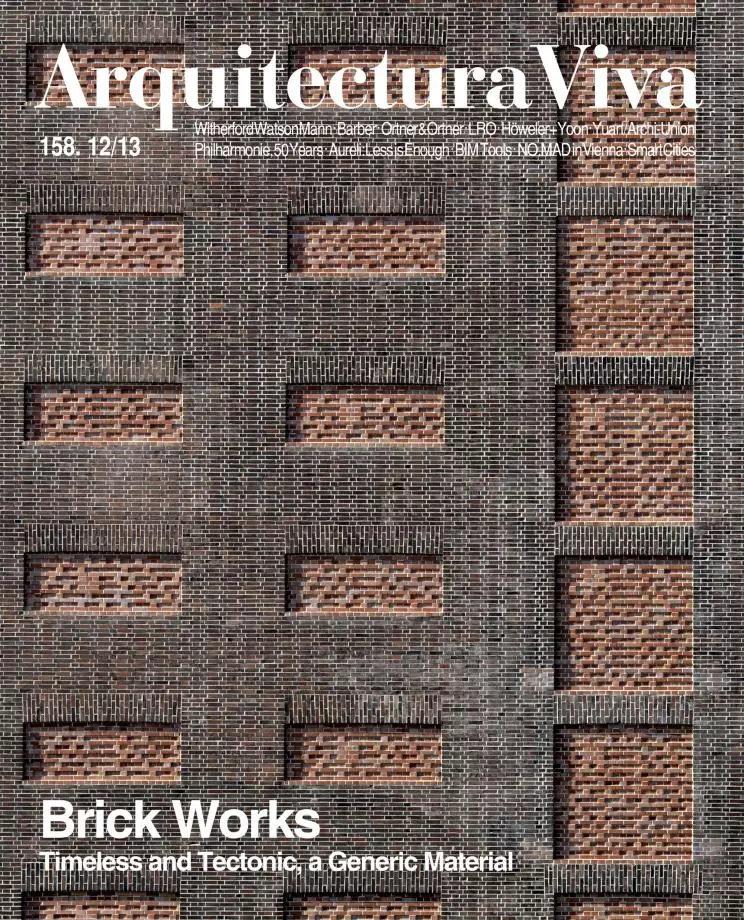En uno de los relatos del fascinante libro Los jardines secretos de Mogador (en el que el protagonista tiene que inventar cada noche un jardín diferente para poder acostarse con su caprichosa amada), el escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez narra cómo en Mogador quisieron ponerse de acuerdo para construir un nuevo jardín en un solar vacío, y para ello reunieron a diferentes especialistas; pero cada profesión argumentaba y defendía una imagen distinta de jardín, incluso un uso totalmente diferente de las técnicas y de los materiales, imposibilitando la creación de un jardín real y tangible, y quedándose en un mero jardín de argumentos.
Enric Batlle (que ha realizado junto a Joan Roig algunos de los más destacados proyectos de paisaje de la España contemporánea) en su libro El jardín de la metrópoli realiza un recorrido por todos los argumentos que se desenvuelven en torno a ese concepto, amplio e intencionadamente ambiguo, del jardín de la metrópoli. Batlle propone un viaje por diferentes temas, que van desde la aproximación al jardín de espíritu inglés —pasando por el paradigma que representa el Central Park neoyorquino o los más conspicuos proyectos contemporáneos— hasta llegar al land art o al paisaje ecológico. El libro no pretende hacer una revisión sistemática del jardín contemporáneo, sino que intenta construir un nuevo modelo de espacio libre para una ciudad más eficiente.
Por su parte, Gilles Clément, otro de los autores más reconocidos en la disciplina, propone en El jardín en movimiento uno de los argumentos que probablemente más han impactado en los últimos tiempos. Clément ha ido subiendo de escala en sus peculiares e inteligentes propuestas hasta llegar a concebir el jardin planetaire, la tierra entera como jardín, argumento tan apasionante como discutible en algunos de sus extremos. En el libro que nos ocupa, la idea de que el baldío, la friche, el terreno que se ha cultivado y que mantiene la huella de ese cultivo, pueda ser un patrón de jardín, parece contravenir todas las convenciones sobre el propio concepto. Y sin embargo, el argumento no es del todo novedoso, el mismo Le Corbusier preconizaba que en los jardines de sus casas la vegetación debería tener una generación espontánea, traídas las semillas por el viento y los pájaros, sin apenas intervención del hombre. Las teorías de Clément son ejemplificadas a través de algunos proyectos propios, en especial el del Parque André Citroën, en París, uno de los grandes modelos de parques urbanos de fin de siglo, contrapuesto en su racionalidad casi barroca a obras como el también parisino Parque de La Villette.
Dos visiones personales, en suma, del espacio del jardín, por dos grandes proyectistas, un arquitecto y un paisajista, que, lejos de pretender cerrarlas, abren nuevas vías. En ambos parece latir una búsqueda en dirección contraria a la de la tradición moderna, aunque en ella se cimienten muchos de sus argumentos. En las últimas líneas de su libro, Batlle nos ofrece la clave de dichos argumentos: por un lado, es la búsqueda de «una fuga romántica sin final», de carácter personal, como si la vivencia del jardín estuviese destinada al goce y disfrute de cada individuo de manera aislada, y nunca en la colectividad; por el otro, añade Battle en lo que parece un guiño a Clément, la búsqueda de «un jardín en movimiento». Romanticismo y movimiento, ¿quizás dos argumentos a tener en cuenta en el desarrollo del jardín venidero?
Francis Bacon escribió en el siglo XVII que el jardín era, sin duda, uno de los placeres más puros, en el que se sintetizaba la perfección de la cultura del hombre, y que sólo cuando esa cultura estaba muy desarrollada se realizaban jardines, como si el arte del jardín fuese superior a la propia arquitectura. Quizás hoy la apreciación de Bacon pudiera parecer un tanto exagerada, pero sí estamos seguros de que cada hombre sería capaz de expresar una idea diferente de jardín, lo que generaría una suma de argumentos que nunca llegarían a completarse. En ese caso Bacon tendría, probablemente, toda la razón del mundo.