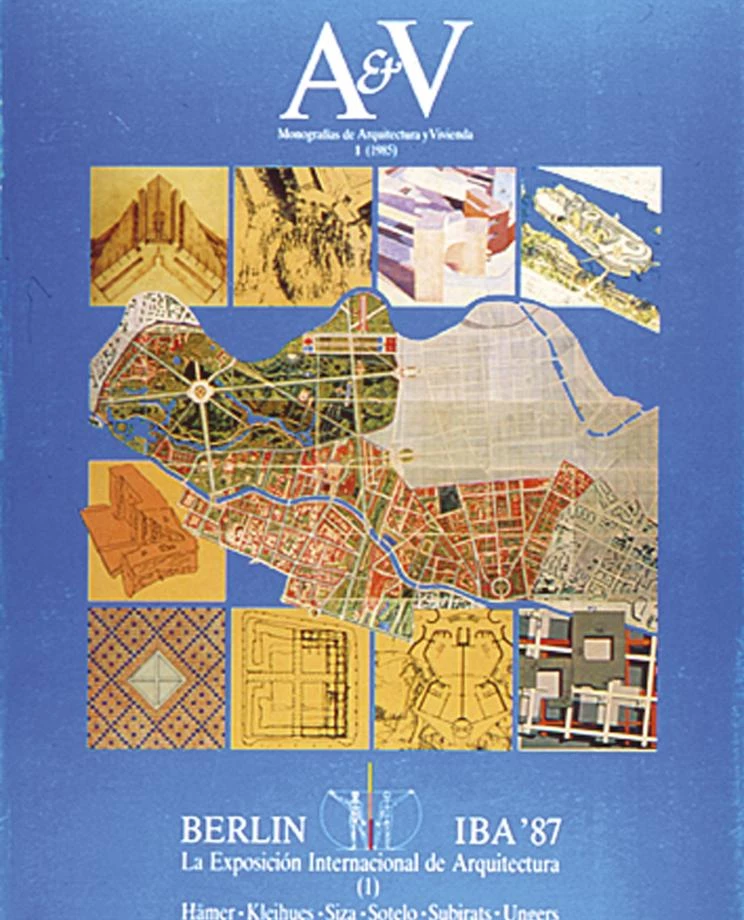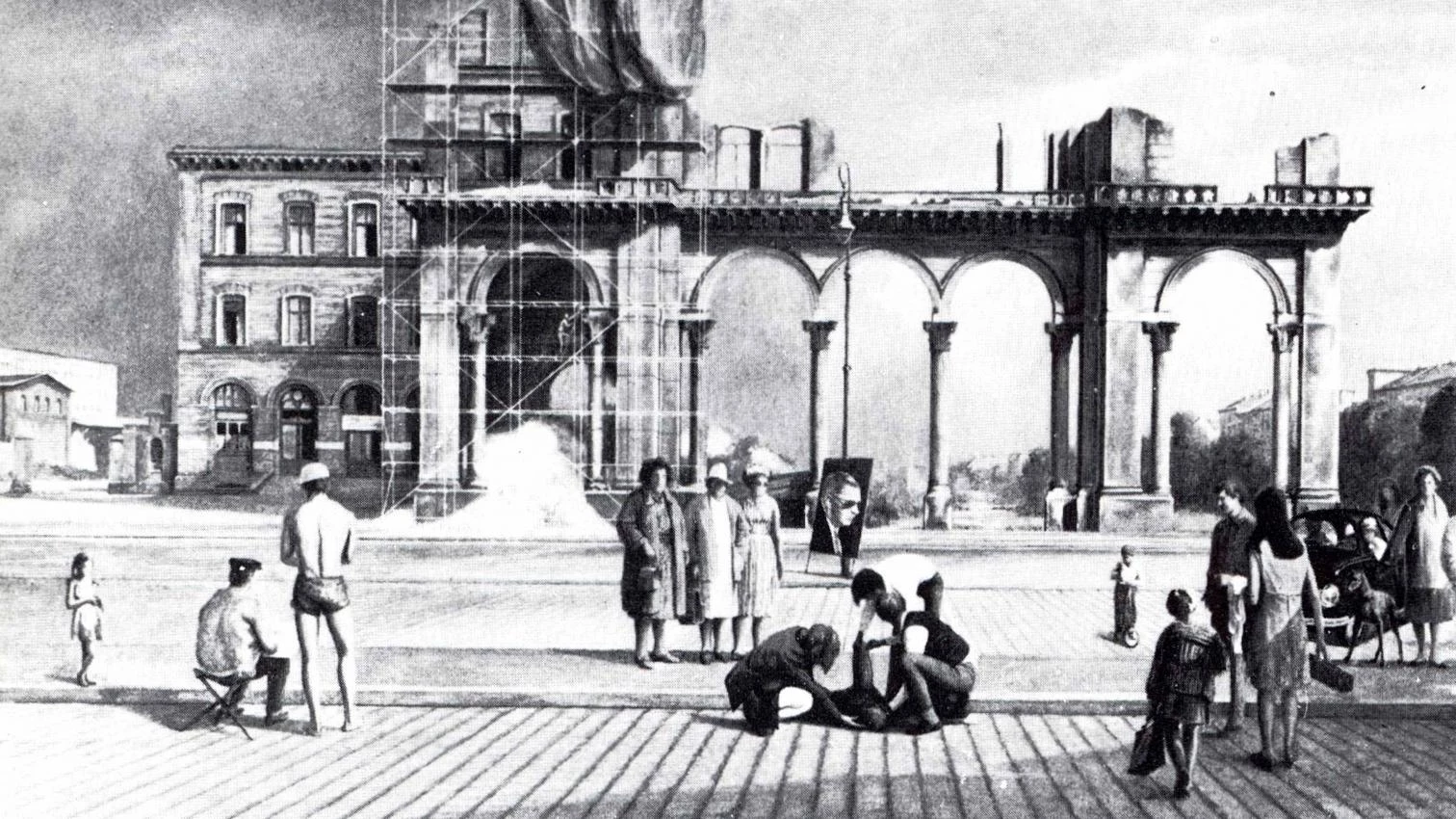
Las ciudades son la memoria de la cultura. O más bien son los símbolos históricos de la cultura que lleva su nombre: la civilización, el orden y el cúmulo de experiencias que recorren las biografías de las ciudades. Un paseo por las calles de Pompeya, y por los interiores de sus edificios y sus plazas, nos transporta, sin que apenas nos apercibamos de ello, no sólo a otro tiempo, sino a los acontecimientos humanos que encierra: costumbres y formas de vida, instituciones, lugares sagrados y lugares públicos en los que arquitectura y urbanismo cristalizaron las emociones y experiencias más íntimas, lo mismo que las formas sociales y la estructura tecnológica del poder. Nuestra vida en estas ciudades históricas, aunque sólo se contenga en la participación efímera que supone una casual visita turística, nos enseña a través de signos sensibles el espíritu más esencial de una época, y de una cultura. Pero la historicidad de las ciudades, esto es, la de su arquitectura y urbanismo, trazadas en el concurso de la sucesión tecnológica y de la lucha cotidiana por la sobrevivencia humana, no sólo nos transporta al pasado. El eterno viaje a través de ciudades por el que transcurren nuestras vidas, por poco nómadas que sean, también constituye un viaje por las calles de nuestro presente, nuestros esfuerzos y valores, nuestras esperanzas, y también de los conflictos de la cultura contemporánea. Una Urbino, la ya casi legendaria ciudad del Renacimiento italiano, en la que el cultivo de las matemáticas y la historiografía de las culturas llegadas de Oriente, se cristalizó en el proyecto arquitectónico y urbanístico de una ciudad cósmica e ideal, tanto en un sentido metafísico como moral, no sólo nos reserva la sorpresa de un instante glorioso de la cultura europea. Su vida —o, si se prefiere así, su ausencia de vida real— reducida a las existencias tránsfugas de visitantes y universitarios, y a la de sus conservadores museales en un sentido más o menos amplio, es parte de nuestro presente: de nuestro sentir y nuestros valores, de nuestra conciencia, siempre y necesariamente arraigada a lo histórico, y, en fin, de nuestra propia identidad cultural. Sin embargo, con mayor razón descubren a nuestra mirada el paisaje exterior de nuestra ciudad interior, ciudades plenamente modernas, como Sao Paulo o New York (no por casualidad dos ciudades que, como muchas otras ya, se designan familiarmente con sus iniciales). Aquí, ya no la piedra, sino el asfalto, el cemento, las elevadas masas de acero y vidrio, y los rastrojos urbanos que crecen en su medio, son testigos imponentes, a la vez grandiosos y sombríos, de nuestro sentir contemporáneo, y del destino que se nos encierra en sus infranqueables muros (a veces imperceptibles en la continuidad sin forma de espacios suburbanos y slums, más no por ello menos infranqueables en su sentido interior del círculo mágico de la civilización que encierran). En estas ciudades contemplamos nuestro poder y nuestro esplendor, nuestros esfuerzos y nuestros errores: la historia. Son como el libro abierto de nuestra conciencia, convertida en segunda naturaleza...[+]