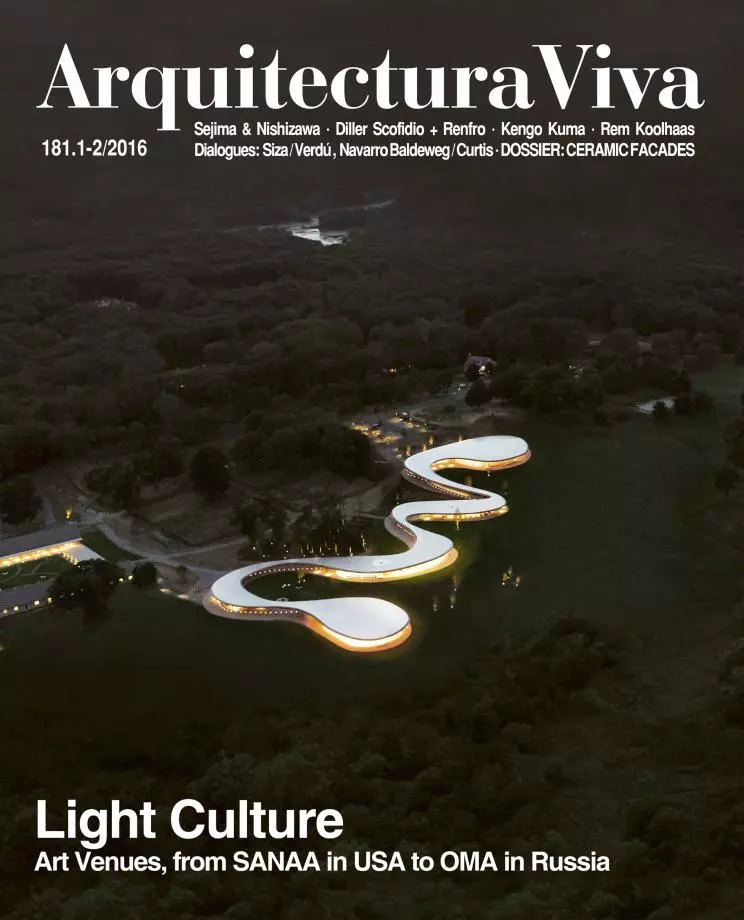El cambio antropogénico del clima, y las negociaciones que desde hace veinte años se mantienen para hacerle frente, son síntomas de la globalización. Es el carácter global del problema el que explica las dificultades para atajarlo, pues a la extensión de los efectos del calentamiento se suma la disparidad económica de los países que lo producen, y el diverso grado en que se verán afectados por sus consecuencias. Por eso la firma el 11 de diciembre del Acuerdo de París en el marco de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático es un acontecimiento histórico. A diferencia del Protocolo de Kioto de 1997, el de París será adoptado sin restricciones por las mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, a los que se sumarán el resto de 195 países representados en la Cumbre. A diferencia también del a la postre inefectivo modelo anterior —que fijaba metas obligatorias a cada país—, el nuevo marco sólo se propone una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura media de la Tierra quede a final de siglo «muy por debajo» de los dos grados respecto a los niveles preindustriales. Pero como contrapartida exige que todos los países firmantes cumplan sus propios programas de recortes, y obliga a las economías más desarrolladas a la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para que los países en desarrollo puedan protegerse de los efectos del cambio climático, y acelerar en paralelo el tránsito a un modelo productivo libre de emisiones. No es, por supuesto, el mejor pacto, pero sí quizá el único posible hoy: sea bienvenido, por tanto.