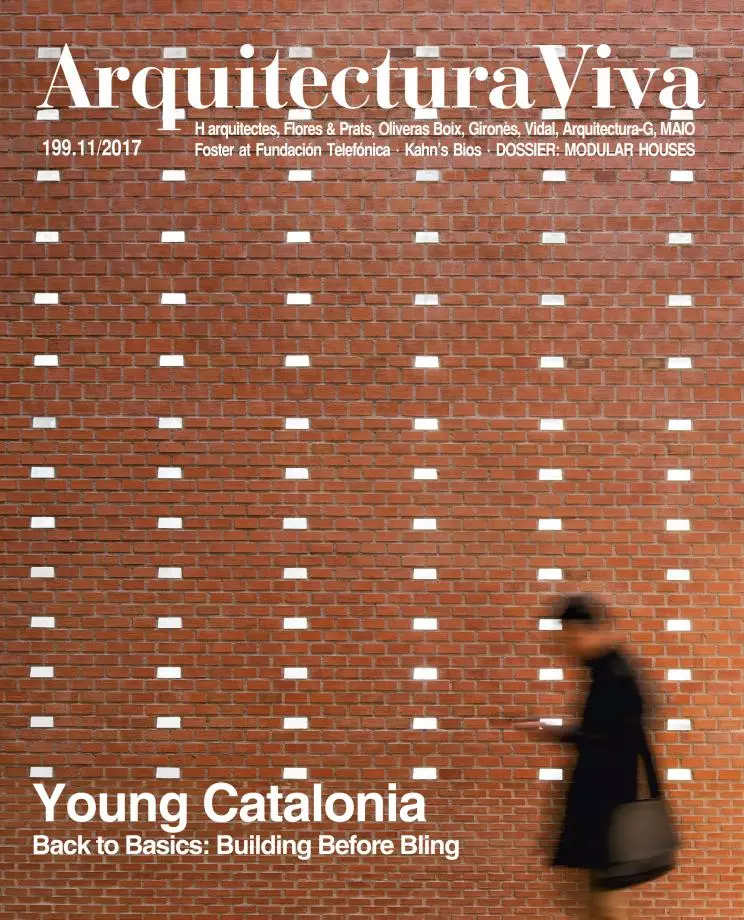Desastres humanos y naturales
En el terremoto de México

Nunca en la historia de México habían ocurrido tantos desastres naturales en tan pocos días. El mes de septiembre comenzó con dos huracanes alarmantes, Irma y Katia, y culminó con dos sismos devastadores: el primero, ocurrido el 7 de septiembre, con una magnitud de 8,2 —el más fuerte en cien años—; y el segundo, el 19, de 7,1, pero que dejó daños aún más severos. Murieron cerca de quinientas personas, mil quinientos inmuebles históricos se dañaron gravemente y tendrán que reconstruirse más de cien mil viviendas. Los efectos se han extendido por todo el país, desde Chiapas en el Golfo de Tehuantepec —donde fue el epicentro del primer terremoto— hasta la región central, y han impactado en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
El 19 de septiembre, dos horas después del protocolo conmemorativo de los 32 años del sismo que azotó en esa misma fecha a Ciudad de México en 1985, dejando más de diez mil muertos, lo que había funcionado bien en los simulacros se desmoronó, poniendo en evidencia los efectos de la corrupción del sector inmobiliario y los fallos en la aplicación de uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo. En la capital, los derrumbes fueron principalmente de edificios de entre cuatro y ocho plantas, ubicados en las colonias Condesa y Roma, debido principalmente a irregularidades: fue el caso de una vivienda de lujo construida ilegalmente encima de una escuela donde murieron treinta personas.
En la capital, construida sobre una laguna, y donde los ríos se han pavimentado y el agua de lluvia se envía al drenaje, el sismo hizo recordar a sus veinte millones de habitantes que la capa aparentemente sólida que soporta miles de edificios sigue siendo técnicamente agua y el suelo se comporta con ondas profundas que se multiplican y aceleran. Durante unas horas se celebró el triunfo de haber pasado de cuatrocientos edificios demolidos por los sismos de 1985 en la capital a cerca de cuarenta, pero no tardó en hacerse evidente que los efectos habían sido también devastadores pero de distinta índole. Lo que en 1985 eran pequeños poblados hoy son grandes ciudades, carentes de planeamiento y de regulaciones. Por ejemplo, Cuernavaca, hasta hace unas décadas un paraíso para casas de fin de semana, e Iztapalapa, un asentamiento de vivienda informal en la periferia surgido en la década de 1970, tienen actualmente, cada una, dos millones de habitantes, y tras los sismos hacen recordar las imágenes y los errores que se creían superados tras 1985.
Las dramáticas fotografías de comunidades destruidas han asustado a una población que parecía impermeable al miedo. Volvieron a hacerse visibles las muestras de injusticia y negligencia acaparadas desde hace años por la guerra contra el narcotráfico. Resurgieron las imágenes de corrupción, ya no de la mano de los líderes de los cárteles o de las fosas clandestinas, sino de la mano de la ignorancia fomentada por los Gobiernos. Los contrastes entre la efervescencia urbana y el abandono rural han mostrado un país que aún no sabe cómo contar sus muertos, proteger a sus vivos y cuidar su patrimonio, pero ha evidenciado ante la ineptitud del Gobierno que la sociedad civil es capaz de mover montañas de escombros y salvar vidas.
El Gobierno se ha apresurado a anunciar demoliciones y reconstrucciones millonarias para pelear por las elecciones presidenciales del próximo año. Diversos grupos interdisciplinarios liderados por los arquitectos más representativos del país intentan frenar las demoliciones indiscriminadas en poblados donde se planea sustituir casas tradicionales construidas con adobe, teja y paja por vivienda seriada ajena a la cultura y al clima local. A pesar de estas iniciativas, es ya visible una devastación por parte de las autoridades que parece aún mayor que la ocasionada por los propios sismos.
Fernanda Canales es arquitecta, crítica y comisaria mexicana.