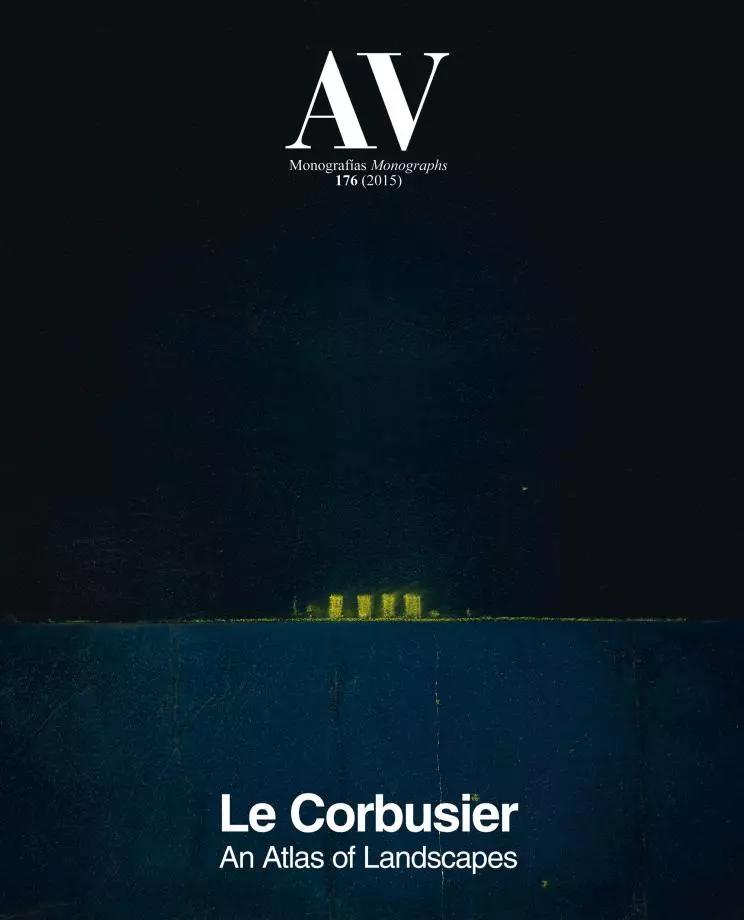Cuando el barco que lo llevaba a Argentina en octubre de 1929 hizo escala en Río de Janeiro, Le Corbusier pensó que urbanizar la ciudad sería como «llenar el tonel de las danaides». El paisaje no era alpino; sin embargo, lo encontró «violento y sublime». Dos meses más tarde regresó a Brasil y pasó una semana en São Paulo y otra en Río, atraído por los rumores sobre la construcción de Planaltina, una nueva capital aún por realizarse. Paseó, viajó en coche, navegó, voló. Dibujó, escribió, fotografió y filmó. Comparó el país con un cuerpo curvilíneo, vinculando la ‘sinuosidad’ de la meseta de São Paulo con un pezón, y las montañas de Río con los «dedos de una mano que avanzan hacia el mar.» En sus dibujos cariocas, las curvas de los hombres y las mujeres eran el reflejo del perfil de las rocas, evocando el mito de Deucalión.
La alteridad de la topografía y el clima se acentuaba por las formas, las texturas y los colores de la vegetación y los edificios. Los rascacielos habían proliferado en los núcleos urbanos de Río y São Paulo desde 1927 y, junto con las torres de las iglesias barrocas revestidas de azulejos, contribuían al carácter ecléctico del tejido urbano que englobaba desde favelas asentadas sobre laderas hasta edificios de apartamentos a lo largo de las calles. En busca de la esencia de la ciudad, Le Corbusier recorrió chabolas y burdeles así como museos y bibliotecas. Admiraba a la gente común, se mezclaba con la élite, daba conferencias a círculos intelectuales, escuchaba lo que decía la vanguardia y quedó impresionado por el ‘Manifiesto antropófago’ (1928) de Oswald de Andrade: uno se come a sus enemigos para asimilar sus virtudes y las virtudes de los que estos antes se habían comido, entre ellos muy probablemente sus propios antepasados; el rechazo estaba implícito, así como la alianza con extraños...