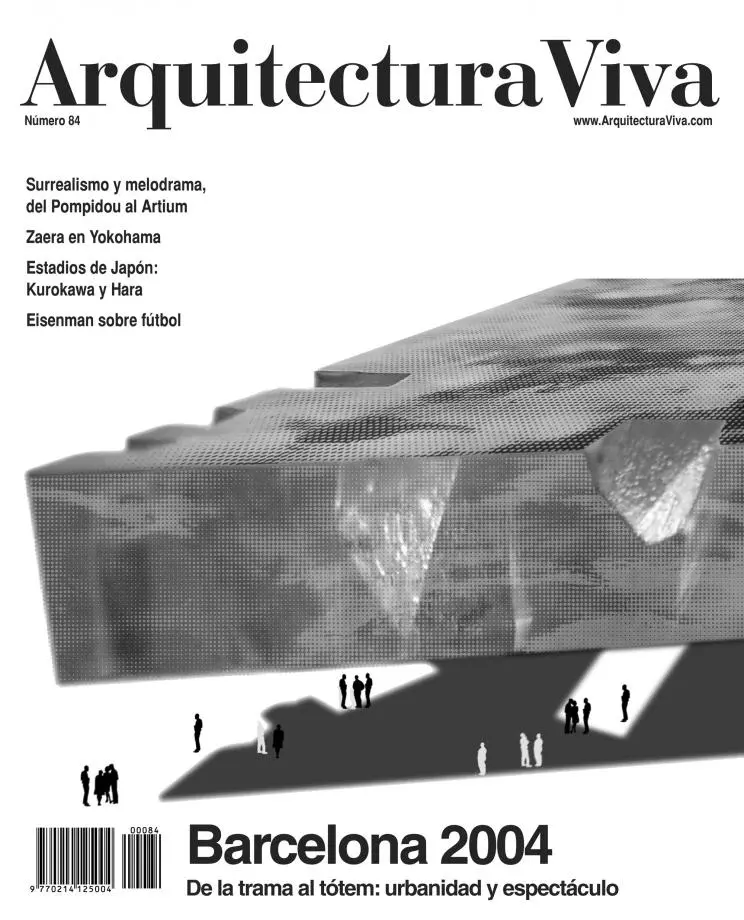Joan Fontcuberta, Ophelia, 1993
«Tenemos una heroína huérfana, cuyo padre se ha vuelto a casar con una mujer de mal carácter y decide, sin ninguna razón aparente, que la hija es inútil. Así que la echa de casa una noche tormentosa de mucha lluvia y ella está a punto de morir cuando la rescata una gente sencilla pero honrada, cuyo hijo resulta ser adoptivo…»
Toda esta sarta de banalidades y tópicos pertenecía en exclusiva al mundo de la cultura popular, al teatro de barrio o la opereta y, desde la época del desarrollo de la industria cultural, al folletín rosa, el cine y los seriales televisivos, mientras que el arte, y en especial las artes plásticas, habrían quedado vacunadas contra la inmundicia, asentadas en el limpio y aristocrático terreno del formalismo, hablando más de su propio lenguaje que de las penas y miserias de este mundo. Pero con la llegada de la posmodernidad, las fuentes inagotables de lo real han acabado por encharcar el reducto sublime de la alta cultura, y el arte ha comenzado a llenarse de sangre y lágrimas, de sorpresa y emoción, de asco y horror. Y de alegría desbordada. De sentimientos exaltados y formatos grandiosos. O, en todo caso, siguiendo el argumento de Doreet Le Witte, comisaria de la exposición, de desmesura, ya que el melodrama implicaría el imperio de lo exagerado frente a la contención del buen gusto...