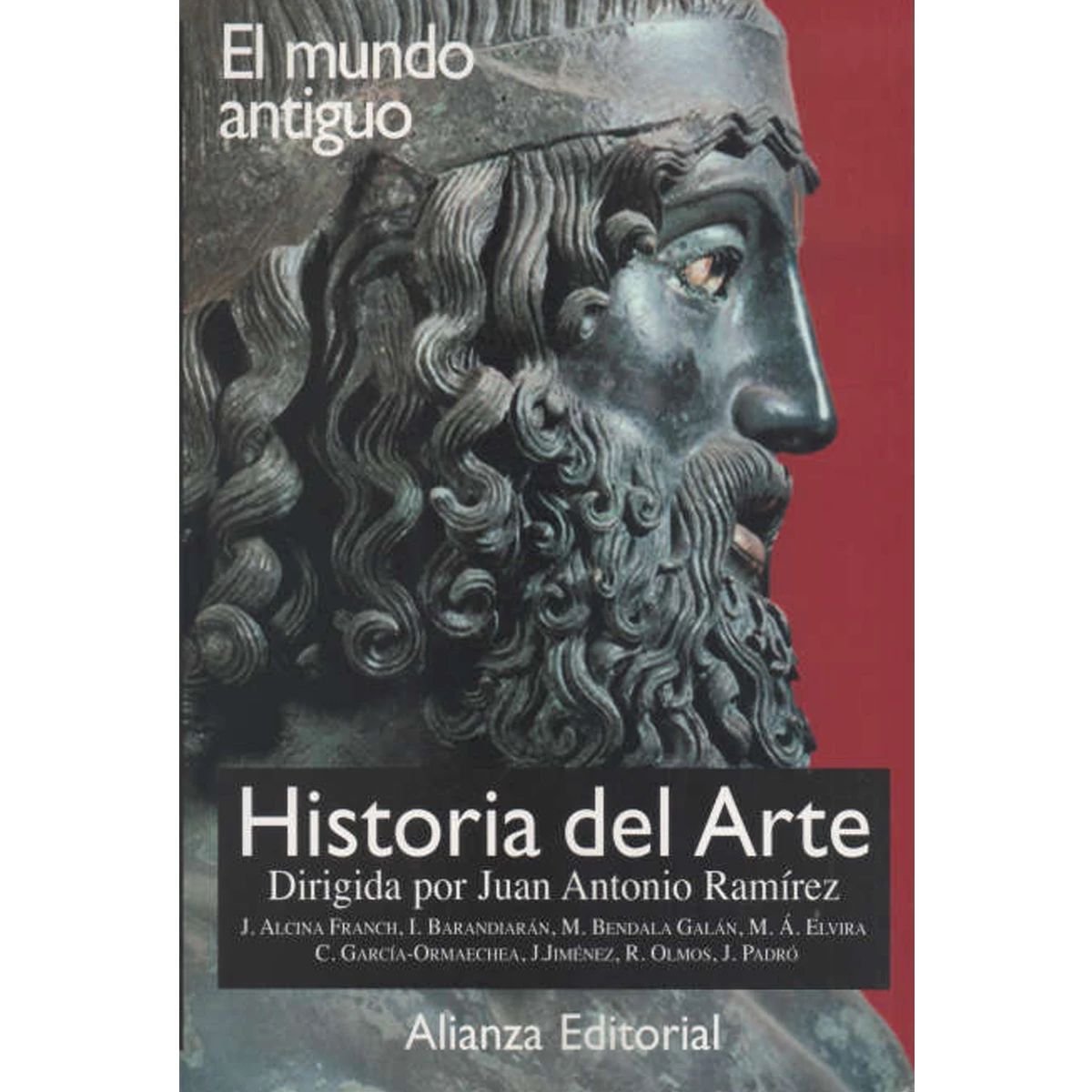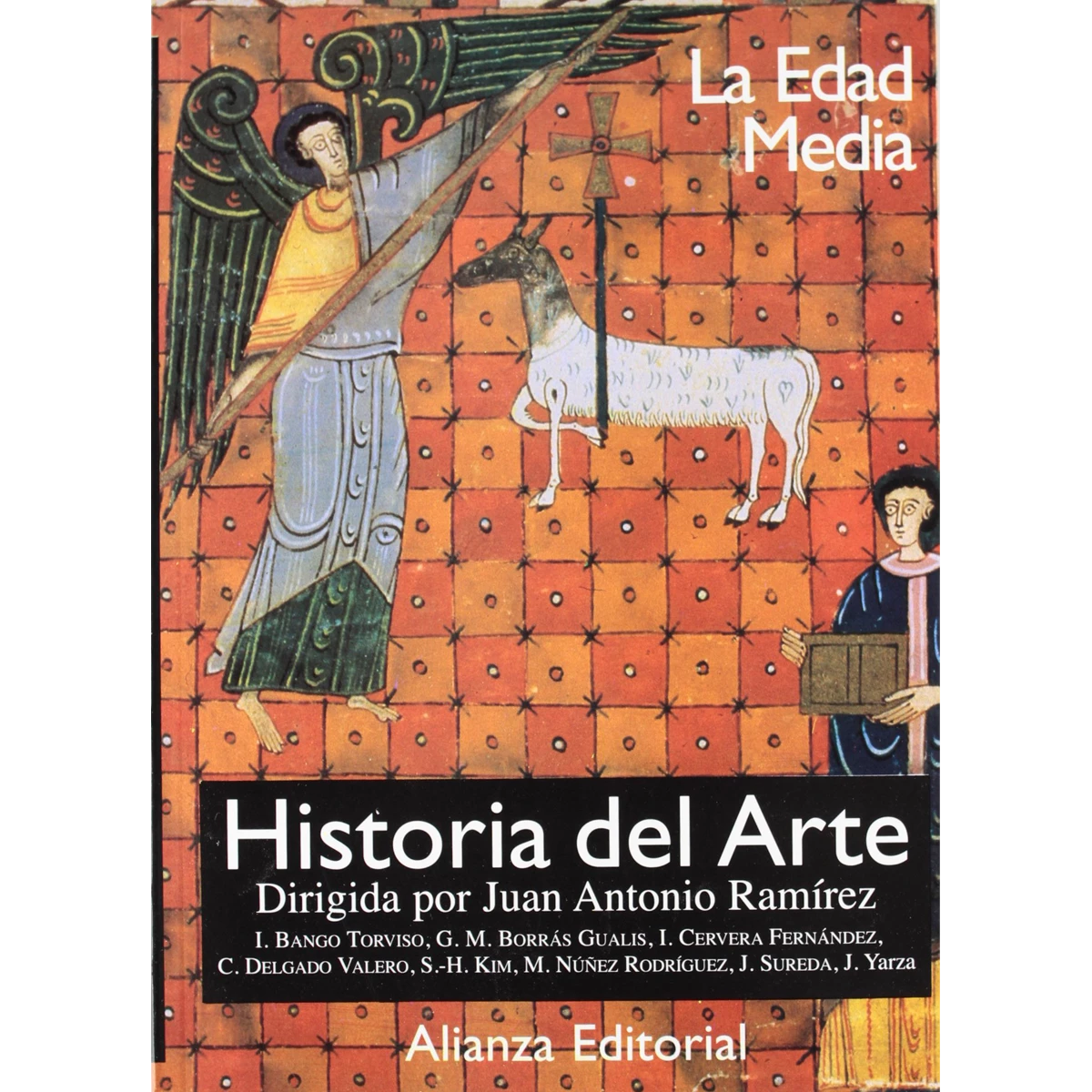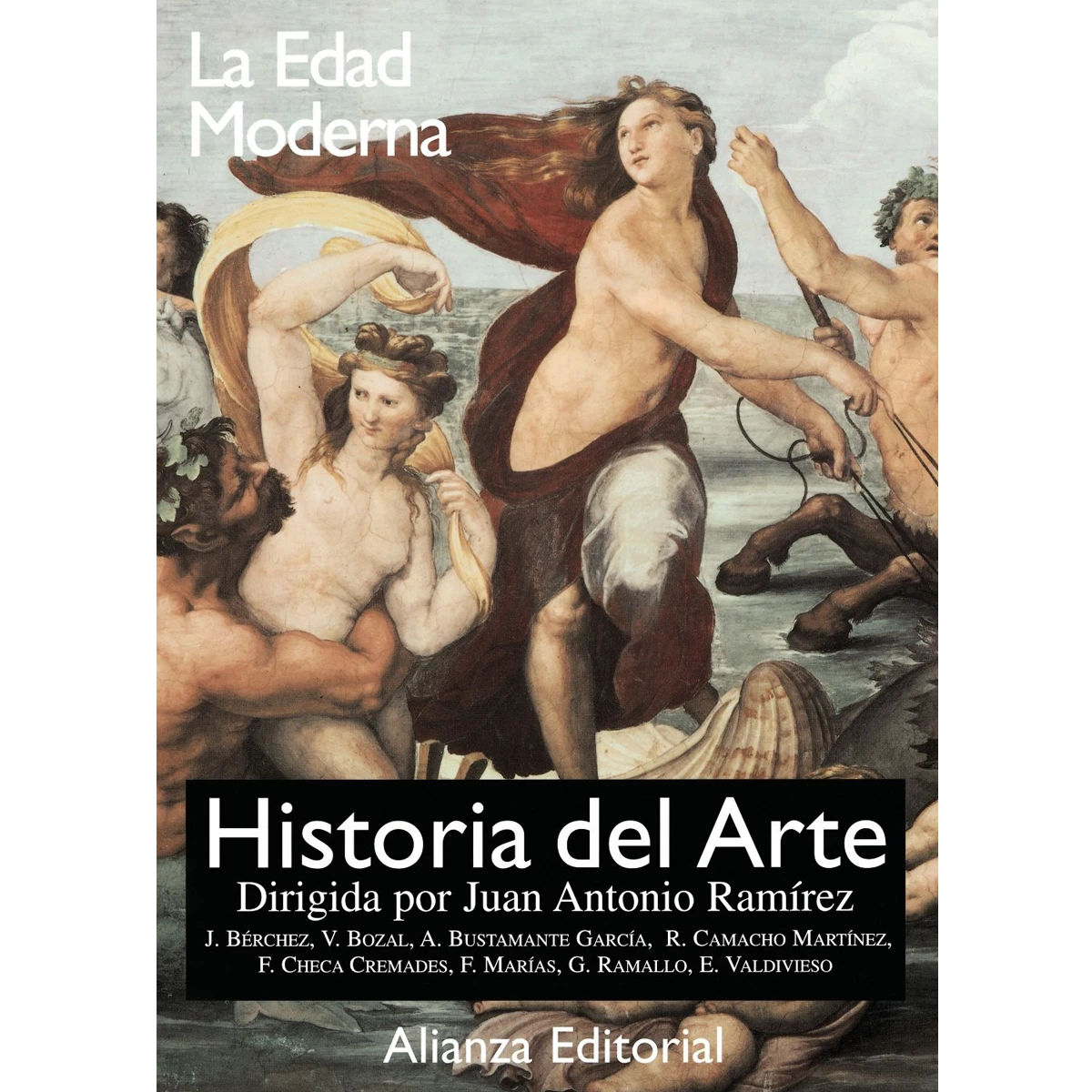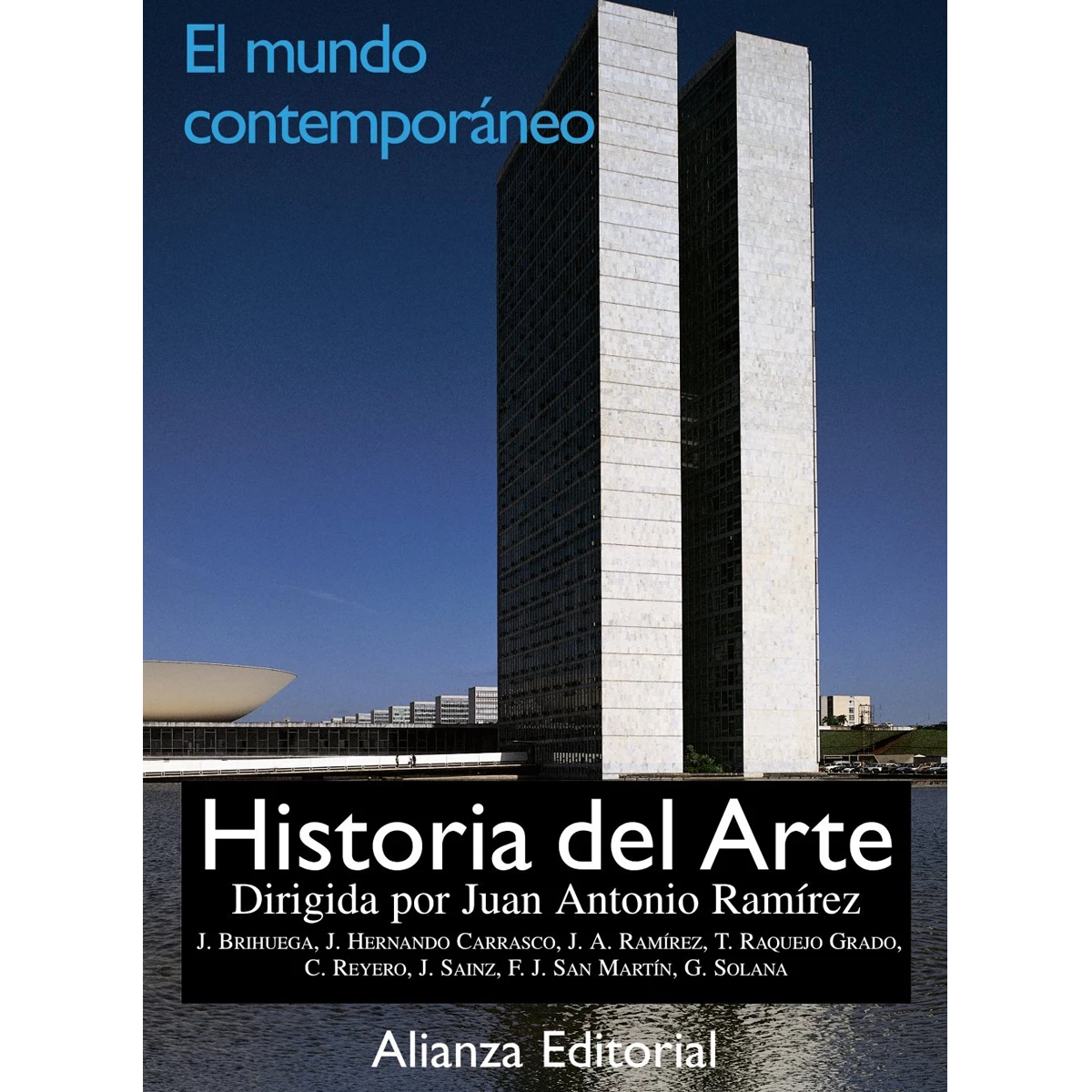Este canon coral no es un canon pacífico. El catedrático Juan Antonio Ramírez ha reunido a un numeroso grupo de colaboradores para escribir una historia del arte renovada; y el resultado del empeño es una cartografía fresca y provocadora de un territorio que cada generación describe a su manera. Desde el arte prehistórico y etnográfico hasta las últimas tendencias, cuatro volúmenes y 32 profesores suministran un mapa del mundo artístico que revisa la altura de las cumbres, el trazado de las corrientes y el relieve de los paisajes. Contemplado a distancia, el mosaico de interpretaciones topográficas parece representar un continente conocido; pero visto en detalle, este panorama de las artes deslumbra y desconcierta a partes iguales: bajo su luz fracturada, los parajes habituales se transmutan en lugares difíciles de reconocer, que estimulan la exploración e invitan a la polémica. No otra cosa puede decirse de una historia del arte que dedica tantas ilustraciones a Velázquez como a Baudelaire, o en la que el arquitecto Charles Moore merece dos imágenes y el escultor Henry Moore no obtiene ninguna.
En palabras de su director, la obra aspira a ser «una especie de nuevo canon actualizado de toda la historia del arte», y con ese propósito se han fijado enunciados, extensión proporcional y número de ilustraciones, que «no son arbitrarios: han sido calculados muy cuidadosamente atendiendo a la importancia objetiva de cada asunto en el conjunto.» Dentro de este marco, cada colaborador ha enfocado su parcela de territorio con su propia óptica metodológica, de manera que la descripción se enriquezca con la pluralidad de las voces, en línea con lo que el propio Ramírez ha defendido en una severa crítica de la historia del arte de Gombrich, donde argumenta que esta disciplina sólo puede entenderse como un conjunto de relatos de naturaleza diferente, y «no es deseable enmascarar la relativa autonomía de cada uno de esos microrrelatos bajo la apariencia engañosa de una historia única.» Aquí, en efecto, la historia del arte se presenta como un collage de narraciones heteróclitas, y esta variedad de retinas y relatos se propone como el canon escéptico y polifónico de nuestro tiempo. La obra debe por tanto medirse con el elevado listón que se fija en su pórtico.
Ya desde sus inicios, el libro muestra su voluntad revisionista: Altamira no se representa como una sixtina sinfónica, sino a través de una foto rasante del techo que muestra los bultos pétreos y yuxtapuestos de los bisontes; el «arte primitivo» se pone en cuestión, expurgándolo de eurocentrismo y relacionando asuntos como las cicatrices decorativas de los nuba y la moda contemporánea de la perforación de labios o pezones; el arte ibérico se presenta dentro del capítulo del arte griego, y en él la Dama de Baza sustituye a la Dama de Elche en el papel estelar... Y este esfuerzo refrescante de renovación interpretativa se mantiene hasta el último volumen, donde sorprendentemente no aparecen Max Beckmann, Morandi, Balthus o Ludan Freud, pero sí Cario Maria Mariani, Otto Piene, Ugo Postal o Hubert Schmalix, y cuyo capítulo final se dedica a la iconosfera contemporánea, con profusión de imágenes de escaparates, carteles y publicaciones, desde prensa amarilla hasta fotonovelas pornográficas.
Al acercamos en el tiempo y en el espacio, las decisiones historiográficas se enredan con los debates críticos: así, muchos aceptarán que aparezcan Oteiza, Chillida o Tapies y que no lo hagan Arroyo, el Equipo Crónica o Antonio López; sin embargo, pocos entenderán la exclusión de Gutiérrez Solana, mencionado sólo en el pie de un lienzo de Ensor. En ocasiones, la atribución de espacios causa lo que parecen agravios comparativos, más debidos al descuido que a la deliberación. Por ejemplo, la compresión de la pintura barroca en un solo capítulo obliga a reducir la representación de Caravaggio, Rubens, Vermeer, Ribera, Velázquez o Murillo a dos imágenes por artista, mientras que la escultura del mismo periodo se ilustra con tres obras de Francesco Mochi, Algardi, Girardon o Coysevox, cuatro de Salzillo, cinco de Gregorio Fernández o Martínez Montañés y once de Bernini; sin embargo, no se puede argumentar seriamente que Mochi es más importante que Caravaggio, o que Salzillo es más significativo que Velázquez. Otras veces, las imprecisiones en las divisorias cronológicas de las partes producen reiteraciones u omisiones: de Arcimboldo se ocupan tanto Bustamante como Checa; de Munch lo hacen Solana y Ramírez; Sullivan, Horta y Gaudí están en Hernando y en Sainz; pero Soane se escurre por la rendija entre dos siglos y sólo se menciona como inspirador de Latrobe. El caso más extremo es el excelente texto de Bozal sobre la Ilustración, donde vuelven a aparecer Hogarth, Tiepolo, Fragonard, Gainsborough o Reynolds, ya descritos en un capítulo anterior, y se tratan de forma prolija David (con 12 ilustraciones) y Goya (con 17); en ese mismo artículo, y en contraste con el formulario tratamiento de la arquitectura, Flaxman o Füssli se muestran con tres imágenes cada uno, algo desproporcionado si se compara con las tres reproducciones de Rembrandt, las dos de El Greco o la única de Veronés o Watteau.
Muchas de estas distorsiones hay que atribuirlas al carácter colectivo de la obra, que hace difícil equilibrar los contenidos, y a la voluntad de componer el conjunto como un mosaico de narraciones, que evita articular las piezas en un todo coherente; pero algunas deben asignarse a la óptica peculiar de los autores, que en ocasiones nos sorprenden con sus elecciones canónicas. En la arquitectura del siglo XIX, por ejemplo, obtienen el honor del recuadro Giovanni Antonio Antolini, Elías Rogent o Emanuele Rocco; pero no lo reciben Nash, Schinkel, Von Klenze, Viollet-le-Duc, Labrouste, Richardson o Sullivan. E incluso en el ecuánime relato de la arquitectura del XX constatamos que los norteamericanos Venturi, Graves, Meier o Eisenman están representados con dos imágenes, mientras que los europeos Foster, Moneo, Siza o Koolhaas merecen sólo una.
Inevitablemente, 1.700 páginas y 2.900 ilustraciones ofrecen numerosos flancos para la crítica o el desacuerdo. Pero la mención de algunas de las decisiones más polémicas no debe desvirtuar el juicio sustancialmente positivo que una aventura tan ambiciosa merece. La historia del arte de Ramírez se lee con fruición, y conocerá numerosas ediciones; es de esperar que las sucesivas permitan afinar el empaste de esta orquesta de solistas, y es de esperar también que en ellas la editorial mejore la calidad del diseño gráfico, además de rectificar la disparatada norma de mezclar azarosamente el blanco y negro con el color: ya es mucho que Tintoretto esté ilustrado con un solo lienzo, pero es aún peor que la reproducción sea en blanco y negro, mientras el pie de foto se extiende en lo exquisito del colorido; una afrenta que, limitándonos a los venecianos, también sufren Ticiano, Palma el Viejo, Bassano e incluso el Giorgione de La tempestad. La popularidad actual de la historia del arte es inseparable de la fruición visual, y la robusta musculatura intelectual de este canon coral habría merecido ese esfuerzo de refinamiento artístico.